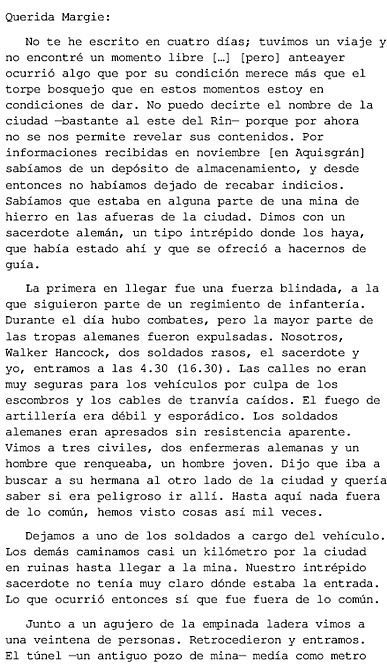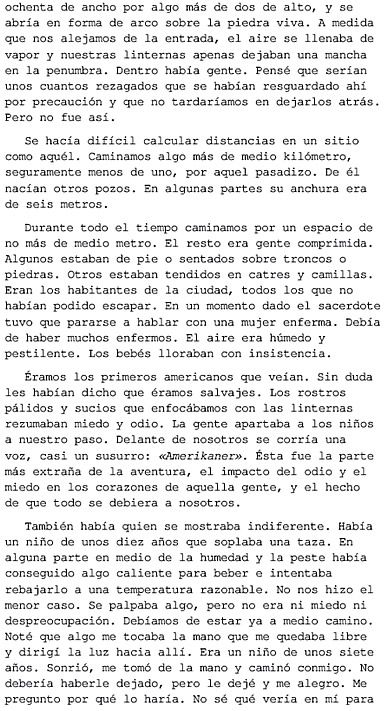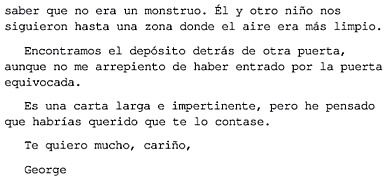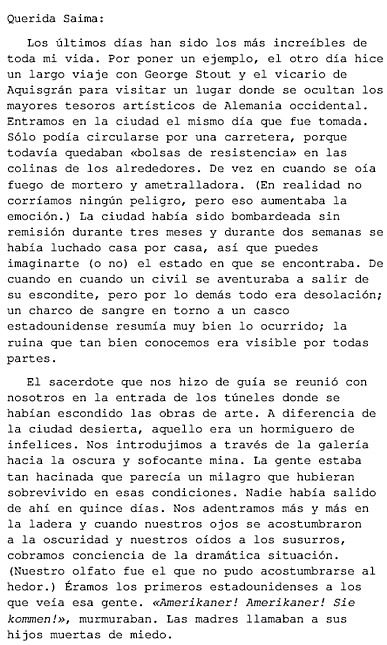
FRUSTRACIÓN
Teatro de operaciones del norte de Europa
30 y 31 de marzo de 1945
El soldado de primera clase Richard Courtney se sentía frustrado. Como la mayoría de sus compañeros del 1.er Ejército, venía jugándosela en primera línea desde Normandía. Había traspasado el anillo de fuego alemán en las playas y había sobrevivido a la Línea Siegfried. Había luchado por ganar Aquisgrán en septiembre y había vuelto a luchar por reconquistarla tras la batalla de las Ardenas. En esos momentos, realizaba el registro de una hacienda rural —lo que en el ejército se conocía como «despejar»— al otro lado del Rin, cerca de la pequeña población de Breidenbach, y aunque llevaba nueve meses luchando, todavía le costaba creer lo que veía. A los soldados les habían dicho que la casa pertenecía a un dirigente del Partido Nazi, y mientras pasaban de una habitación a la siguiente contemplaban boquiabiertos las extraordinarias colecciones de pinturas, cristalería, plata y estatuas. El coleccionismo de arte estaba en boga entre la élite nazi, estimulado sin duda por el deseo de granjearse el favor del Führer y el Reichsmarschall. Saltaba a la vista que aquel nazi en concreto había «coleccionado» objetos por toda Europa.
Pero cuando el soldado Courtney se quedó de veras pasmado fue al entrar en el sótano y ver, apilados hasta el techo, una serie de cajones de la Cruz Roja destinados a los prisioneros de guerra estadounidenses. ¿Por qué estaban ahí? ¿Para qué quería un alto oficial nazi galletas y tiritas? Cuanto más observaba las cajas, más crecía su cólera. Finalmente, agarró una palanca y empezó a romper cosas: cajas, espejos, porcelana, obras de arte, candelabros. En su frenesí, golpeó incluso los interruptores de la pared. Nadie intentó detenerlo.
—¿A qué ha venido eso? —le preguntó uno de sus compañeros cuando se le hubo pasado el arrebato.
El soldado Courtney dejó caer la barra y contempló la destrucción que lo rodeaba.
—Lo he hecho por los compañeros que están en los campos —respondió.
Entretanto, en el centro de reemplazo de Lieja, el soldado Harry Ettlinger jugaba a los dados. Llevaba un mes resistiéndose, pero no había nada más que hacer. Durante la primera semana, se jugó los sesenta dólares mensuales de la paga y ganó mil quinientos. Al día siguiente lo perdió todo. Salió del barracón y escrutó el cielo nocturno. Tenía la impresión de encontrarse a miles de kilómetros de cualquier parte. Llevaba dos meses sin hacer nada. No es que ardiera en deseos de ir al frente, pero los compañeros que llevaban tiempo estacionados en el centro de reemplazo lo deprimían. Uno de los soldados había comprado perfume durante su estancia en París y se dedicaba a venderlo con amplios márgenes de beneficio. El olor a perfume apestaba el campamento entero, pero el tipo no hacía más que esperar el momento de volver a París para renovar existencias. Harry Ettlinger no quería convertirse en esa clase de soldado. En el este, la guerra seguía su arrollador avance sin contar con él. Estaba seguro de que había —tenía que haber— un papel reservado para él, sólo que todavía no tenía la menor idea de por qué lo habían hecho bajarse de aquel camión el día de su decimonoveno cumpleaños. Nadie le había dicho nada al respecto.
En París, James Rorimer recibió la orden de incorporarse al frente como oficial de Monumentos del 7.º Ejército estadounidense, que hasta el momento había pasado sin representantes de la MFAA. El territorio del 7.º Ejército en Alemania ocupaba una extensión de 450 kilómetros, con una anchura media de 130 kilómetros. Sería el único miembro de la sección de Monumentos en esos 62.400 kilómetros cuadrados. Claro que él poseía algo que no poseía ningún otro de sus colegas: la información que Rose Valland le había facilitado dos semanas antes y los datos que le había ido revelando a lo largo de los últimos meses. Gracias a Valland, sabía exactamente adónde ir: al castillo de cuento de hadas de Neuschwanstein. Durante meses, ese nombre reverberaría en sus sueños. Qué encontraría allí o cómo lograría llegar lo antes posible…, eso seguía siendo una incógnita.
«El general Rogers vino a verme anoche a París durante la cena para felicitarme por mi buen trabajo —le escribió Rorimer a su mujer—. Mi jefe, el teniente coronel Hamilton, invitó a cócteles a todo mi grupo y terminamos llorando en cuanto me separé de ellos para ir a Alemania. Sí, me había ganado un lugar entre ellos, y ahora debo volver a ganármelo en condiciones nuevas y muy distintas.»[180]
No tenía dudas. Aquélla era la verdadera misión, la que más había anhelado. Es de creer que mientras preparaba los bártulos para la partida recordara con afecto los días vividos en la Ciudad de las Luces, pero seguro que también pensaba con impaciencia en las aventuras que tenía por delante: los grandes depósitos del ERR, los villanos nazis, la oportunidad de salvar el patrimonio de Francia. Y a pesar de su excitación —o acaso debido a ésta—, se acordó de Rose Valland. Jacques Jaujard estaba en lo cierto: era una heroína. Tal vez la gran heroína de la cultura francesa. ¿Qué sería de ella a partir de entonces? Había delegado en su protegido el trabajo por el que había puesto en juego su vida. ¿Qué hace el maestro cuando el alumno prosigue su camino?
Rorimer siguió dándole vueltas hasta que se dio cuenta de que ya conocía la respuesta. Rose Valland, a menudo subestimada aunque nunca marginada, andaba buscando un cargo en el ejército francés. Estaba convencida de haber encontrado al hombre adecuado en James Rorimer, pero la importancia de rescatar el patrimonio francés era demasiado grande como para confiarle el trabajo a cualquiera. Rose Valland no era ni una timorata ni una fantoche; era una luchadora oculta bajo una fachada engañosa. Y su intención no era otra que acudir al frente para encontrar el precioso arte de Francia.
En Berlín, Albert Speer se reunió una vez más con el Führer. La artillería soviética y los bombarderos aliados estaban azotando la ciudad, y Adolf Hitler, el hombre indispensable, se había refugiado en su impenetrable búnker debajo de la Cancillería del Reich. Se había aislado de todo, incluso de los catálogos de arte del futuro museo de Linz, que en tiempos mejores arrojaban luz sobre sus días más negros. Ya no podía, por ejemplo, admirar la fotografía de El astrónomo de Vermeer, su pintura más preciada, en la que un gran hombre de ciencia, ligeramente oculto a la mirada del espectador bajo la luz derramada desde la ventana, tiende la mano hacia un globo terráqueo como si quisiera aferrar el mundo. Pese a todo, Hitler se había llevado al búnker los planos de Linz. (La maqueta a escala de Linz se encontraba cerca, en uno de los sótanos de la Nueva Cancillería). Seguía teniendo aquella visión. Podía estar demacrado y exhausto, pero todavía tenía una voluntad de hierro; sabía que pasaba por momentos difíciles, y sin embargo todavía no había comprendido que su imperio estaba condenado al desastre.
Estaba al corriente de todo lo que sucedía. Sabía por su secretario personal, Martin Bormann, que Speer había estado en el Ruhr para convencer a los Gauleiter de que desobedecieran el Decreto Nerón de Hitler y conservaran intactas las infraestructuras alemanas.
Speer no lo negó. Hitler, propenso a los arrebatos de furia pero todavía no a la paranoia, sugirió a su amigo y ministro de Armamento que se tomara un permiso por enfermedad.
—Speer —dijo—, cuando se convenza de que la guerra no está perdida, podrá seguir al frente del gabinete.
—No podría ni con toda la voluntad del mundo —respondió Speer—. Además, tampoco querría ser uno de esos cerdos que lo rodean, que le aseguran que creen en la victoria sin creer en ella.
—Tiene veinticuatro horas para meditar su respuesta —declaró Hitler, girando sobre los talones—. Mañana me dirá si sigue confiando en que podemos ganar la guerra.[181]
En cuanto Speer se hubo marchado, Hitler ordenó a su jefe de transportes que emitiera un télex confirmando el «Decreto Nerón». Speer anota que, dentro de lista de instalaciones destinadas a ser destruidas, se incluían
… toda clase de puentes, vías férreas y garitas de señales, todos los servicios técnicos de los centros de maniobras, fábricas y talleres, y también las esclusas e instalaciones de nuestras vías de navegación fluvial. Al mismo tiempo, había que destruir por completo todas las locomotoras, los vagones de pasajeros y de mercancías, los barcos mercantes y las gabarras, y debían bloquearse eficazmente ríos y canales mediante el hundimiento de barcos.[182]
Hitler pretendía nada más y nada menos que la completa destrucción del Reich.
Esa misma noche, Speer le escribió una carta a Hitler en la que decía:
Ya no puedo seguir creyendo en el triunfo de nuestra Buena Causa si en estos meses críticos procedemos deliberada y sistemáticamente a destruir las bases de la vida de nuestro pueblo. Se trata de una injusticia tan grave para con él que, de llevarla a cabo, el destino ya no podrá estar de nuestro lado. […] Por lo tanto, le suplico que no ejecute estas medidas contra el pueblo. Si usted pudiera desistir de algún modo de dar semejante paso yo recuperaría el valor y la fe necesarios para seguir trabajando con la mayor energía. Ya no está en nuestra mano decidir el curso del destino. Sólo la Providencia puede cambiar aún nuestro futuro. Lo único que podemos hacer nosotros es mantener una conducta firme y una fe inquebrantable en el eterno futuro de nuestro pueblo. […] Que Dios proteja a Alemania.[183]
Hitler se negó a aceptar la carta y exigió una respuesta de viva voz. El 30 de marzo de 1945, ante el Führer al que tan devotamente había servido, Albert Speer sintió zozobrar su ánimo y declaró: «Estoy incondicionalmente con usted, mein Führer».[184]
Tres días después, 560 kilómetros al oeste de Berlín, Walker Hancock y George Stout se aproximaban a la ciudad que durante tantos meses los había atormentado con su misterio y la promesa de los tesoros artísticos: Siegen.
4 de abril de 1945
Carta de Walker Hancock a su mujer, Saima
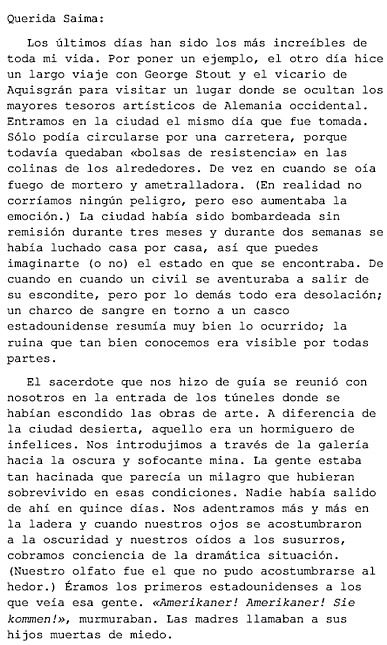
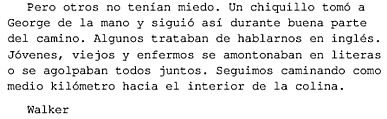
4 de abril de 1945
Carta de George Stout a su mujer, Margie