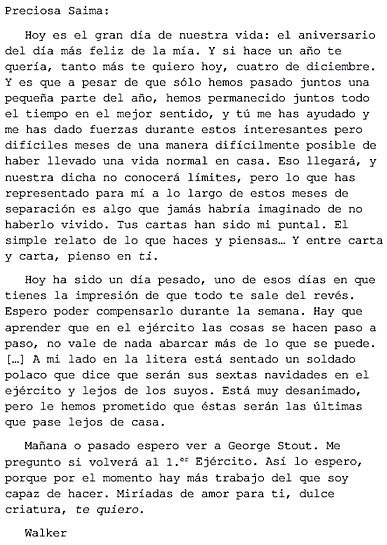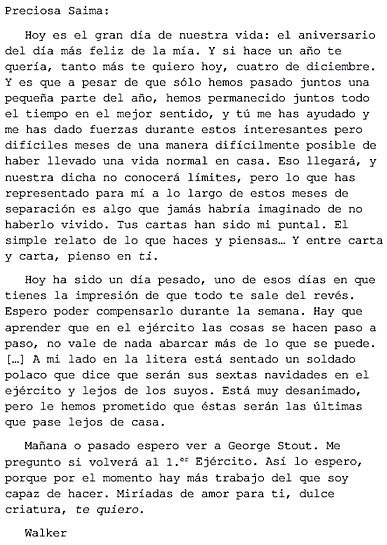
LA MADONA DE LA GLEIZE
La Gleize, Bélgica
Diciembre de 1944
Mientras Robert Posey trabajaba en el este de Francia, el escultor Walker Hancock conducía por los campos de Bélgica, consolidando su labor en el territorio conquistado a poca distancia de las líneas del frente. Lugares como la población belga de La Gleize, una de las paradas intermedias de su periplo, no ofrecían la espectacularidad de Aquisgrán ni la emoción de poder hallar una pintura de Brueghel; pero era una zona pacífica, poco más que un pequeño grupo de toscas casas asentadas en lo alto de una colina bajo el inmenso cielo blanco del invierno. Hancock había ido a inspeccionar la catedral, que según la descripción de su listado de monumentos protegidos databa del siglo XI. Cuando la tuvo delante sintió una profunda decepción. Al primer golpe de vista supo que el edificio era irrecuperable. La torre estaba partida y los antiguos muros de piedra habían sido destruidos. Pero aquello no era el resultado de la guerra, sino de una restauración mal concebida. Era evidente que aquel monumento no merecía figurar en la lista.
Como hacía frío decidió entrar. Nada más traspasar la puerta, sobre un pedestal colocado en mitad de la nave, vio una pequeña talla de la Virgen María. Se detuvo. Su factura era algo ordinaria, pero la devastación que la rodeaba realzaba la gracia extraordinaria de la figura. Pese a medir en torno a un metro y a su frágil aspecto, de alguna forma parecía dominar el interior de la iglesia. Tenía una de las manos sobre el corazón y la otra abierta, y aunque los dedos de la mano levantada parecían infinitamente delicados, aquel gesto habría detenido los pasos de cualquiera. Era una obra de arte tosca y simple, y sin embargo su belleza trascendía aquel humilde entorno.
El curé de la catedral se encontraba ausente, pero una joven que trabajaba en la oficina de turismo accedió a hacerle de guía por La Gleize. La vista del bosque de las Ardenas por encima de las lomas era de una belleza sublime, aunque la población, casi desierta, consistía en poco más que granjas y pequeñas tiendas. Hancock no le encontraba ningún tipo de atractivo; la joven, en cambio, le pareció encantadora. Su padre era el dueño de la taberna, pero como no había turistas dedicaba la mayor parte del tiempo a las tareas de labranza. La estatua, conocida como de «la Madona de La Gleize», era la envidia de las parroquias vecinas. Había sido esculpida en el siglo XIV, aunque la habían encontrado hacía sólo cincuenta años, en el transcurso de una restauración. Llevaba pocos años en la nave.
La joven le regaló a Hancock una postal de la Virgen, la única fotografía disponible, y lo invitó a cenar. Vivía en una acogedora casa de madera de dos plantas construida por su padre, monsieur Geneen. La comida era casi demasiado buena después de un mes alimentándose a base de raciones de combate, y la compañía, grata y amena. La belleza simple de las gentes que trabajan la tierra y de la población rural que aquella misma tarde le había parecido tan ordinaria embargó a Hancock mientras seguía sentado a la rústica mesa de madera. El recuerdo de aquella cena y de la milagrosa y desconocida madona lo acompañaron durante los meses siguientes, a través de la lluvia y el frío, las trincheras, los bombardeos y las ciudades arrasadas. Si algún lugar parecía no haber sido tocado por la guerra, ése era La Gleize.
4 de diciembre de 1944
Carta de Walker Hancock a su mujer, Saima