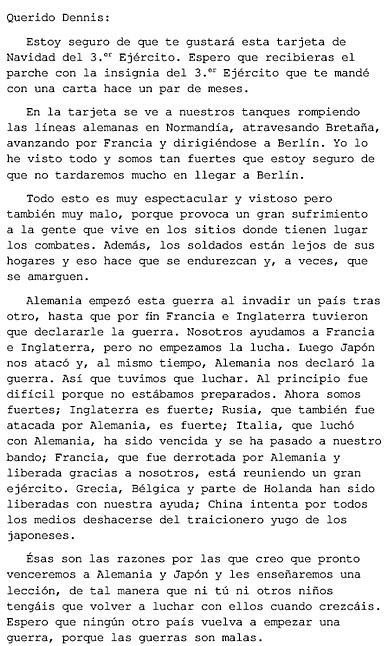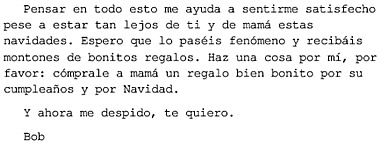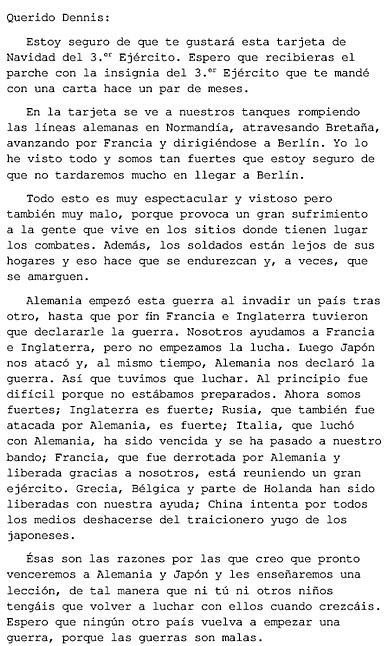
DESEOS NAVIDEÑOS
Metz, Francia
Diciembre de 1944
El invierno de 1944 fue posiblemente el período más brutal de la guerra en el frente occidental. Las fuerzas alemanas atrincheradas en el Rin hicieron retroceder al XXI Grupo de Ejércitos conjunto del general Montgomery, integrado por tropas británicas y canadienses que dedicaron las semanas siguientes a vadear el peligroso delta del río hasta la importante ciudad portuaria de Amberes en busca de aprovisionamiento.
El 1.er Ejército estadounidense se había adentrado en el bosque de Hürtgen, un amenazante corredor de empinados valles boscosos trufado de fortificaciones alemanas, trincheras y minas. Hacia diciembre, la nieve cubría los árboles y en algunas partes el hielo era tan duro que no se podía ni cavar. El avance era penoso. En una zona donde la vegetación era especialmente espesa, el ejército tardó un mes en avanzar apenas tres mil metros y perdió a 4.500 hombres. La batalla del bosque de Hürtgen, destinada a ser la más larga de la historia militar estadounidense, duraría desde septiembre de 1944 a febrero de 1945. A su término, el 1.er Ejército había conquistado poco más de cien kilómetros cuadrados.
Más hacia el sur, el general Patton y el 3.er Ejército estadounidense asaltaron la fuertemente fortificada ciudad de Metz, en la frontera oriental de Francia. La ciudad, circundada de fortines y puestos de observación interconectados mediante trincheras y túneles, era una ciudadela desde tiempos de los romanos y había sido la última ciudad de la región en rendirse a las tribus germánicas. Desde entonces, se había convertido en un enclave estratégico en el centro-oeste de Europa, una ciudad que todos se disputaban, desde los primeros cruzados, que exterminaron a los judíos del lugar en el año 1096, a los borbones y los bandidos ingleses. En 1870, durante la guerra franco-prusiana, soportó un brutal asalto, pero cedió al sitio prusiano y terminó incorporándose al Estado alemán. Los franceses la recuperaron, aunque por la vía de la diplomacia, no del ataque directo. En noviembre de 1944, el 3.er Ejército sumó su nombre a la larga lista de fuerzas militares que habían intentado conquistar Metz.
Al ver que los bombardeos aéreos no daban resultado, Patton envió a las tropas. La lucha duró casi un mes. Los soldados escalaron fortificaciones de piedra y combatieron en túneles subterráneos cruzados de alambre de cuchillas y barras de hierro. Al final, todas las posiciones alemanas cayeron, a excepción del fuerte Driant, su pivote defensivo, que se rindió sin ser conquistado. El avance desde el río Mosela había tenido para los estadounidenses un coste de más de 47.000 bajas y una ganancia de menos de cincuenta kilómetros. El general Patton, exasperado tanto por las defensas alemanas como por los dos palmos de agua que la lluvia había dejado durante el avance, le escribió al secretario de Guerra: «Espero que en el acuerdo de fin de la guerra insista en que los alemanes se queden Lorena, pues no me imagino mayor carga que ser el propietario de este territorio inmundo en el que todos los días llueve y donde la riqueza de los habitantes consiste en pilas de estiércol».[113]
Diciembre fue aún peor. El 8 de diciembre, el día de la rendición oficial de los alemanes en Metz, el general Patton hizo llegar a sus tropas una felicitación de Navidad con la siguiente oración:
Padre omnipotente y misericordioso, a Ti rogamos humildes que por Tu gran bondad detengas estas lluvias inmoderadas a las que hemos debido enfrentarnos. Asegúranos buen tiempo para la batalla. Atiende a nosotros, soldados que a Ti apelamos, para que, armados con tu fuerza, avancemos de victoria en victoria y aplastemos la opresión y la maldad del enemigo y establezcamos Tu justicia entre los hombres y las naciones. Amén.[114]
Pero la Oración del Buen Tiempo no fue atendida. El cielo siguió encapotado y las temperaturas cayeron en picado. La nieve llegaba por los hombros y caía de las ramas de los árboles en forma de peligrosos montones helados. La densa niebla lo sumía todo en las tinieblas para levantarse de repente y convertir a los soldados, con ropas de camuflaje oscuro, en una presa fácil en medio de la blancura de la nieve. En el bosque de las Ardenas, el suelo estaba tan helado que los soldados no podían romper su superficie ni con picos ni con palas. Por suerte, algunas unidades disponían de cartuchos de dinamita para abrir trincheras; el resto tuvieron que arreglárselas con tiendas de campaña y mantas compartidas. El frío era tan penetrante que los dedos se les congelaban incluso con guantes. La isquemia, una forma de necrosis del pie provocada por la exposición prolongada a la humedad y las bajas temperaturas, se volvió endémica entre los extenuados soldados, muchos de los cuales no podían ni quitarse las botas por culpa del frío o la hinchazón. La congelación y la hipotermia se revelaron un obstáculo añadido a la hora de tomar las posiciones de la artillería alemana, que parecían ocupar hasta el último centímetro cuadrado de tierra entre el mar del Norte y la frontera suiza. Los ejércitos occidentales, que hasta entonces habían avanzado imparables, se habían enzarzado en una salvaje guerra de desgaste a ambos lados de la frontera alemana, una guerra en la que los progresos se medían por metros y no por kilómetros.
El oficial de Monumentos Robert Posey, el arquitecto de Alabama, debió de acordarse en más de un ocasión de su primer destino en el inhóspito norte de Canadá y dar gracias al cielo por alojarse en la ciudad francesa de Nancy en vez de en una tienda. En Metz, adonde viajaba con frecuencia en misiones de inspección, los daños culturales eran cuantiosos. La famosa colección de manuscritos medievales de la ciudad se había consumido en las llamas. Posey había encontrado la mayor parte de las obras de arte de valor en los depósitos, pero las reliquias de la ciudad, entre ellas la posesión más valiosa, la capa de Carlomagno, habían sido enviadas a Alemania por «seguridad» junto con el tesoro de la catedral. Nancy había sufrido pocos daños, y a la vista de que el 3.er Ejército pasaría buena parte del invierno acuartelado ahí, Posey decidió escribir unas breves notas acerca de su historia arquitectónica y artística. Después de sus experiencias sobre el terreno, le seducía la idea de tener un ejército culto y ávido de conocimientos.
Su vademécum se hizo muy popular entre los hombres, que encontraron en él un poco de contexto sobre la tierra por la que estaba combatiendo, aunque escribirlo no fue fácil. Nancy era un polo comercial y artístico, pero para Posey, en aquellos fríos días de diciembre, la historia tenía que ver sobre todo con lo militar. Las tropas luchaban y morían a la intemperie, y eso era algo que no podía ignorar. Se dio cuenta de que el ejército había pasado a formar parte de él tanto como la arquitectura; a su mujer, Alice, le escribió que «el ejército es mejor que la universidad a la hora de conocer gente del agrado de uno. Parece que aquí los vínculos son más fuertes».[115] Y no se refería a sus compañeros de la sección de Monumentos.
Posey no era un hombre privilegiado. Se había criado en una granja en las afueras de la pequeña ciudad de Morris, Alabama, donde por arquitectura se entendía clavar tablones de contrachapado en los laterales de la casa y por arte el reflejo del cielo en un charco de barro después de la lluvia. Pero lo que a la familia Posey le faltaba en prestigio social y comodidad material lo compensaban con la historia. Todos los miembros de la familia —por lo menos los miembros varones— se sabían de corrido la lista de sus venerables antepasados: Frances Posey, que combatió en las guerras coloniales contra los franceses y los indios; Hezekiah Posey, miembro de las milicias de Carolina del Sur durante la guerra de Independencia, herido por los Tories en 1780; Joseph Harrison Posey, que luchó contra los indios creek en la guerra de 1812; Carnot Posey —el hijo de Robert se llamaba Carnot en honor de su ancestro—, que sobrevivió a Gettysburg pero murió de una herida de guerra cuatro meses más tarde; el hermano de Carnot, John Wesley Posey, que luchó con la 15.ª Infantería Montada del Misisipi —que cabalgaba hasta el campo de batalla pero luego combatía a pie— y fue el único de los ocho hermanos Posey que sobrevivió a la guerra civil.
En las provincias orientales de Alsacia y Lorena se encontró con historias parecidas de honor y sacrificio. Tal como atestiguaban los cementerios, casi ninguna generación había vivido en paz en la zona desde que Atila hundió el Imperio romano en las sombras. Poco antes había pasado por la ciudad de Verdún, escenario de la batalla más sangrienta de la primera guerra mundial, donde un millón de hombres fueron heridos y 250.000 perecieron. Había inspeccionado los cementerios militares de Meuse-Argonne y Romagne-sous-Montfaucon, llenos de muertos de aquella guerra. «La gran guerra —la llamaban—, la guerra que había de terminar con todas las guerras». Sin embargo, en Montsec, el memorial a los héroes caídos en la primera guerra mundial había quedado hecho un colador por las balas de aquella nueva guerra, y en Saint-Mihiel, un cementerio militar estadounidense, los soldados alemanes habían destrozado todas las lápidas con la estrella de David.
Pensó en la Navidad. ¿Lo echaría de menos Woogie? ¿Se dejarían regalos en los calcetines y comerían pavo relleno, o también eso habría terminado con el racionamiento? En el Viejo Continente se auguraban pocas celebraciones. Navidad era un día más, como en Alabama en los viejos tiempos. Un año, como excepción, a Robert le regalaron un pañuelo y una naranja. Otro año, su padre construyó un carrito —aunque pensándolo bien, había sido en primavera, no en Navidad— y los chicos montaban por turnos para dar vueltas por el terreno tirados por la cabra de la familia. Poco después murió. El padre, y también la cabra. Robert, que a sus once años había tenido que presenciar cómo enviaban a su hermana con una tía por no poder darle de comer, empezó a trabajar en dos sitios, en un colmado y en un bar de refrescos.
El ejército llegó a su rescate. Se había alistado en el ROTC nada más cumplir la edad reglamentaria. Ahí le dieron comida, dinero y un futuro. También le pagaron el ingreso en la Universidad de Auburn. En principio iba a ir sólo por un año, luego se cambiaría con su hermano pequeño, ya que, pese a las ayudas del ROTC la familia no podía permitirse pagar dos matrículas. Robert demostró ser tan buen estudiante que su hermano insistió en que continuase. Fue entonces cuando Robert descubrió su segundo amor: la arquitectura. Y así fue a partir de entonces: el ejército y la arquitectura, mezclados de forma inextricable en su mente y en su corazón.
Dejó un instante el lápiz y alcanzó un puñado de higos y cacahuetes, regalo de Navidad de Alice. Higos y cacahuetes: era más de lo que habría imaginado de niño. Y todavía quedaban varias cajas de regalos por abrir, algunas de ellas incluso envueltas en papel. Se las guardaba para la mañana de Navidad.
Recordó el momento en que fue consciente de que había más mundo ahí fuera. Tenía ocho años y vio la foto de una montaña. En la cumbre había nieve, pero abajo, en el valle, se veían flores. No entendía cómo era posible, así que dejó volar la imaginación. Cuanto más lo pensaba, más compleja y maravillosa le parecía la vida. Se dio cuenta de que había tantas preguntas que se pasaría el resto de sus días intentando contestarlas.[116]
Se preguntó qué pensaría aquel muchacho si pudiera verse ahora. Había visto montañas de verdad, había visto capas de hielo de mil metros de espesor en el Ártico, había proyectado pistas de aterrizaje sobre el hielo, por si los pilotos norteamericanos tenían que volar hasta ahí, había diseñado un pontón que se había venido abajo, arrojando un tanque a las cenagosas aguas de un río de Pensilvania. Había estado en Londres. Y en Nueva York, y no sólo de visita, sino para trabajar.
Y ahora estaba en Europa. Podía caminar por una ciudad antigua y ver la nieve amontonarse en las calles, flanqueada por las hileras de los edificios. No, no sólo estaba ahí. Era un experto; su trabajo consistía en proteger aquella ciudad. Y era un soldado. Había conocido al general George S. Patton Jr., el mejor guerrero del ejército estadounidense. Un hombre al que incluso cuando se lo insultaba —y cualquier miembro del 3.er Ejército lo había hecho alguna vez— se hacía con admiración.
Posey recordaba una anécdota escuchada en boca de unos soldados acerca de los días de Patton al frente del 7.º Ejército en Sicilia en 1943. Al ver las ruinas romanas de Agrigento, el general Patton le preguntó a un experto local:
—Eso no lo ha hecho el Séptimo Ejército, ¿verdad, señor?
—No, señor, eso lo hicieron durante la última guerra —contestó el hombre.
—¿Qué guerra es ésa?
—La segunda guerra púnica.[117]
Una anécdota simpática pero con un mensaje profundo: que aquel lugar era pura historia, y por ende importante; y que el ejército de Patton no debía escatimar esfuerzos hasta convertirse en la mayor fuerza de combate desde Aníbal, quien cruzó los Alpes a lomos de sus elefantes y por poco aplastó el joven Imperio romano. Robert Posey no era un soldado de infantería. Nunca había disparado un arma. Pero su trabajo era importante y estaba dispuesto a sudar sangre por él, a batirse contra los elementos y el peligro. En ningún lugar se habría sentido mejor que en el 3.er Ejército.
Excepto tal vez en casa.
Volvió a dejar el lápiz sobre la mesa. Miró el resto de cajas de Alice y Woogie. Era el 10 de diciembre. Dos semanas para Navidad, sin embargo no quería seguir esperando.
La primera caja contenía algunos regalos para los niños franceses. Le había advertido a Alice que no los enviara porque él cambiaba continuamente de destino y no conocía a ningún niño, pero ella los había mandado de todos modos. Al día siguiente salió con los regalos y para su sorpresa se encontró en la calle con un grupo de niños que recogían papel de aluminio para decorar sus árboles de Navidad. Los aviones alemanes dejaban caer papel de aluminio para provocar interferencias en las transmisiones de radar aliadas; era lo único de lo que había en abundancia ese año. Recordó las privaciones de su juventud y se asombró de la lucidez de Alice. Vio a un grupo de niñas francesas y les entregó los regalos, aunque con una condición: que le escribieran cartas en francés a su hijo.
29 de noviembre de 1944
Carta de Robert Posey a su hijo Woogie