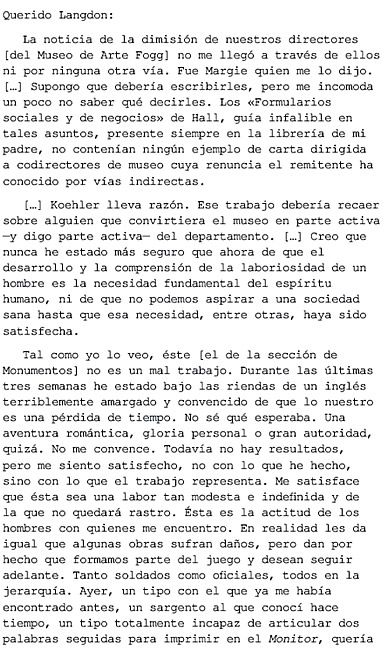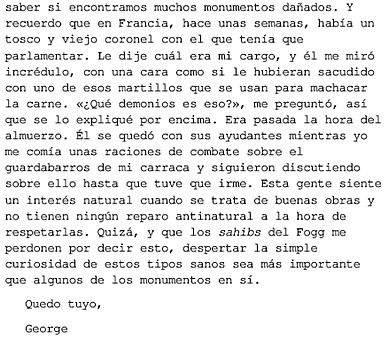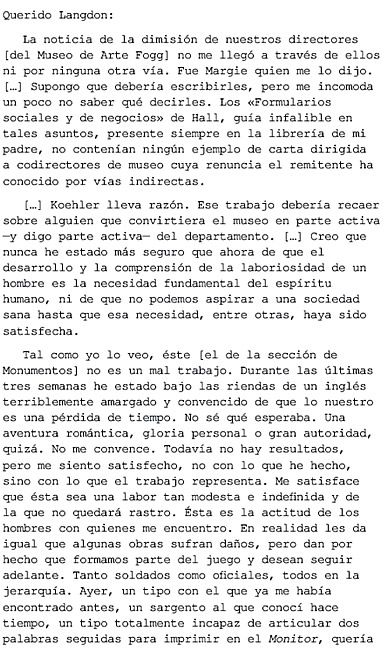
UNA EXPEDICIÓN AL CAMPO
Este de Aquisgrán, Alemania
Finales de noviembre de 1944
El furgón militar avanzaba dando tumbos por una fangosa carretera cubierta de cráteres, con Walker Hancock al volante. Eran las postrimerías de noviembre de 1944, casi un mes después de llegar Hancock a Aquisgrán y descubrir las condiciones de la catedral. Al ritmo que habían avanzado hasta entonces, el 1.er Ejército estadounidense habría llegado ya a medio camino de Berlín, pero se habían quedado bloqueados en los densos y brumosos bosques al este de Aquisgrán. Avanzaban a razón de metros, que no kilómetros, por día, en busca de un enemigo oculto en las trincheras. Por si esto fuera poco, empezaba a sentirse el que aún hoy se recuerda como el más frío invierno de la historia reciente del norte de Europa. Incluso en las mejores carreteras, y desde luego aquélla no era una de ellas, el hielo penetraba en las rodadas y se pegaba peligrosamente al borde de las curvas.
—Con cuidado —dijo el coronel desde el asiento del copiloto—. Si tengo que morir aquí, prefiero que sea bajo las bombas alemanas, y no en un maldito accidente de coche.
Hancock se fijó en que George Stout, en el asiento trasero, ni siquiera parpadeaba.
El peligro de las bombas era real. El boquete del centro de mando de Kornelimünster, abierto apenas dos o tres días antes, así lo demostraba. Junto al boquete, en un cartel, ponía: «Cuando haya entrado en este recinto, podrá decir que ha estado en el frente».[102] Al llegar a Büsbach, Hancock estimó que se encontraban a cinco kilómetros de Kornelimünster. Aquello sí era el frente. El día anterior, en su primera visita a aquel puesto de mando aislado, Hancock se había encontrado con unos soldados cavando entre un montón de escombros en llamas. Los escombros eran los de una casita reconvertida en dormitorio; había quedado destruida apenas media hora antes de su llegada.
Al ver aquello, Hancock se acordó del Museo Suermondt de Aquisgrán, donde había pasado buena parte del último mes. A excepción de unas cuantas obras menores, todas las pinturas del museo se habían evacuado antes de la contienda. Como oficial de Monumentos, su deber era averiguar adónde habían ido, así que había tomado una silla polvorienta y se había puesto a buscar entre los maltrechos archivos que todavía quedaban en los despachos reventados por las bombas. No había electricidad y las descomunales pilas de cascotes proyectaban extrañas sombras al enfocarlas con la linterna. Los labios se le quedaban negros constantemente debido al polvo que seguía flotando en las estancias mal ventiladas, y el agua de la cantimplora nunca le duraba lo suficiente. Pero él apenas notaba estas molestias. Había tardado años en acabar algunas de sus esculturas, a veces incluso décadas; había aprendido a ser paciente y meticuloso. Además, a pesar de aventuras puntuales como la del depósito de arte de Maastricht o la catedral de Chartres, aquél era el verdadero trabajo de un hombre de Monumentos: la criba cuidadosa de información, el estudio paciente, el ojo vigilante.
La perseverancia de Hancock tuvo su recompensa. Primero, dio con un listado de escuelas rurales, casas, cafés e iglesias donde se habían almacenado pinturas. Inspeccionó varios de esos lugares y halló un número impresionante de cuadros, aunque nada de primera categoría. Más tarde, hacia el final de las indagaciones, halló enterrada bajo un montón de escombros la clave que estaba buscando: un polvoriento catálogo de la colección del museo, con una marca roja o azul al lado de cada artículo. Una nota manuscrita en la cubierta explicaba que los artículos en rojo, que Hancock reconoció de inmediato como las obras más importantes del museo, habían sido trasladados a Siegen, ciudad situada a unos ciento sesenta kilómetros hacia el este, tras las líneas enemigas.
Hancock pensaba en todo ello mientras manejaba el vehículo —¡lujo de reyes tras tantos días haciendo autoestop y tantas noches sin comer!— por la carretera del frente. En Siegen debía de haber un gran depósito, un almacén de algún tipo, instalado tal vez en una torre de hormigón o en una iglesia o, como el depósito que había visitado con George Stout en Holanda, en la falda de una colina. Y si las mejores piezas del Museo Suermondt estaban ahí, ¿por qué no los tesoros de la catedral de Aquisgrán? El busto de Carlomagno, la cruz de Lotario decorada con el camafeo del césar, el relicario con el manto de María. ¿Estarían también en Siegen?
Pero si estaban en Siegen… ¿entonces qué? Siegen era una gran ciudad. Había cientos de escondites posibles. Y no había garantías de que el depósito se encontrara en la ciudad misma. Podía estar a cinco, diez, incluso treinta kilómetros de ella.
Lo primero era encontrar un informante. Alguien tenía que saber algo, de eso estaba seguro. Pero ¿quién? Con la ayuda de un archivero de la MFAA, escrutó los registros de los centros de detención aliados, donde se había encerrado a la mayoría de los ciudadanos de Aquisgrán, cotejándolos con las listas de los líderes culturales de la ciudad, aunque no encontró coincidencias. Al fin, dio con un pintor de edad avanzada que lo condujo hasta un conservador del museo, quien a su vez lo remitió a unos arquitectos, pero nadie sabía nada de Siegen.
—No queda nadie —le había dicho el joven conservador—. Sólo los nazis más leales conocían los detalles de la operación, y se han ido todos al este con las tropas.
Pero los tesoros de la catedral de Aquisgrán y el misterioso depósito de Siegen sólo eran una parte de sus responsabilidades. Desde que había llegado a la zona de combate había pasado la mayor parte de su tiempo en tareas parecidas, examinando monumentos liberados y contestando llamadas de los comandantes. Por lo visto, los estadounidenses creían encontrar un «Miguel Ángel» entre los cuadros de flores y ninfas del bosque de cada casa en la que entraban.
Aunque tal vez aquélla fuera la gran pista. Por eso había reclamado la presencia de George Stout. Si alguien era capaz de encontrar una aguja en un pajar, ése era Stout. Hancock tenía plena confianza en sí mismo, pero le había parecido oportuno buscar ayuda. Después de todo, el cuadro había aparecido cuando todavía no sabía ni si en el pajar había alguna aguja.
Volvió a pensar en las últimas veinticuatro horas, en el momento en que vio el cuadro. Enseguida había reconocido el estilo. Flamenco. Siglo XVI. ¿Sería de Pieter Brueghel el Viejo, el gran maestro belga, o de alguien cercano a él? Había visto obras de calidad equiparable en Maastricht, pero ninguna lo había dejado sin habla. Aquélla sí. Al ver una pintura de esa calidad apoyada en la pared de un puesto de mando rodeada de balas y mugre, uno comprendía que las grandes obras de arte no existían aparte del mundo. Eran objetos pequeños y frágiles, y estaban solas y desprotegidas. Un niño que juega en un parque parece fuerte, pero un niño que camina solo por la avenida Madison de Nueva York resulta sobrecogedor.
—¿Dónde lo han encontrado? —le había preguntado al oficial de mando.
—En casa de un campesino —había contestado éste.
—¿Había algo más?
—No, nada más.
Hancock intentó recapitular los hechos. Aquél no era el cuadro de un campesino, sino una obra de museo. Era evidente que había sido robada y posteriormente abandonada por los alemanes al retirarse. Lo más probable era que fuera fruto de un saqueo aislado, que un oficial la hubiera encontrado de paso por una finca rural y que se la hubiera sacado de encima al ver que la carga ponía en peligro su vida. No era la clave de nada. Aunque eso no disminuía su valor como obra de arte.
Se había quedado mirando el cuadro y pensando en la fangosa carretera de Verviers, expuesta a las bombas de los alemanes. El jeep bastaba para proteger a una persona, pero no le agradaba la idea de cargar en él un tesoro cultural.
—Felicidades, comandante —había dicho Hancock—. Es todo un hallazgo.
Fuera, el estallido de un obús de la artillería había hecho caer astillas del techo. Hancock se había llevado un sobresalto, aunque el oficial de mando parecía no haberse dado ni cuenta.
—Lo sabía —había dicho—. Lo sabía.
—Por desgracia, señor, no dispongo de un camión. Tendré que dejarlo aquí por ahora, pero mañana volveré.
—¿Regresa al cuartel?
—Sí, señor.
—Hágame un favor —había dicho el oficial—, pídales que nos manden una lámpara. No tenemos nada que dé luz, ni siquiera una vela, y menudo lugar es éste cuando oscurece.[103]
Al día siguiente, en el cuartel, Hancock no sólo había encontrado las lámparas, sino a un coronel recién llegado del SHAEF que ardía en deseos por ver la zona de combate y a George Stout, que acababa de terminar con su trabajo de campo. El contingente estadounidense en Europa superaba ya el millón de soldados, razón por la cual Eisenhower había creado una división administrativa sujeta al mando del teniente general Omar Bradley. El XII Grupo de Ejércitos del teniente general Bradley tenía jurisdicción sobre los Ejércitos 1.º, 3.º, 9.º y 15.º, este último de incorporación reciente. George Stout acababa de ser asignado al 12.º Ejército en calidad de oficial de Monumentos, lo que equivale a decir que su peor miedo se había hecho realidad: lo habían ascendido a labores de gestión. Hancock había notado que Stout no tenía ninguna prisa por volver a París a tomar posesión del nuevo cargo.
Stout era todo un profesional, un trabajador nato y un conservador consumado en un mundo de cuidadores, artistas y arquitectos. «El experto, el perfeccionista, primero analiza —pensó Hancock mientras conducía, recordando el consejo de Stout durante uno de sus primeros viajes juntos—, y luego decide.»[104] Hancock se alegraba de poder contar con él, ya que George Stout siempre sabía lo que había que hacer. Sabía tomar decisiones y asumir responsabilidades. Del coronel podía prescindir, pues no era más que un fanfarrón de retaguardia, uno de esos que tanto le sacaban de quicio, pero por lo menos, si se prestaba a llevarlo de visita al frente, le permitirían conducir un furgón militar en vez de uno de esos peligrosos camiones de tonelada. Después de meses sobre el terreno, Hancock se sentía como un chófer de limusina.
—Ahí está —dijo el coronel—. Ya era hora, demonio.
El puesto de mando, un destartalado caserón de madera rodeado de barro, presentaba un estado lamentable. La aviación aliada rugía en las alturas cuando Hancock pisó el freno. El aire olía a humo y polvo. Hancock pensó que el combate parecía más cerca que el día anterior. «Tal vez es que el fuego es más intenso», pensó al oír el retroceso de los cañones. Podía oír el estallido de los proyectiles, pero no acertaba a discernir si provenían de uno u otro bando. Desde luego, aquél no era lugar para una obra de arte ni para un oficial de Monumentos. El plan de Hancock era bien simple: recoger la pintura y salir de allí.
Pero Stout tenía otras intenciones.
—Toma las notas tú —le dijo a Hancock, arrodillándose junto al cuadro tras un vistazo de reconocimiento.[105] Pasó los dedos con cuidado por encima de la superficie, como un ciego saludando a un viejo amigo—. Fiesta campestre —dijo con firmeza—. Siglo dieciséis, flamenco, del taller de Pieter Brueghel el Viejo.[106]
«Lo sabía», pensó Stout. Del «taller» quería decir que el maestro lo había supervisado y que tal vez incluso había intervenido en persona.
Stout le dio la vuelta al cuadro.
—Soporte: panel de roble. —Sacó la cinta métrica—. Ochenta y cuatro centímetros por… ciento veinte por… cuatro milímetros. Tres miembros de igual anchura, unidos en la horizontal.
El impacto de las bombas sacudía las vigas del techo, haciendo caer polvo de yeso y pedazos de revoque. A través de la ventana, Hancock vio al coronel de pie sobre una pila de cascotes, observando la batalla con sus prismáticos.
—Bastidor: bajo, siete travesaños longitudinales de roble, diez transversales de pino. Varias combaduras. Ligeros daños por carcoma. Esquinas inferiores rotas, desbastadas en el momento de añadir el bastidor.
Stout volvió a darle la vuelta al cuadro para examinar la pintura. «Primero analiza —pensó Hancock—, luego decide». Stout nunca llevaba prisa, nunca especulaba, nunca actuaba por miedo o ignorancia, aunque en esa ocasión Walker Hancock lo habría preferido.
—Fondo: blanco, muy fino. Roto y descascarillado, poco hondo, combado: moderadamente en la parte inferior, más pronunciada en la superior.
Hancock notó que algo se movía entre las sombras. Eran soldados de infantería, jóvenes reclutas recién salidos del instituto, los primeros en entrar en combate. Llevaban meses aguantando disparos, minas, contraataques y bombas, echándose agua con el casco para lavarse —los que se lavaban—, comiendo comida enlatada y limpiando la cuchara con el pantalón. No tenían donde dormir, de modo que se echaban dondequiera que encontrasen un lugar confortable. Como siempre, Hancock quería decirles algo, darles las gracias de alguna forma, pero entonces Stout volvió a hablar.
—Pintura: óleo, rico, capas generalmente finas con película translúcida en las zonas oscuras y dibujos monocromos vagamente visibles por debajo.
Fuera, el coronel prorrumpía en ovaciones, encantado con su primer encuentro con la guerra. Dentro, los dos hombres de Monumentos seguían agachados junto a aquella pintura de cuatrocientos años de antigüedad a la tenue luz de una lámpara. El primero, arrodillado en el suelo, estudiando la superficie del cuadro como un arqueólogo en una tumba egipcia o como un médico al lado de un herido. El segundo, encorvado detrás de él, concentrado en sus notas. Los soldados, agotados y sucios, formaban en corro a su alrededor como pastores frente al pesebre, observando en silencio los expresivos rostros de los campesinos del cuadro y a aquellos dos tipos con vestimenta de soldado que inspeccionaban hasta el último centímetro cuadrado de su superficie.
4 de octubre de 1944
Carta de George Stout a su colega Langdon Warner