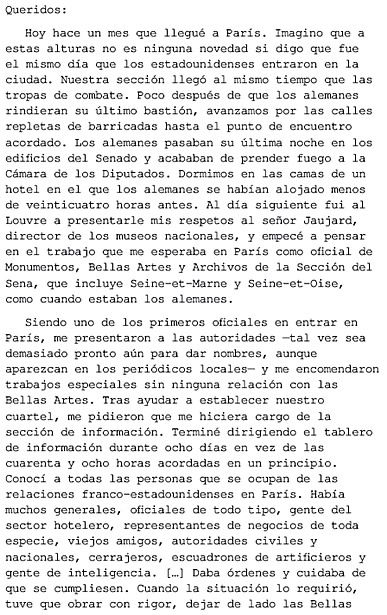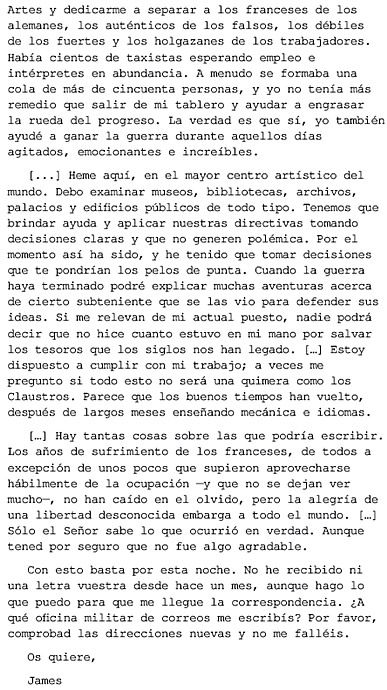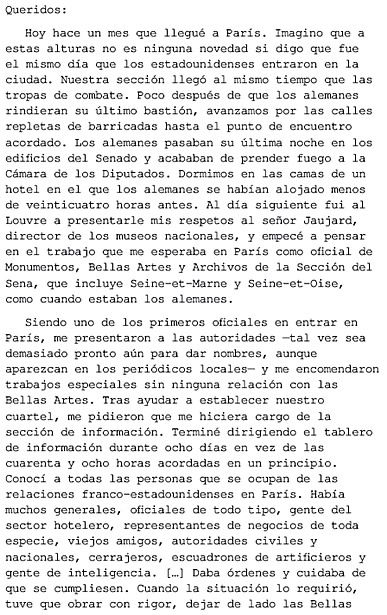
JAMES RORIMER VISITA EL LOUVRE
París, Francia
Principios de octubre de 1944
Mientras Posey disfrutaba de su trabajo en el 3.er Ejército estadounidense, el subteniente James Rorimer, el porfiado conservador del Museo Metropolitano, vivía momentos similares en París. Tomándose aquella cerveza en el monte Saint-Michel, había deseado fervientemente que lo asignaran a la Ciudad de las Luces; poco después de volver al cuartel, supo que, en efecto, se le había encomendado «la perla de los trabajos que alguien de mi trayectoria puede realizar en Europa».[81] Las autoridades francesas lo habían acogido con «los brazos y los corazones abiertos», y los sectores más acaudalados e influyentes de la sociedad parisina lo agasajaban de forma constante.[82] Ellos querían su ayuda y él quería información. Daba gusto ver que a uno se le abrían todas las puertas en calidad de liberador y amigo.
París, ese santuario maravilloso, vivía un momento álgido. Viendo los edificios y los monumentos, costaba creer que los nazis la hubieran ocupado durante cuatro años. Algunos lugares de referencia —entre ellos el Grand Palais, incendiado por los nazis en un intento de erradicar la Resistencia— habían sido destruidos, y sin embargo al pasear por cualquiera de sus amplias avenidas se descubría una ciudad bulliciosa e incólume. Costaba encontrar gasolina, pero las bicicletas abarrotaban cada esquina, sobre todo los tándems con remolque, que durante la ocupación habían servido como taxis. Ancianos con boinas y fedoras jugaban a cartas en los parques. En el estanque de los Jardines de Luxemburgo, los niños jugaban con barquitos que desplegaban sus inocentes velas blancas sobre el agua. «Al ver las largas y maravillosamente vacías avenidas que conducen al corazón de la ciudad —escribía Francis Henry Taylor, que visitó la capital francesa como representante de la Comisión Roberts— uno sentía la euforia de quien despierta del largo sueño de la convalecencia. Las ganas de vivir habían vencido. París, creación suprema de la mente del hombre, había detenido la mano que pretendía apoderarse de ella.»[83]
Pero Taylor no estuvo en París más que unos días. Una mirada más detenida a la ciudad revelaba que, si bien en la superficie la sociedad parisina era un hervidero, el miedo y la desconfianza la atenazaban como una corriente submarina. La retirada repentina de los alemanes y la caída del gobierno colaboracionista francés habían tenido como consecuencia la falta de funcionarios, por ejemplo en la policía, y no había forma de controlar las candentes emociones del pueblo furibundo. Una oleada de revanchismo se extendió por toda la población y la gente empezó a tomarse la justicia por su mano. A las mujeres que se habían entregado a los alemanes se las sacaba a la calle y se les rapaba la cabeza en público ante la turbulenta multitud; los sospechosos de colaboracionismo comparecían ante tribunales y se los ejecutaba de forma sumarísima. Cualquiera que leyera Le Figaro, uno de los periódicos de la ciudad, podía hacerse idea de la gravedad de la situación. Le Figaro había vuelto a imprimirse el 23 de agosto de 1944, tras un lapso de dos años. Al principio, el periódico sólo tenía dos páginas, pero había una sección que se repetía a diario. La primera parte de la sección aparecía bajo el titular «Les arrestations et l’épuration» («Detenciones y purgas») y describía los sucesos relacionados con la persecución de colaboradores ocurridos el día anterior. Debajo del artículo aparecían dos listas: «les exécutions capitales» y «les exécutions sommaires». Rorimer sabía que hasta las condenas a muerte más ponderadas eran el resultado de juicios celebrados en pocas horas, o como mucho en un par de días.
Debido al vacío de poder —las instituciones civiles estaban paralizadas, no había sistema de garantías y entre la ciudadanía cundía la desconfianza—, la sección de Monumentos tenía más trabajo que nunca. En el Manual de Asuntos Civiles del ejército figuraban 165 monumentos parisinos, de los cuales 52 gozaban de protección oficial. Las víctimas del saqueo nazi se contaban por cientos, cuando no por miles. Se echaban en falta cientos de esculturas públicas, sobre todo los famosos bronces de la ciudad; habían robado incluso las lámparas ochocentescas del edificio del Senado. A esto había que añadir la confusión general de una ciudad que todavía intentaba orientarse. Encontrar información básica y suministros a menudo resultaba imposible. Las cuestiones de procedimiento podían alargarse varias horas. Incluso dar con el oficial responsable de una determinada zona o tarea podía suponer un importante dispendio de energías.
A su llegada en el mes de agosto, Rorimer había sido asignado de forma temporal al destacamento del teniente coronel Hamilton, pero a finales de septiembre seguía ligado a él. «Ningún oficial debería trabajar en exclusiva para Monumentos», le dijo Hamilton cuando Rorimer solicitó el relevo, lo cual quería decir que Hamilton necesitaba un oficial agresivo, competente y enérgico que hablara francés y que por eso mismo no estaba dispuesto a prescindir de Rorimer.[84]
Aparte, desde luego, debía asegurarse de que el ejército estadounidense no hiciera nada que pudiera causar daños a la ciudad. En agosto, cuando llegó a bordo del convoy del general Rogers, París le había parecido desierta; ahora en cambio se veían soldados estadounidenses por todas partes. No puede decirse que no estuvieran dispuestos a colaborar: un destacamento enviado por Rorimer a evaluar los daños de la Place de la Concorde contó uno a uno los impactos de bala de la descomunal plaza. Rorimer se los encontró al día siguiente contando agujeros en el Louvre. «Una valoración general —puntualizó Rorimer—. Sólo los daños más importantes». Dadas las dimensiones del Louvre, habrían tardado un año en contar todos los agujeros uno por uno.
En opinión de Rorimer, el problema principal era que los soldados estadounidenses no comprendían a los franceses. El parque por el que estaba caminando, los Jardines de las Tullerías, era el ejemplo perfecto: el gran jardín, diseñado para Luis XIV, se encuentra en el corazón de París y es bien conocido por cualquiera que se haya paseado por la ciudad. Durante su primera mañana en la capital francesa, Rorimer lo había visto como pocos parisinos lo han visto nunca: casi vacío bajo la luz matutina. Los cañones alemanes que rodeaban el perímetro parecían ahuyentar a la gente. Bajo una pequeña arboleda, vivaqueaba una unidad de tanques que había encendido unas hogueras para preparar el desayuno. Aparte de esto, los jardines estaban desiertos.
Semanas más tarde, Rorimer se encontró con los Jardines de las Tullerías acondicionados para establecer un gran campamento aliado. Los alemanes habían cavado trincheras y colocado alambre de espino por todo el parque, pero instalar letrinas en el corazón de París, como estaban haciendo los Aliados, parecía excesivo. En una serie de interminables reuniones, intentó explicar que las Tullerías no eran el lugar idóneo para depositar los desechos de los Aliados. Los jardines eran tan necesarios para la salud y la felicidad de los parisinos como Hyde Park para los londinenses o Central Park para los neoyorquinos.
El ejército transigió, pero ¿con qué resultado? Que el famoso bulevar central de las Tullerías, por el que ahora daba la vuelta, se había llenado de camiones de diez toneladas, transportes de tropas y jeeps. Como nadie había vetado el acceso de los vehículos, por lo menos no formalmente, los jardines se habían convertido en el mayor aparcamiento de París. Seis estatuas habían caído de sus pedestales y las conducciones de terracota, instaladas en el siglo XVII, reventaban bajo el peso de los vehículos. Se necesitaron diez días de búsqueda y planificación para hallar una alternativa. Rorimer estaba convencido de que la explanada de los Inválidos podría adaptarse a las necesidades del ejército. La explanada, además, se encontraba en un distrito dedicado a la historia militar. Ya sólo faltaba convencer al ejército de que lo mejor era trasladar el aparcamiento al otro lado del río.
Rorimer dejó atrás la fuente conocida como Grand Bassin —aun a la sombra de los camiones militares, había chiquillos jugando con sus veleros—, cruzó la Terrasse des Tuileries y, tras mostrar sus credenciales a los guardias armados, entró en el patio del Louvre. A un lado se levantaban los antiaéreos estadounidenses, y todavía podía verse el recinto vallado donde los Aliados habían encerrado a los prisioneros alemanes durante su primera semana en la ciudad. Por lo menos el interior del museo seguía siendo un santuario. Dentro no se veía ni una pistola ni un guardia armado, y mucho menos a los impertinentes que de continuo pasaban por su despacho suplicando favores. Bajo la bóveda acristalada de la Gran Galería todo estaba quieto y silencioso como una tumba, una inmensa tumba vacía, pues en aquellas paredes, en las que antaño millones de personas habían admirado las obras maestras del arte mundial, no había más que palabras garabateadas con tiza para recordar a los encargados cuál era el lugar de cada pintura.
Las obras no habían sido robadas ni estaban desaparecidas. De hecho, los alemanes ni las habían tocado. Se encontraban a buen recaudo en los depósitos a los que los franceses las habían trasladado en 1939 y 1940, justo antes de la invasión alemana. La evacuación había sido una labor extraordinaria, supervisada por uno de los grandes héroes de la causa francesa, Jacques Jaujard, director de los museos nacionales de Francia.
Jaujard no sólo era un funcionario del gobierno francés, sino también una de las figuras más respetadas en el entorno museístico de Europa occidental. Contaba cuarenta y nueve años, pero su pelo negro peinado hacia atrás y su apuesto semblante de rasgos cincelados le conferían un aspecto de joven abuelo, de vehemente patriarca descendiente acaso de alguna saga vinícola francesa. Aunque fuera un burócrata, si había que mancharse las manos no dudaba en hacerlo. Durante la guerra civil española, Jaujard había desempeñado un papel central en la evacuación de las obras de un museo de primera fila como era el Prado madrileño. En 1939 lo ascendieron a director de los museos nacionales, y lo primero que hizo fue planear la evacuación de los museos franceses, aun cuando por entonces eran pocos quienes creían a los nazis capaces de atacar, ya no digamos conquistar, un país como Francia. Bajo su atenta mirada, miles de obras maestras del arte mundial fueron embaladas, cargadas, despachadas y almacenadas. Incluso la Victoria de Samotracia, la colosal estatua griega que presidía la escalinata principal del Louvre, fue retirada mediante un ingenioso sistema de poleas y raíles de madera. La estatua, que representa a la diosa Nice con las alas desplegadas (aunque los brazos y la cabeza se han perdido en la noche de los siglos), medía casi tres metros treinta de alto y, pese a su sólido aspecto, estaba formada por miles de fragmentos de mármol laboriosamente ensamblados. Rorimer se imaginaba a Jaujard conteniendo la respiración mientras la estatua descendía la escalinata sobre los raíles de madera, con las alas temblando ligeramente en el aire. Si se hacía pedazos, Jaujard habría sido el responsable, pero él no era de los que echan el pie atrás ante semejantes retos. Como Rorimer, Jaujard creía preferible asumir el peso del liderazgo a pasar desapercibido.
Rorimer se detuvo y, dándose la vuelta, lanzó una mirada a la Gran Galería, enorme y vacía. Tantas obras irreemplazables desalojadas, pensó. Cuánto peligro. Se acercó a un espacio vacío flanqueado por pilares en el que había escritas dos palabras que le llamaron la atención. Las palabras «La Joconde» parecían flotar en la pared dentro del marco vacío. La mayoría de obras se trasladaron en masa, en ocasiones por carreteras reventadas por las bombas, pero la Mona Lisa, la pintura más célebre del mundo, se cargó en una camilla de ambulancia y se introdujo en la parte trasera de un camión al amparo de la noche. Con ella iba un cuidador, y la caja del camión fue sellada para garantizar una atmósfera estable. Al llegar a su destino la pintura estaba en perfecto estado, pero el cuidador casi había perdido la conciencia por falta de aire.[85]
Anécdotas como ésa había muchas. La célebre La balsa de la Medusa de Géricault era tan grande que se quedó enganchada con los cables del tranvía en Versalles. Por lo menos les sirvió de lección. Al llegar a la siguiente ciudad con tendido de cables a poca altura, el camión iba escoltado por una cuadrilla de técnicos telefónicos que iban levantando los cables con largas varas de material aislante a su paso. Debió de ser una imagen de lo más pintoresco: el camión avanzando entre sus escoltas armados con varas y, a su alrededor, los habitantes que evacuaban el lugar, quién sabe si contemplando maravillados los rostros agonizantes de las víctimas que navegan a la deriva sobre la balsa del cuadro de Géricault. Sin embargo, la situación tenía bien poco de pintoresco. Aquéllas eran obras de arte, no carrozas de desfile, y si no se produjeron daños mayores fue gracias a la atenta gestión de Jaujard.
A pesar de todo, ni siquiera Jaujard había previsto el ataque relámpago del Blitzkrieg alemán ni el humillante descalabro del ejército francés. El traslado de las obras de arte a depósitos temporales —en su mayoría casas solariegas y castillos apartados— tenía la función de evitar daños en el caso, sobre todo, de bombardeo aéreo. En el castillo de Sourches, cerca de Le Mans, los cuidadores incluso habían trazado en la hierba las palabras «Musée du Louvre» en grandes letras blancas para que los pilotos que sobrevolaran la zona supieran que debajo se almacenaban tesoros artísticos y evitaran bombardearlos. A medida que el ejército francés iba desmoronándose, Jaujard ordenaba trasladar las obras a depósitos situados más al sur y al oeste. Los alemanes dieron por fin con él en el depósito de Chambord, al sudoeste de París, mientras dirigía la evacuación. «Señor —le dijeron—, es usted el primer funcionario de alto nivel al que encontramos en el desempeño de su cargo.»[86]
Por suerte, ni las bombas ni la artillería provocaron daños, pero la ocupación nazi era inevitable. Conocían casi todas las obras que conformaban el patrimonio francés y se apresuraron a confiscarlas. París fue ocupada el 14 de junio de 1940. El 30 de junio, Jaujard ordenó a sus representantes en la ciudad que velaran por las obras de arte de las colecciones nacionales francesas, así como por las obras y documentos históricos de titularidad privada, sobre todo los pertenecientes a judíos. Dichos objetos de arte se incluirían en las negociaciones de paz. Francia sólo había firmado un armisticio, pero Hitler tenía planeado servirse de una paz formal para hacerse por la vía «legal» con los bienes culturales del país de manera semejante a Napoleón, quien valiéndose de tratados de paz unilaterales había expoliado los tesoros culturales prusianos casi ciento cincuenta años antes. Y no era ningún secreto que sin los botines de las campañas napoleónicas el Louvre sería, sin exagerar, apenas una sombra de lo que había llegado a ser.
El influyente embajador nazi en París, Otto Abetz, no tardó en pasar a la acción, declarando que el gobierno de ocupación nazi tomaría en «custodia» los bienes culturales. Tres días después de la orden de Hitler, Abetz ordenó confiscar los fondos de los quince principales marchantes de arte de París, en su mayoría judíos. En cuestión de semanas, la embajada rebosaba obras de arte «tomadas en custodia». Así estaban las cosas, le explicó Jaujard a James Rorimer en el curso de una de sus conversaciones, cuando apareció un verdadero héroe: el conde Franz von Wolff-Metternich, funcionario artístico.
—¿Un alemán? —exclamó Rorimer, atónito.
Jaujard asintió con un brillo en sus ojos de patricio.
—No sólo un alemán —dijo—. Un nazi.
En mayo de 1940, el conde Wolff-Metternich había sido designado jefe de la Kunstschutz, el organismo de conservación cultural alemán. La Kunstschutz se había creado durante la primera guerra mundial como unidad de protección dependiente del ejército —la única precursora real de la MFAA de los Aliados occidentales—, pero en 1940 se reconstituyó como brazo del gobierno de ocupación nazi para operar mayormente en la Bélgica y la Francia ocupadas. Wolff-Metternich, especialista en arquitectura renacentista, en particular la de Renania, en el noroeste de Alemania, de donde era originario, había sido apartado de su puesto de profesor en la Universidad de Bonn para incorporarse al nuevo cargo.
Wolff-Metternich había sido elegido por ser un académico respetado cuyo crédito daba una pátina de profesionalidad y legitimidad a la Kunstschutz. No era un miembro ferviente del Partido Nazi, pero en instancias como ésa los nazis solían poner la elección de profesionales cualificados por encima de las conexiones políticas. El hecho de que los Wolff-Metternich fueran una ilustre familia alemana y que su título se remontara cientos de años atrás en la historia del Imperio prusiano fue otro factor determinante.
Wolff-Metternich no tenía instrucciones, pero sí una idea muy precisa de cuál debía ser el cometido de la Kunstschutz. «En todo momento —escribiría—, nos ceñimos como marco de referencia legal a los párrafos relevantes de la Convención de La Haya.»[87] Es decir, su definición de responsabilidad cultural era el que reconocía la comunidad internacional, no la de los nazis. «La protección de material cultural —continuaba Wolff-Metternich— es una obligación incontestable que vincula por igual a cualquier nación europea en guerra. No se me ocurre manera mejor de servir a mi país que responsabilizándome de la correcta observación de este principio.»[88]
—El conde Metternich le plantó cara al embajador —le dijo Jaujard a Rorimer— e incluso pasó por encima de él para tratar con las autoridades militares. Había un tira y afloja muy reñido por ver quién se haría con el control de Francia, si el ejército nazi o el gobierno de ocupación. Pasados unos días, el ejército prohibió a la embajada seguir confiscando bienes culturales. A instancias mías, y por mediación de Wolff-Metternich, la mayor parte de los objetos que estaban en su posesión fueron transferidos al Louvre. Muchos de ellos estaban embalados para enviarlos a Alemania.
Jaujard no quiso colgarse medallas por aquel triunfo. Era un hombre que creía en la discreción, en el principio de que quienes realizan las mayores hazañas son quienes menos hablan de ellas. Pero Rorimer estaba al corriente de sus méritos, pues había oído hablar en repetidas ocasiones, y de distintas fuentes, de la temeraria y admirable oposición del director a la amenaza nazi. Su victoria sobre el embajador significaba tan sólo que la batalla no se perdería en los primeros días, aunque desde luego no ponía fin a la guerra por la cultura. Jaujard había trabajado mano a mano con el conde Wolff-Metternich en el asunto del embajador —mucho más de lo que reconocía— y seguirían haciendo causa común contra las repetidas tentativas de los nazis por apropiarse del patrimonio francés. Un oficial encargado de requisar documentos del gobierno francés intentó confiscar también sus obras muebles. Otros nazis sostenían que las obras de arte no estaban almacenadas de forma adecuada en los depósitos y que por lo tanto, por su propia seguridad, debían enviarse a Alemania. Wolff-Metternich rechazó este argumento inspeccionando las obras en persona. El doctor Joseph Goebbels reclamaba casi un millar de objetos «germánicos» procedentes de las colecciones nacionales francesas. Wolff-Metternich estaba de acuerdo con Goebbels en que muchos de esos objetos pertenecían a Alemania por derecho, pero discrepaba con el ministro de Propaganda en que tuvieran que ser enviados a la madre patria de inmediato. «Nunca he ocultado —escribió— que, para mí, un problema tan delicado y que afecta tan profundamente al sentido del honor de ambos pueblos sólo puede resolverse en una conferencia de paz con el pleno consenso entre las partes comparecientes en igualdad de derechos».
—Arriesgó su cargo, quizá incluso su vida —le había dicho Jaujard a Rorimer en el curso de una reunión anterior, elogiando al oficial de la Kunstschutz—. Se opuso a Goebbels de la única manera posible, mediante una interpretación estricta de la orden del Führer del 15 de julio de 1940, en la cual prohibía el traslado de obras de arte en Francia hasta la firma de un acuerdo de paz. La orden tenía como finalidad evitar que nosotros, los patriotas franceses, pudiéramos esconder las obras antes de que los nazis las reclamaran, pero Wolff-Metternich, con gran sagacidad, aplicó la orden también a sus colegas alemanes. Sin eso, no habría habido ninguna esperanza. Nosotros no nos negábamos a nada. Negarse sólo habría servido para suscitar las iras de Goebbels. Asentíamos siempre —había continuado Jaujard—, pero… siempre surgía algún detalle que requería clarificación. A los nazis, ¿cómo decirlo?, les encantaba el papeleo. Eran muy burocráticos. No sabían tomar una decisión sin mandar antes cinco o seis despachos a Berlín.
Jaujard se limitaba a decir que él y Wolff-Metternich habían combatido la amenaza nazi sobre las colecciones nacionales francesas con argucias burocráticas, pero no reconocía lo difícil de aquella tarea: años esquivando registros por la fuerza, amenazas de violencia, el código secreto acordado con un amigo para huir de París en caso de que los nazis decidieran detenerlo. O las llamadas a Wolff-Metternich en mitad de la noche rogándole que lo ayudara a inventarse papeleo para pararle los pies a algún saqueador nazi, llamadas a las que Wolff-Metternich respondía siempre pese a sufrir serios problemas de riñón. De hecho, la enfermedad podría haberle valido la jubilación, pero él prefirió seguir, «más que nada por la confianza depositada en mí por los trabajadores de la administración de arte francesa».[89]
Lo que Rorimer no podía saber, pues Jaujard no lo mencionó nunca, era que el director de los museos tenía influencia más allá de la jerarquía nazi, que los trabajadores de los museos formaban una red que le servía para verlo y oírlo todo, que tenía contactos entre los burócratas franceses, que uno de sus socios más allegados, el mecenas Albert Henraux, era un miembro activo de la Resistencia francesa. Jaujard facilitaba a Henraux salvoconductos y autorizaciones para encubrir su trabajo para la Resistencia y le proporcionaba la información recabada por sus espías en los museos para que éste la transmitiera a los milicianos de las guerrillas. Es casi seguro que Wolff-Metternich estaba al corriente de todo. «Arriesgó su cargo, quizá incluso su vida», había dicho Jaujard, aunque esa afirmación podía aplicarse a ambos.
El «nazi bueno», como le gustaba decir a Rorimer, fue relevado de su cargo en junio de 1942, no sin antes hacer desistir a Goebbels, que a finales de 1941 había intentado apropiarse de miles de objetos «germánicos». La razón oficial de la destitución fue la oposición pública de Wolff-Metternich al robo más descarado de toda la ocupación: la confiscación del retablo de Gante, por orden directa de Hitler, en el depósito de Pau. A decir verdad, algunos nazis, en su mayoría siguiendo instrucciones del Reichsmarschall Hermann Göring, el número dos del Partido Nazi, llevaban meses socavando la autoridad de Wolff-Metternich, alegando que obraba «exclusivamente en interés de los franceses»[90] o que era demasiado católico. El verdadero problema era que Wolff-Metternich no hacía lo que querían. La función de la Kunstschutz era dar visos de legalidad al expolio. Ellos querían a alguien que se saltara las reglas en beneficio de la patria, pero Wolff-Metternich no se prestaba a ese juego. Al final se convirtió en un «alma perdida en el avispero de las hordas hitlerianas».[91]
Poco después, su contundente denuncia del robo del retablo de Gante le costaría el puesto también a Jaujard. Como protesta, el personal de todos los museos franceses presentó en pleno su renuncia. Tal era la importancia de Jacques Jaujard entre la comunidad cultural de Francia. La medida cogió desprevenidos a los alemanes y Jaujard fue readmitido. Al final, los nazis sólo lograron quedarse con dos objetos de las colecciones nacionales, ambos de origen alemán y de importancia relativa.
Sin embargo, aún no era el momento de cantar victoria. Las colecciones nacionales francesas estaban a salvo, pero las colecciones privadas de los ciudadanos franceses seguían expuestas a la rapiña de los buitres nazis: Himmler y sus Waffen-SS, Rosenberg y su Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) y el Reichsmarschall Göring, el más peligroso de todos. Y es que la sombra de Hermann Göring era tan alargada que podía abatirse sobre cualquiera en cualquier momento.
Frente a la pared vacía de La Gioconda, Rorimer recordó las palabras de Jaujard sobre el Reichsmarschall Göring: avaricioso, insaciable, un hombre para el que nada era suficiente, que no toleraba discrepancias y que, cuando se trataba de poder y riquezas, no conocía límites morales ni éticos. Un hombre que al contemplar los tesoros culturales de una nación como Francia lo único que pensaba era en saquearlos a la menor ocasión.
—¡James!
El grito retumbó por las paredes vacías de la Gran Galería y sacó a Rorimer de sus cavilaciones. Se dio la vuelta junto a la pared donde en el pasado había colgado la Mona Lisa y vio a Jacques Jaujard, el guardián del Louvre, que iba a su encuentro. Rorimer y él se conocían desde antes de la guerra y cada vez que veía al viejo patriarca se sorprendía al comprobar lo bien que se conservaba a pesar de aquellos años difíciles.
—Qué bien que hayas recibido mi llamada —dijo Jaujard, palmeándole el hombro a Rorimer.
—Me alegro de volver a verte, Jacques —dijo Rorimer, estrechándole la mano—. Y esta vez tengo buenas noticias. El papeleo está arreglado. El tapiz es vuestro. Al menos por unas semanas.
—Estos burócratas —dijo Jaujard entre risas, y dando media vuelta empezó a caminar en dirección a su despacho.
«No ha perdido su brío», pensó Rorimer. Jaujard no sólo tenía un despacho en el Louvre, vivía en el museo. Rorimer se preguntó si habría abandonado el edificio ni que fuera una vez durante los cuatro años de la ocupación alemana.
O durante el mes transcurrido desde la liberación. En los febriles primeros días de emancipación, la multitud salió en busca de los prisioneros alemanes encerrados en un campo junto al Louvre. Convencidos de que iban a lincharlos, los alemanes rompieron las ventanas del Louvre y se metieron dentro. Los encontraron entre las obras de arte que no habían sido evacuadas; varios de ellos se habían escondido en el interior del vaso fúnebre de granito rosado del emperador egipcio Ramsés III. Los problemas llegaron cuando la multitud encontró a un herido al que uno de los cuidadores del museo acompañaba a la enfermería; era la prueba definitiva de que los trabajadores del museo eran unos traidores y unos colaboracionistas. ¿Cómo, si no, se explicaba su supervivencia y la de las obras de arte que custodiaban?
Jaujard y sus leales subordinados —entre otros su secretaria, Jacqueline Bouchot-Saupique, una de las principales confidentes que arriesgó la vida por pasar información a la Resistencia— fueron conducidos al ayuntamiento entre gritos de «¡Colaboracionistas! ¡Traidores! ¡Que los maten!»,[92] y, de hecho, a punto estuvieron de ejecutarlos antes de llegar al edificio del consistorio. Si salvaron el pellejo fue gracias al oportuno testimonio de los contactos de Jaujard, entre ellos varios miembros de la Resistencia francesa.
Desde que estaba a salvo, no se permitía un momento de descanso. Al contrario, trabajaba a todas horas en la preparación de una exposición destinada a levantar la moral de la afligida ciudad. La pieza principal era el tapiz de Bayeux. Con sus apenas cincuenta centímetros de alto por setenta metros de largo, el tapiz, datado hacia 1070, era una reliquia única de la Alta Edad Media, una obra sin precedentes: su caligrafía era singular; sus figuras, más dinámicas que las representadas hasta entonces o las de los cien años siguientes. Quienquiera que fuera su anónimo autor o autora, ninguna otra obra suya ha llegado hasta nosotros. El tapiz de Bayeux, considerado una reliquia religiosa menor durante más de seiscientos años y redescubierto sólo en el siglo XVIII, era uno de los pilares de la historia cultural francesa.
El tapiz revestía asimismo una gran importancia como documento histórico, ya que relataba de forma casi contemporánea la invasión de Inglaterra por parte del noble francés Guillermo el Conquistador en el año 1066. Aparte de los pasajes narrativos bordados, en él se representaban más de quinientos elementos —personas, animales, ropa, armas, formaciones militares, iglesias, torres, ciudades, estandartes, utensilios, carros, relicarios y féretros—, proporcionando así la que es con mucho la descripción más detallada existente acerca de la vida en el alto Medioevo. Centrado en la política y en las campañas militares que culminaron con la muerte del rey anglosajón Harold II en la batalla de Hastings en 1066, el tapiz era también una de las grandes representaciones de una empresa de conquista imperial. Como tal, los nazis la habían ambicionado durante años, sobre todo el Reichsmarschall Göring, que tenía especial debilidad por los tapices.
En 1940, temiendo por su seguridad, los franceses trasladaron el tapiz desde Bayeux, una de las mayores ciudades de Normandía (Guillermo el Conquistador era un duque normando), al depósito del Louvre en Sourches. Terminada la conquista de Francia, los nazis convirtieron su obtención en una prioridad y ofrecieron por él toda clase de intercambios monetarios o artísticos. Como siempre, Jaujard hizo lo posible por retrasar y obstaculizar la operación. El 27 de junio de 1944, afianzadas las posiciones aliadas en las playas de Normandía, y viendo que el tapiz estaba a punto de escapárseles de las manos, los nazis lo enviaron al Louvre con una escolta militar. El 15 de agosto, con París al borde de la rebelión, el gobernador militar alemán en Francia, el general Dietrich von Choltitz, se personó en el Louvre para confirmar la presencia del tapiz. Tras la visita, en presencia de Jaujard, dio noticia a Berlín de su localización.
El 21 de agosto llegaron dos oficiales de las SS enviados por la Cancillería del Reich para llevarse el tapiz a Alemania. El general Von Choltitz salió con ellos a un balcón y señaló los tejados del Louvre. El museo estaba tomado por los miembros de la Resistencia, que disparaban ráfagas de ametralladora en dirección al Sena.
—El tapiz se encuentra ahí —dijo Choltitz a los hombres de las SS—, en los sótanos del Louvre.
—Pero Herr general, ¡si está ocupado por el enemigo!
—Así es, ocupado y bien ocupado. El Louvre es en estos momentos el cuartel de la Prefectura y en él se alojan los líderes de la Resistencia.
—Pero Herr general, ¿cómo vamos a apoderarnos del tapiz en estas condiciones?
—Caballeros —contestó el general Choltitz—, representan ustedes al mejor ejército del mundo. Les cederé a cinco o seis de mis hombres; les cubriremos las espaldas con fuego de cobertura para protegerlos mientras cruzan la rue de Rivoli. Bastará con forzar una puerta y abrirse paso a tiros hasta el tapiz.[93]
Cuando los liberadores entraron en París días más tarde, el 25 de agosto de 1944, el tapiz de Bayeux seguía embalado y a buen recaudo en el sótano del Louvre.
—¿Qué hay del permiso de Bayeux? —le preguntó Jaujard a Rorimer por encima del hombro. El tapiz era el orgullo de Normandía y, aunque estuviera en el sótano del Louvre, conseguir el permiso para exponerlo en público había sido una pesadilla burocrática. Rorimer había agilizado los trámites con el ejército estadounidense y el gobierno francés, pero quedaba el escollo de los funcionarios de Bayeux, que por lo común no permitían que el tapiz se expusiera fuera de la ciudad.
—Han enviado a un joven funcionario a pedir el permiso. Ha ido en bicicleta, ¿puedes creerlo? Son doscientos sesenta kilómetros.
—Por lo menos quedan funcionarios con vocación —dijo Jaujard sin acritud. El gobierno de la Francia recién liberada estaba colapsado y más valía irse haciendo a la idea—. Y ya que hemos sacado el tema —agregó, entrando en el recibidor de su despacho—, quisiera presentarte a mademoiselle Rose Valland.
—Encantado —dijo Rorimer al ver que la mujer se levantaba para recibirlos.
Valland era de proporciones generosas, robusta más que gruesa, y medía metro sesenta y dos, más que la mayoría de mujeres. Rorimer no pudo evitar fijarse en su falta de atractivo, acentuada por su atuendo insulso y pasado de moda. Llevaba el pelo recogido en un moño, como una tía de trato afable, pero tenía la boca apretada. Una matrona. Ésa fue la palabra que le vino a la mente. Sin embargo, al mirar a Rorimer, los penetrantes ojos pardos de Valland revelaron una determinación inesperada que, aun a pesar de sus delicadas gafas de montura metálica, difícilmente podía pasarse por alto.
—James Rorimer, del Museo Metropolitano —dijo Rorimer tendiéndole la mano— y del ejército de Estados Unidos.
—Sé quién es usted, monsieur Rorimer —respondió Valland estrechándole la mano—. Es un placer poder agradecerle la especial atención que ha dispensado al Jeu de Paume. No todos los días se encuentra a un estadounidense tan sensible a las preocupaciones de los franceses.
Rorimer se percató de pronto de que ya habían coincidido antes, en el pequeño pabellón del Louvre conocido como el Jeu de Paume, situado en la esquina más alejada de los Jardines de las Tullerías. El edificio había sido construido por Napoleón III con el propósito de albergar una pista de tenis —o jeu de paume, que era el nombre que por entonces recibía dicho deporte—, pero con el tiempo se había convertido en un espacio para exposiciones de artistas extranjeros contemporáneos. El ejército estadounidense había barajado la idea de reconvertirlo en oficina de correos, pero Rorimer, tras varios días de tensas reuniones, había logrado convencer a los militares de que el pabellón formaba parte del Louvre y, por lo tanto, estaba protegido.
—Mademoiselle Valland se ha hecho cargo del museo —explicó Jaujard—. A petición mía, trabajó como funcionaria del gobierno francés durante la ocupación nazi.
—Ardua tarea, sin duda —dijo Rorimer, que pensaba en los relatos sobre la ocupación que tanto le habían repetido desde su llegada a París: la falta de carne, de café, de aceite calefactor, apenas si podían encontrarse cigarrillos. La gente desesperada arrancando castañas de los árboles de las plazas públicas para no morirse de hambre, y hojas y ramas para alimentar las calderas. Mujeres obligadas a hacerse bolsos nuevos cosiendo retazos de cuatro o cinco de los viejos. Suelas de madera convertidas en tacones altos. Un engrudo que imitaba las medias de seda, pues medias de verdad no se encontraban. Algunas mujeres llegaban incluso a pintarse una línea negra en la parte posterior de la pierna imitando las costuras y se quejaban de las miradas e insinuaciones de los soldados alemanes. «¿Por qué no se irán a Montmartre?», había comentado una mujer durante una cena con productos del mercado negro, al alcance de quien dispusiera de dinero o contactos. A causa de los apagones nocturnos y los frecuentes cortes de suministro, los teatros de varietés del barrio de luces rojas habían descubierto los tejados y se iluminaban con luz natural. Las prostitutas habían hecho el agosto, pero Rorimer sospechaba que hasta ellas debían de tener sus quejas de los alemanes.
No así Rose Valland, que se limitaba a sonreír y a decir: «Cada cual tenía su trabajo».
Debía de haberse tomado una pausa entre el papeleo, porque al cabo de un minuto se disculpó diciendo que debía volver al Jeu de Paume. Rorimer vio cómo desaparecía por el pasillo y pensó que seguramente Rose Valland nunca se había pintado una línea negra en la parte trasera de la pierna para imitar unas medias de seda. Se veía a la legua que no era de esa clase de mujeres. Por lo demás, le pareció una persona inescrutable. Prefirió no pensar más en ella.
—Es una heroína, James —dijo Jaujard mientras se preparaba para seguir ocupándose del tapiz y el resto de asuntos que tenía entre manos.
—Todos lo sois, Jacques —respondió Rorimer—. No lo olvidaré.
25 de septiembre de 1944
Carta de James Rorimer a unos amigos, entre ellos familiares y el mecenas de los Claustros, John D. Rockefeller Jr.