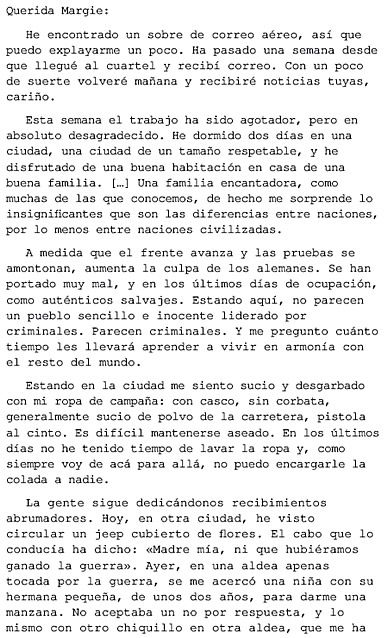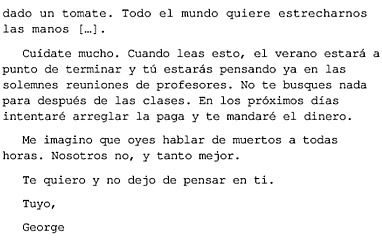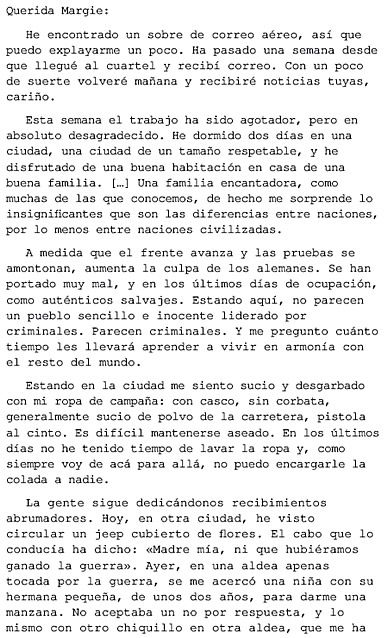
UNA REUNIÓN SOBRE EL TERRENO
Normandía, Francia
Agosto de 1944
Antiguo cruce de caminos, la ciudad de Saint-Lô descansa sobre una posición elevada desde donde se domina una importante vía que recorre Normandía de este a oeste. Desde principios de junio, la 29.ª División de Infantería («la 29») se hallaba inmersa en un encarnizado enfrentamiento con la 352.ª División alemana. A mediados de julio, apenas quedaba algún hombre en cualquiera de los dos bandos que hubiera luchado en el Día D.
El 17 de julio, una hora antes del alba, la 29 asaltó Saint-Lô a sangre y fuego, sin apartar una reserva de hombres de refuerzo. Era un ataque sorpresa; los soldados cayeron sobre las trincheras alemanas atacando principalmente con bayonetas y granadas de mano. Al amanecer habían roto las líneas enemigas y consolidado su posición a un kilómetro escaso de la ciudad. Los alemanes contraatacaron, pero la nutrida artillería aliada y los aviones de ataque a tierra neutralizaron la carga. En medio de la bruma matutina, la 29 ganó la última colina y avistó por primera vez el objetivo por el que sus hombres habían luchado y dado la vida. «Saint-Lô había sido alcanzada por los B-17 el Día D y durante los días siguientes —escribe el historiador Stephen Ambrose—. El centro de la ciudad era una inerte pila de cascotes “en la que apenas si podían distinguirse calles y aceras”.»[55]
Pero la ciudad no estaba muerta. Detrás de cada pila de escombros aguardaba un soldado alemán. Los Aliados se enzarzaron en una batalla campal, y la mayor parte del combate se libró en el cementerio anejo a la derruida iglesia de la Santa Cruz. Las balas hacían pedazos las lápidas y los tanques rinoceronte arrasaban las tumbas con sus arietes como si fueran setos, obligando a los alemanes a retroceder hacia la ciudad en ruinas. Cuando los Aliados conquistaron por fin la victoria, la 29 envolvió el cuerpo del mayor Tom Howie, antaño maestro de escuela y uno de sus oficiales más queridos, en una bandera estadounidense y lo colocaron en lo alto de una montaña de piedras en lo que hasta poco antes había sido la iglesia de la Santa Cruz. La ciudad estaba al fin en manos aliadas, pero el coste había sido tremendo. La 29.ª División perdió más hombres en Saint-Lô que en la playa de Omaha.
Cuando James Rorimer fue enviado a Saint-Lô para evaluar los daños se encontró con una ciudad asolada, llena de cadáveres semienterrados entre los escombros y cuyos habitantes sin casa deambulaban removiendo los montones de madera astillada y ceniza en busca de comida y agua. «Los alemanes han incendiado las casas con gasolina —le dijo un hombre que rebuscaba entre los cascotes—, y han colocado minas en las calles principales». De pronto una mina estalló en las inmediaciones, provocando el derrumbe de otro edificio. El arquitecto municipal se echó a llorar al ver el centro histórico de la ciudad. Los alemanes habían construido trincheras y fortines subterráneos de hormigón en torno y en el interior de los monumentos más importantes de la ciudad, arrasados por los Aliados. Los edificios públicos habían sido devastados por las bombas y devorados por las llamas. En el Hôtel de Ville, en cuya biblioteca se guardaba la carta de Guillermo el Conquistador, no quedó piedra sobre piedra, y el museo y los tesoros acumulados en él a lo largo de siglos quedaron convertidos en polvo. El centro de la iglesia de Nuestra Señora era una montaña de escombros de seis metros de altura, y según Rorimer, las partes de la iglesia que seguían en pie estaban «llenas de granadas, bombas de humo, cajas de comida y todo tipo de basura imaginable. En el púlpito y el retablo se habían colocado bombas trampa».[56]
En el cuartel, los oficiales no daban crédito al informe de Rorimer; tanto es así que el coronel al frente de Asuntos Civiles se acercó a inspeccionar el lugar en persona. Al llegar, se encontró con un escenario, si cabe, aún más terrible de lo que Rorimer había descrito. Cálculos posteriores cifraron la destrucción en un 95 por ciento, porcentaje superado tan sólo por las ciudades alemanas más severamente bombardeadas. El gran escritor irlandés Samuel Beckett, residente en Francia, describió Saint-Lô como «la Capital de las Ruinas».[57] El inventario de obras destruidas de Rorimer incluía no sólo los edificios antiguos de la ciudad sino archivos de cientos de años, una extraordinaria colección de cerámica, numerosas colecciones de arte privadas y, tal vez la pérdida más grave, una amplia selección de manuscritos iluminados, compuestos y reunidos por los monjes del monasterio del monte Saint-Michel. Los manuscritos, que habían sido trasladados a los Archivos Municipales de Saint-Lô para su mejor conservación, tenían un valor incalculable, estaban elaborados en caligrafía, decorados con miniaturas y en algunos casos se remontaban al siglo XI.
La destrucción, si bien lamentable, no fue ni mucho menos gratuita. La captura de Saint-Lô se convirtió en uno de los cimientos del éxito de los Aliados, que obtenían así un buen enclave desde el cual la artillería y la aviación podían penetrar en el corazón de las defensas alemanas. A las pocas semanas, tras el mayor bombardeo aéreo de la historia militar, el 1.er y el 3.er Ejército estadounidenses se abrieron paso por Saint-Lô, rompiendo por fin el «Anillo de Acero» alemán que había mantenido a los Aliados arrinconados en Normandía durante dos meses. Si una ciudad simboliza la complejidad de la misión de los oficiales de Monumentos, el difícil equilibrio entre la preservación cultural y el avance estratégico, ésa es Saint-Lô.
Parecía adecuado que los hombres de Monumentos sobre el terreno celebraran su primera reunión junto a las ruinas de Saint-Lô. La reunión tuvo lugar el 13 de agosto, al mismo tiempo que el general Patton, que había salido en dirección este desde la ciudad, mandaba al 3.er Ejército hacia el noroeste en un intento de acorralar al ejército alemán. Aunque la batalla de Normandía no se daba por concluida de forma oficial, la victoria parecía inminente; era el momento de echar un vistazo al pasado y sopesar planes de futuro. Habían sido unos meses duros y la dificultad de la misión empezaba a pasarles factura. James Rorimer casi se queda dormido durante el trayecto en autoestop desde el cuartel. Con él iba el capitán Ralph Hammett, arquitecto y oficial de la MFAA destinado a la Zona de Comunicaciones. El mayor Bancel LaFarge, perito en edificaciones procedente de Nueva York y el primero de los oficiales de Monumentos en desembarcar, llegó en un pequeño coche facilitado por sus colegas del 2.º Ejército británico. En febrero, LaFarge dejaría el frente para convertirse en el segundo al mando de la MFAA. El capitán Robert Posey, el arquitecto de Alabama y outsider del grupo, estaba adscrito al arrollador 3.er Ejército del general Patton, pero, al no encontrar medio de transporte, faltó a la reunión.
Desde fuera, la imagen del grupo no era muy halagadora: tres hombres de mediana edad vestidos con uniformes arrugados de color pardo, menos de la mitad de los ocho oficiales de MFAA que en teoría debían llegar a Normandía. No se habían visto desde Shrivenham y al mirarse a la cara se dieron cuenta de cuánto habían cambiado desde que no eran pulcros hombres de carrera. En Normandía no había ni lavanderías ni duchas ni permisos. Llevaban semanas luchando por abrirse paso por interminables campos de batalla y ciudades machacadas, a menudo bajo los torrenciales aguaceros de verano, que transformaban los tramos de tierra en barrizales impracticables. Estaban exhaustos, sucios, frustrados…, pero vivos, tanto física como espiritualmente. Se veía en sus ojos. Después de tantos meses e incluso años de espera, era una satisfacción poder hacer algo, lo que fuera, con tal de contribuir a la causa aliada.
En palabras de James Rorimer a su mujer:
Creo que nunca he sido más feliz. Trabajo desde la mañana hasta la noche en la más espléndida colaboración con mi coronel y sus hombres. No sólo poseo las debidas credenciales de las autoridades superiores, sino que además el hecho de ser un esclavo de mi trabajo y de tener formación en infantería redunda en mi beneficio. Me desenvuelvo bien con el francés y hago todo lo que quería hacer desde que se declaró la guerra.[58]
Con eso no quería decir que el trabajo fuera fácil: nada más lejos. Los oficiales de Monumentos ya habían tenido ocasión de comprobar que sobre el terreno estaban solos. No había protocolos de actuación, ni una cadena de mando determinada, ni una manera adecuada de tratar con los oficiales de combate. Avanzaban a tientas, improvisando a cada momento para realizar una tarea que se revelaba cada día más inabarcable. No tenían ninguna autoridad, su papel era el de simples asesores. A la hora de la verdad, nadie estaba ahí para ayudarlos, sólo los soldados y oficiales a los que podían convencer de la importancia de su cometido. Quienes esperasen pautas de actuación claras, poder, medios o incluso éxitos visibles iban a llevarse una decepción. Sin embargo, para quienes como James Rorimer supiesen porfiar ante las dificultades y en un entorno en ocasiones hostil, la misión se convertía en una inyección de adrenalina. Como escribió Rorimer: «Éste no es momento para consideraciones personales. […] Tenías razón, Kay, es una experiencia emocionante».[59]
De nada valía quejarse. Aquéllos eran los parámetros de su guerra, y, comparándolos con los de otros soldados presentes en la zona de combate, no eran del todo malos. Rorimer no era de los que se quejan, sino de los que actúan. Para eso estaba ahí, y ése sería su objetivo a partir de entonces y hasta que a Hitler le llegara la hora y el ejército alemán estuviera muerto y enterrado con él.
No obstante, pese a las buenas intenciones, en la reunión no tardaron en aflorar los problemas. Alguien observó que no había suficientes rótulos de «acceso prohibido» para todas las iglesias, por no hablar del resto de edificios; Hammett y Posey habían pedido cámaras, pero éstas no habían llegado todavía, y nadie disponía de radio. El suyo era un trabajo solitario. No eran una unidad; eran individuos destinados a territorios distintos y con objetivos y métodos distintos. En su aislamiento, ¿cómo iban a comunicarse con los cuarteles, y ya no digamos entre ellos, si ni siquiera disponían de radios?
Rorimer estaba a punto de sacar a colación el tema de la disponibilidad permanente de medios de transporte —o de la falta de los mismos— cuando vio acercarse un destartalado Volkswagen alemán. Al volante, con el pie clavado en el acelerador, iba un estadounidense en uniforme de oficial: casco metálico, camisa de lana marrón oliva, pantalón verde o marrón oliva y botas de campaña protegidas con chanclos. Pese al calor, llevaba una guerrera para protegerse de la lluvia, que empezaba siempre sin avisar. Como el coche no tenía parabrisas, el oficial llevaba puestos unos anteojos parecidos a los de los pilotos de la primera guerra mundial. En el casco lucía una banda azul y en la guerrera las iniciales «USN», signo inequívoco de que pertenecía a la Marina. Fue gracias a ese detalle que Rorimer reconoció a su colega George Stout.
Stout bajó del coche, se quitó los anteojos y se limpió con cuidado la tierra de la cara y la ropa. Cuando se quitó el casco, que le caía casi hasta los ojos, vieron que llevaba el pelo bien cortado y peinado con esmero y la ropa limpísima. Años después, Tom Stout describiría cómo su padre, en los últimos años, solía salir a pasear por los caminos rurales de los alrededores de su casa de Massachusetts vestido con americana, pañuelo ascot, boina y bastón en mano, parando con frecuencia a conversar con conocidos. Aquel día en Saint-Lô lucía el mismo porte desenfadado y resuelto, empañado tan sólo por el Colt 45 y la daga que llevaba a ambos lados del cinto. Lo que en un entorno civil era mera elegancia, se elevaba a la categoría de prodigio en el campo de batalla. A diferencia del resto de sus compañeros, el distinguido George Stout estaba impecable como de costumbre.
Lo primero que le preguntaron fue de dónde había sacado el coche.
—No tiene claxon, la transmisión salta, le fallan los frenos, el árbol de dirección está suelto y no tiene techo —dijo Stout—, pero de todos modos es una suerte que los alemanes se lo hayan dejado.
—¿Entonces lo ha requisado?
—Lo he encontrado —se limitó a decir Stout. Hablaba el hombre que había revolucionado el mundo de la conservación artística con un viejo mueble fichero; tampoco él era de los que pierden el tiempo lamentándose, tanto menos cuando en los alrededores podía encontrarse de todo.
«Stout era un líder —escribió de él Craig Hugh Smyth, incorporado de forma tardía a la sección de Monumentos—, sereno, generoso, modesto, y a la vez fuerte, reflexivo y dotado de una gran creatividad. Tanto hablando como por escrito era parco en palabras, pero preciso y vivaz. Todos hacíamos caso de lo que decía; en cuanto proponía algo nos lanzábamos a ello.»[60]
La idea de la reunión había salido de George Stout, y como todo buen líder (pese a no estar por encima de nadie en la cadena de mando) sus intenciones iban más allá de un simple intercambio de impresiones. Había sido uno de los primeros oficiales de Monumentos en desembarcar, llevaba en Normandía desde el 4 de julio y durante las seis semanas siguientes seguramente había recorrido más kilómetros y salvado más monumentos que cualquiera de sus compañeros. Pero no había viajado hasta Saint-Lô para oír quejas ni felicitaciones. Estaba ahí para averiguar cuáles eran los problemas y encontrar el modo de solventarlos.
¿Que faltaban rótulos de «Acceso prohibido»? Rorimer mandaría imprimir quinientos de inmediato. En Normandía escaseaba el suministro eléctrico, pero el ejército disponía de una prensa en Cherburgo y por la noche la ponían en marcha. Entretanto, cada cual podía hacerse los suyos.
¿Que tanto soldados como civiles hacían caso omiso de los letreros? Stout también tenía la solución para eso: acordonar los lugares importantes con el precinto de los ingenieros. Ningún soldado se atrevería a husmear en un lugar marcado con la señal de «¡PELIGRO: MINAS!».
La directiva general de la MFAA invitaba a recurrir a la población civil francesa para colocar los rótulos siempre que fuera posible, de este modo los Aliados evitarían parecer invasores. Los niños, afirmó Rorimer, eran a menudo los más útiles en este sentido. Era fácil complacerlos, pues por lo general no pedían más que chicles o chocolate. «También las autoridades locales —añadió—. Basta con darles ánimos y un par de instrucciones para que se encarguen hasta de las tareas más complicadas».
En cuanto a las cámaras, todo el mundo estaba de acuerdo en que eran imprescindibles, aunque por el momento se pasarían sin ellas.
Lo de las comunicaciones era punto y aparte. Estaban aislados en medio del campo, sin posibilidad de ponerse en contacto con los cuarteles ni de intercambiar información entre ellos. Sus informes oficiales tardaban semanas en llegar a cualquier parte, y para entonces ya no servían más que para el archivo. A menudo, tras largos y peligrosos trayectos, cuando los hombres de Monumentos llegaban a un lugar protegido se encontraban con que éste ya había sido inspeccionado, fotografiado, acordonado y que hasta se habían iniciado las reparaciones de emergencia. Y algo más: ¿y si un repentino contraataque alemán modificaba la línea del frente mientras uno de ellos se encontraba de servicio?
—Los peores son los británicos —murmuró Rorimer, descontento con el británico lord Methuen, a quien resultaba imposible seguirle el rastro—. Se salen de sus zonas y no hay manera de comunicarse con ellos.
—Los británicos están trabajando en ello —dijo el capitán LaFarge.
—Por lo que respecta a los informes —añadió Stout—, empecemos por sacar copias extra para cada uno de nosotros antes de enviarlos a la Sección Avanzada.
Al decir esto, se planteó la cuestión de los ayudantes. Stout seguía pensando que cada hombre necesitaba por lo menos un ayudante cualificado, y a poder ser, también un grupo de especialistas en el cuartel a quienes poder acudir.
El problema más acuciante, sin embargo, era la falta de medios de transporte. LaFarge tenía un coche medio desvencijado y Stout su Volkswagen sin techo, pero los demás perdían un tiempo precioso buscando a quien pudiera llevarlos o haciendo autoestop por rutas poco transitadas.
—La respuesta del ejército es siempre la misma —rezongó Rorimer—. Que la Comisión Roberts debería haber elaborado desde Washington una tabla de organización y equipo adecuada.
—Y la Comisión Roberts dice que el ejército no tolerará interferencias —replicó Stout, poniendo de relieve una vez más que la misión entera flotaba en una especie de limbo en el que nadie sabía quién mandaba. Pese a las dificultades, optimistas como siempre, Hammett y Stout habían arreglado una reunión con los oficiales del XII Grupo de Ejércitos para el 16 de agosto en la que les plantearían los puntos que estaban discutiendo.
Considerados los problemas más urgentes, la conversación derivó hacia observaciones de carácter más general. Estaban todos de acuerdo en que, dificultades aparte, la misión estaba siendo un éxito. Habían tenido suerte: se les había asignado una zona reducida y, además, en Normandía, aun siendo una región hermosa, el número de monumentos protegidos era relativamente pequeño. Era el lugar perfecto para empezar. Eran conscientes de que en el futuro tendrían que ser mucho más eficaces, pero por el momento podían estar satisfechos. Los franceses eran gente valiente, estoica y agradecida, y los soldados aliados sentían respeto por la cultura francesa y se mostraban abiertos a sugerencias. El problema estaba en los escalafones superiores: la burocracia del ejército se negaba de forma rotunda a colaborar en su misión, aunque los mandos sobre el terreno, exceptuando al pelmazo de turno, respetaban su labor. Su experiencia confirmaba la idea de George Stout de que el trato cara a cara era lo único que podía garantizar el éxito de la misión.
En ese momento su mayor preocupación eran los alemanes. Cuanto más averiguaban acerca de su comportamiento, mayores eran sus temores. Los alemanes habían fortificado iglesias, almacenado armas en zonas habitadas por mujeres y niños, quemado casas y destruido infraestructuras, a veces por motivos estratégicos aunque a menudo sin razón alguna, y hasta se rumoreaba que sus mandos no vacilaban en disparar a sus propios hombres ante la amenaza de una deserción. James Rorimer rebuscó en sus bolsillos y extrajo una tarjeta de visita. En el anverso se veía un nombre: J. A. Agostini, funcionario cultural francés de la ciudad de Countenances. En el reverso, se leía escrito a mano: «Certifico que las tropas alemanas se han servido de camiones de la Cruz Roja para cometer pillaje, en ocasiones en presencia de sus oficiales».[61]
—Malos augurios —dijo George Stout, pensando en voz alta. Los demás ni se molestaron en asentir.
—No sea idiota —le contestó días después un oficial mucho menos comprensivo a James Rorimer al solicitar éste permiso para desplazarse 160 kilómetros para inspeccionar el monte Saint-Michel, la fortaleza medieval sita en una rocosa isla mareal frente a las costas de Bretaña—. Esto es una guerra del siglo XX. ¿A quién le importan cuatro paredes medievales y la pez hirviendo?[62]
Ése era otro problema: el ejército turnaba a los comandantes continuamente, y a veces Rorimer no sabía ni quién sería el oficial de mando con el que tendría que vérselas al regresar al cuartel ni cuál sería la actitud de éste con respecto al programa de conservación cultural. Pero la MFAA tenía de su parte al general Eisenhower, el comandante supremo, y por lo visto eso hizo mella en el oficial.
—Muy bien —dijo éste resoplando—. Vaya. Pero le diré una cosa, Rorimer, más vale que vaya y vuelva lo más aprisa posible, porque como se quede rezagado…[63]
Rorimer se dio la vuelta para que el oficial no lo viera sonreír. Suponía que el final de la frase era algo así como «tampoco sería una gran pérdida», y le hizo gracia. En el fondo disfrutaba llevándoles la contraria a los gerifaltes.
Incapaz de procurarse un medio de transporte oficial, aunque intrépido como siempre, Rorimer recurrió a un civil que había mantenido oculto su coche en un pajar durante la ocupación alemana y le pidió que lo llevara hasta la costa de Bretaña. La contraofensiva alemana había estado a punto de traspasar las líneas de Patton en las afueras de la ciudad de Avranches, pero la batalla de Normandía se aproximaba a su fin, y la zona rural al oeste de Avranches era segura. De camino hacia allí, Rorimer se acordó de su visita años atrás al monte Saint-Michel. El Monte, que es como se conoce a la rocosa isla, estaba unido a la Francia continental mediante un dique de un kilómetro y medio de largo. En las faldas de la montaña se alzaba el pueblo y en la cumbre se hallaba el monasterio del monte Saint-Michel, la célebre «Ciudad de los Libros» medieval. Rorimer se estremeció al pensar en cuántos de sus libros debían de haberse perdido en Saint-Lô. Ojalá el monasterio hubiera resistido… Recordó el claustro del siglo XIII, la abadía irguiéndose en lo alto, el laberinto subterráneo de criptas y capillas, la Sala de los Caballeros, con su bóveda de arco apuntado soportada por una triple hilera de columnas. El edificio era tan extraordinario que Bancel LaFarge le había confesado que había sido su inspiración para hacerse arquitecto. El Monte había resistido mil años de ataques y sitios, en buena medida gracias a la protección del agua y las rápidas mareas, pero con las armas modernas habría bastado una única andanada de bombas para demoler la abadía entera.
Sus temores se dispersaron pronto. El monte Saint-Michel, como podía apreciarse a más de un kilómetro de distancia, seguía en pie. El capitán Posey, el oficial de Monumentos del 3.er Ejército del general Patton, había colocado ya tres señales de «Acceso prohibido» a la entrada del dique, aunque por desgracia no habían servido para evitar la invasión de la isla: por todas partes se veían soldados peleando, gritando y, sobre todo, bebiendo. Rorimer no tardó en percatarse de que el monte Saint-Michel «era el único sitio del continente que permanecía sin vigilancia, sin daños y abierto como en un día cualquiera. […] Cada día más de mil soldados llegaban ahí [de permiso], bebían todo lo que podían en el menor tiempo posible y luego armaban broncas que desbordaban a las autoridades locales».[64] En los restaurantes empezaba a terminarse la comida y, lo que es peor, la bebida. Las tiendas de recuerdos estaban vacías. Y aunque en teoría en uno de los hoteles se alojaba un general de brigada en compañía de una amiguita, James Rorimer no logró dar con un solo oficial que se hiciera cargo de la situación.
Por la noche, después de inspeccionar el monasterio y los edificios antiguos y de desalojar a los soldados de las zonas históricas cerrando las puertas a cal y canto, Rorimer cenó con el alcalde, cuya tienda de recuerdos había sido desvalijada días atrás. Decidieron que, aun no faltando motivos que aconsejaran lo contrario, el monte Saint-Michel debía permanecer abierto. Habían sido tres meses muy largos y había más de doscientos mil soldados aliados heridos, muertos o desaparecidos. El hedor de la muerte —civiles, soldados, animales de granja, caballos— impregnaba el aire, el agua, la comida y la ropa. Sin embargo, el peligro había pasado, al menos por el momento. La batalla por Normandía había sido brutal, decisiva, reñida y penosa, pero se había saldado con la victoria aliada y nada podía hacer un oficial de Monumentos para evitar que los soldados lo celebraran. De modo que cuando el alcalde se marchó a casa rendido, Rorimer se fue a un bar, puso las botas encima de la mesa y se puso a pensar en el futuro dando sorbos a una cerveza.
Normandía había quedado atrás, pero les quedaba mucho trabajo por delante. Se imaginó a los soldados alemanes requisando obras de arte a bordo de las ambulancias de la Cruz Roja. Los nazis habían cometido crímenes horribles, de eso estaba seguro, de modo que si de veras quería proteger el mundo del arte tendría que encontrar la manera de salir de la Zona de Comunicaciones y obtener un traslado para el frente. Las pruebas estaban ahí fuera, a la espera de que alguien las descubriera, y Rorimer estaba decidido a ser esa persona. El primer paso, sin embargo, era llegar a París.
A la mañana siguiente un policía militar de la fuerza aérea abordó a Rorimer. El oficial le pidió ver sus documentos. La documentación debió de confirmar sus sospechas, pues el soldado sonrió, asintió y le informó de que quedaba arrestado. «Ningún oficial de tan bajo rango gozaría de las atribuciones que afirma usted tener —dijo—. Y ningún oficial, del rango que fuera, viajaría sin vehículo propio». Los oficiales del cuartel también estaban convencidos de que habían topado con un espía alemán. El policía militar no cabía en sí de contento, previendo seguramente promociones y honores. El muchacho acompañó al «espía» de vuelta al cuartel de Rorimer y entonces recibió la inesperada noticia: existía, en efecto, una sección denominada MFAA, y el subteniente James Rorimer formaba parte de ella. Puede que los hombres de Monumentos consideraran que sus primeros meses en Europa habían sido un éxito, pero era evidente que quedaba mucho camino por recorrer.
27 de agosto de 1944
Carta de George Stout a su esposa, Margie