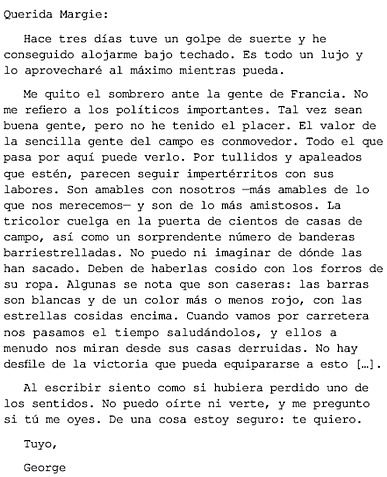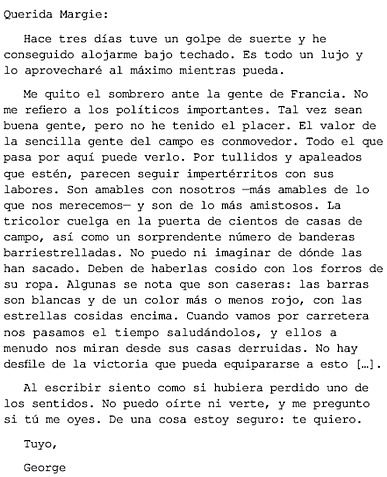
GANÁNDOSE EL RESPETO
Normandía, Francia
Junio-agosto de 1944
El bombardeo naval de la playa de Omaha comenzó a las 5.37 de la mañana del 6 de junio de 1944. Las bombas empezaron a caer al filo del alba. La primera oleada de tropas aliadas alcanzó la playa de Omaha a la Hora H: las 6.30. No tardaron en darse cuenta de que ni el bombardeo naval ni el aéreo habían surtido éxito. Desorientados por la espesa niebla y temerosos de atacar a sus propios transportes de tropas, los bombarderos habían arrojado su carga demasiado hacia el interior, dejando intactas a las fuerzas alemanas atrincheradas en el litoral. Las unidades estadounidenses desplegadas en los extremos oriental y occidental sufrieron un gran número de bajas antes de poder llegar a la mitad de la playa. La segunda oleada, treinta minutos más tarde, se encontró con los supervivientes inmovilizados en el pequeño banco de arena que marcaba la línea de la marea alta. Al poco, también ellos quedaron inmovilizados, en la playa había tanta gente que resultaba imposible descargar el equipo y los heridos se ahogaban bajo la marea creciente. Tras seis horas de combate y muerte, los estadounidenses lograron conquistar una franja de tierra peligrosamente estrecha. La marea engullía la cabeza de playa casi al mismo tiempo que ellos iban asegurándola.
Las tropas llegaban sin cesar, oleada tras oleada. Como la senda natural por la playa estaba cortada por el fuego cruzado alemán, pequeños grupos empezaron a escalar por los peñascos. El coronel George A. Taylor replegó a los supervivientes al grito de: «En esta playa sólo van a quedar dos tipos de personas: los muertos y los que van a morir. Y ahora salgamos de aquí de una maldita vez».[39] Aquel día, 43.000 soldados cruzaron el canal de la Mancha hasta la «sangrienta Omaha»; más de 2.200 murieron. La mayoría eran soldados rasos y voluntarios, adiestrados e instruidos para la batalla pero aun así con algunos resabios de su anterior vida como profesores, mecánicos, albañiles u oficinistas. Murieron en las playas de Sword, Gold, Juno y Pointe du Hoc. En la playa de Utah desembarcaron más de 23.000 hombres que, tras salir de la niebla y las olas, avanzaron imparables hacia las líneas alemanas. Las Divisiones Aerotransportadas 101.ª y la 82.ª habían lanzado a 13.000 paracaidistas tras las líneas enemigas, y si los soldados desembarcados no lograban reunirse con ellos al caer la noche, los paracaidistas corrían el riesgo de ser aniquilados. Aun en el caso de encontrarse con las unidades aerotransportadas, o lo que quedara de ellas, los soldados sabían que la batalla no estaba ni mucho menos ganada, que la cabeza de playa era precaria y que un millón de combatientes alemanes aguardaban ocultos entre los setos, prestos a enterrarlos para siempre en suelo francés.
Los alemanes habían errado sus cálculos. Habían supuesto que los Aliados no serían capaces de facilitar suministros a un ejército sin un puerto, pero los soldados desembarcados en Utah llevaban consigo munición, armas y bidones de gasolina. No sólo llegaron la primera mañana, sino día tras día, tropas de infantería la mayor parte, pero también dotaciones de tanques, artilleros, capellanes, oficiales de ordenanza, ingenieros, médicos, periodistas, mecanógrafos, traductores y cocineros. Desembarcaron desde barcos de todo tipo, y en especial desde los LST (buques de desembarco de tanques). En un área de varios kilómetros había
LST en cada playa, sus grandes fauces se abrían y arrojaban tanques y camiones y jeeps y excavadoras y artillería pesada y ligera y montañas de cajas de vituallas y munición, miles de bidones de gasolina, cajones con radios, teléfonos, máquinas de escribir, formularios y todo cuanto se necesita en medio de una guerra.[40]
En el cielo, el rugido de la aviación aliada era incesante: sólo el Día D se realizaron 14.000 despegues, más otros tantos diarios en lo sucesivo, siempre y cuando el tiempo lo permitiera. Tal era el tránsito por el canal de la Mancha que, durante un mes, para cubrir una ruta de un día se necesitaban tres. En medio de aquella tormenta, a unos pocos metros de la playa de Utah, se alzaba una pequeña y sosegada iglesia de cuatrocientos años de antigüedad.
¿Qué debieron de pensar los soldados al verla? Lo más probable es que la mayor parte de quienes tocaron tierra en los cinco kilómetros de playa de Utah ni siquiera la vieran. Otros muchos debieron de pasar sin reparar en ella, pues apenas si se la menciona en memorias y relatos de la guerra. Es posible que al principio sirviera como puesto de descanso y, más tarde, como punto de encuentro desde el cual organizar el avance hacia el interior. Sin duda hubo hombres que murieron en ella, llevados a cuestas por sus compañeros o abatidos por los morteros, balas y minas de los alemanes. El tejado recibió fuego de artillería y algunas vigas se astillaron, pero la capilla resistió y, con el tiempo, pasó a oficiar servicios para los miles de hombres que llegaban a la costa y los cientos que regresaban del frente.
No fue hasta los primeros días de agosto cuando un soldado se fijó en las piedras y escribió:
Capilla de Santa Magdalena. El padre McAvoy ha colocado una señal que anuncia servicios diarios a las 17.00. Buena arquitectura renacentista del siglo XVI, en estilo Maison Carrée. En la zona adyacente a la carretera pueden encontrarse fragmentos que podrían emplearse en la restauración. La portalada principal presenta daños por fragmentación de procedencia sur u oeste. Tejado de madera en buen estado, con sólo daños menores.[41]
A continuación sacó una fotografía para archivar y mandar a Inglaterra. El soldado era el subteniente James Rorimer, el obstinado conservador del Museo Metropolitano, quien, a diferencia de los miles de tropas que habían cruzado la playa de Utah, no estaba en Francia para servirse de la capilla para cualesquiera usos a que fuese destinada. Como oficial de Monumentos, él estaba ahí para salvarla.
Como casi todo en Normandía, el despliegue del teniente Rorimer no salió exactamente según lo planeado. Debía haber desembarcado antes, pero su pasaje quedó aplazado porque el ejército concedía prioridad al personal destinado al frente, y, cuando por fin obtuvo pasaje, perdió el barco —el capitán de servicio no quiso esperar a un hombre de Monumentos, uno de los pocos soldados que iban a cruzar sin estar adscritos a ninguna unidad, de modo que zarpó con antelación—. Al día siguiente le dieron a escoger barco, y eligió cruzar con un grupo de veteranos franceses provenientes de la campaña del norte de África. Qué mejor que pisar suelo francés con las tropas de la Francia Libre.
A finales de julio, los Aliados confiaban en conquistar Francia en un santiamén; pero tras ocho semanas sólo habían avanzado cuarenta kilómetros en un frente de menos de ciento treinta de anchura. En muchos puntos, el avance era incluso menor. A principios de agosto, el 2.º Ejército británico y su oficial de Monumentos, Bancel LaFarge, acababan de dejar atrás Caen, su objetivo para el primer día. Otros cinco hombres de Monumentos habían llegado a Francia, pero todos se encontraron con que su zona de operaciones estaba limitada por la lentitud del avance. Lo que se preveía un sprint había resultado ser una carrera de obstáculos, y la prensa empezaba a decir ya que la situación estaba en «punto muerto». James Rorimer, llegado el 3 de agosto, fue el último miembro de la MFAA en desembarcar durante el transcurso de las operaciones de combate a gran escala en Normandía.
El motivo se le hizo evidente enseguida: no había sitio para nadie más. Pasada la playa de Utah, Rorimer no se encontró la apacible campiña francesa que allí había existido hasta dos meses antes, sino una ciudad abarrotada de soldados. En el canal, a su espalda, la estampa era «pasmosa e impresionante», según John Skilton, oficial de Asuntos Civiles que más tarde entraría en la sección de Monumentos. El canal estaba lleno hasta el horizonte de barcos a la espera de atracadero. Las playas estaban invadidas de tropas; el agua, llena de soldados vadeando por la orilla. En el cielo, miles de globos plateados formaban una barrera de seguridad contra la aviación enemiga. Al otro lado estaban los cazas aliados. Abajo, en la playa, el tráfico era continuo. «Nunca había visto tal cantidad de vehículos de toda clase y tamaño —escribió Skilton—, la carretera forma un cinturón ininterrumpido de vehículos hasta donde alcanza la vista.»[42]
Sin embargo, Rorimer no se percató de la magnitud de la situación hasta que montó en un convoy con destino al cuartel de la Sección Avanzada. En torno a él se extendía un paisaje lunar trufado de fortines reventados, setos partidos y surcos de tierra. Grúas gigantes retiraban los vehículos destrozados; el óxido cubría cañones inservibles y fortificaciones a ambos lados de la carretera. La detonación de las bombas se confundía con la de las minas de las proximidades. La mayoría de las minas eran explosionadas por los artificieros, pero otras se activaban al paso de tropas o civiles desafortunados. «Intentar dejar constancia de los desperfectos [culturales] en medio de aquellos cráteres y restos de edificios incendiados —escribió Rorimer a propósito de sus primeras impresiones en Normandía—, sería como intentar contener vino en un barril roto.»[43]
En el cuartel de la Sección Avanzada, repartido entre distintas granjas y tiendas en un espacio de varios kilómetros, la organización no parecía mejor que en las playas. Al haber perdido el barco el día anterior, Rorimer se encontró con que nadie lo esperaba. Tuvo que caminar varios kilómetros sólo para juramentar. El oficial al mando se limitó a advertirle acerca de las bombas trampa que se estaban encontrando en cajas fuertes, bancos de iglesia e incluso debajo de cadáveres; luego volvió a sus mapas. Fin de la charla. James Rorimer estaba solo, así que se procuró un pequeño despacho, se sentó y pensó por dónde empezar.
No estuvo sentado mucho tiempo. No era un soldado de dieciocho años que sabe que se dirige hacia una lucha a vida o muerte con otro soldado de la misma edad, tan ajeno como él a los motivos de la batalla. Incluso los mayores y sargentos sabían que no se enfrentaban a monstruos, sino a militares de carrera como ellos que, dada la coyuntura, vestían un uniforme de distinto color. Para la mayor parte de los soldados, la guerra era sólo circunstancial. Pero para alguien como James Rorimer se trataba de la misión de una vida. Hitler había lanzado una advertencia inequívoca al mundo del arte en 1939, al enviar al Blitzkrieg de Polonia unidades destinadas al saqueo deliberado de obras de arte y a la destrucción de los monumentos culturales del país. La culminación de esa operación llegó al poco tiempo, con la confiscación del retablo de Veit Stoss —uno de los tesoros nacionales de Polonia— por parte de los nazis y su posterior transporte a Núremberg. Poco después robaron La dama del armiño de Leonardo da Vinci, una de la quincena de obras atribuidas a la mano del artista, junto con varias obras maestras de Rafael y Rembrandt. Estas obras —todas ellas, a excepción del retablo de Veit Stoss, parte de la famosa colección Czartoryski— se contaban entre las más importantes de Polonia. Desde entonces no habían vuelto a verse. Un año después, con la caída de Europa occidental, los hechos dieron paso a rumores y sospechas, pero fue suficiente para que el mundo del arte supiera que los museos y colecciones, tanto grandes como pequeños, estaban siendo sistemáticamente desmantelados y despachados a Alemania. El desembarco de Normandía era la oportunidad no sólo para que los profesionales ingleses y estadounidenses descubrieran qué había ocurrido bajo el telón nazi, sino para empezar a reparar los agravios cometidos. James Rorimer no tenía ninguna intención de quedarse sentado frente a una mesa mientras la historia del arte se desplegaba ante sus ojos. Y sin embargo, más o menos eso mismo fue lo que ocurrió.
Rorimer se había presentado como voluntario en 1943. A sus treinta y siete años era una de las figuras pujantes del Museo Metropolitano de Arte y acababa de ser ascendido a conservador de los Claustros, la sección del Met dedicada al arte y la arquitectura medievales; pero como tantos otros profesionales de éxito, Rorimer fue reclutado en calidad de soldado raso y enviado al 4.º Batallón de Instrucción de Infantería en Camp Wheeler, Georgia. En febrero de 1944 nació su hija Anne. «Por lo menos, puedo estar orgulloso de ser padre —le escribió a su mujer, Kay, al conocer la noticia—, las fotos son la posesión más preciada que tengo aquí.»[44] Poco después zarpó para Inglaterra. No vería a su hija en más de dos años.
En Shrivenham, el resuelto Rorimer recibió instrucción para trabajar en Asuntos Civiles, desde donde no tardó en pasar al grupo de Monumentos. «Poco a poco voy conociendo a otros “historiadores” del arte —le escribió a su mujer tras ser destinado a la MFAA—. Nos mantendrán a la espera hasta que nos necesiten en algún sitio, si es que nos necesitan. […] Yo me mantengo a la sombra mientras otros juegan al politiqueo.»[45]
Como tenía conocimientos de arte francés y del idioma, Rorimer esperaba participar en los preparativos para la invasión de su «país europeo favorito».[46] Pero en la MFAA reinaba el desorden. En abril, con destino pero sin misión, Rorimer pensó en algo útil que pudiera hacer. El 9 de abril por fin encontró el qué: enseñar a los oficiales a conducir los camiones del ejército. Con su proverbial diligencia y dedicación, pronto se convirtió en todo un experto en camiones y daba clase ocho horas al día, pero ante Kay admitía que «me he dedicado a trabajar con los monumentos cada vez que he tenido un momento libre».[47]
Tal como estaban las cosas, cuando el 30 de abril se presentó la ocasión de pasar a otra unidad en calidad de relaciones públicas e historiador aceptó sin pensarlo, pero Geoffrey Webb, jefe de la MFAA, no estaba dispuesto a prescindir de sus servicios. «Mis funciones dependen de las circunstancias, del humor, de la política y de Webb», se lamentaba en una carta a Kay.[48] Creía en los objetivos de la sección de Monumentos, pero al igual que el distinguido conservador George Stout, quien se había pasado años intentando dar cuerpo a la unidad, confiaba muy poco en que el proyecto llegara a cristalizar algún día. «Dile a Sachs que todos mis temores se han cumplido —escribía más de un mes antes del Día D—, y que he conseguido un buen puesto enseñando conducción y mecánica.»[49] Una semana después, el 7 de mayo, había cambiado de opinión: «Hay días, incluso horas (de vez en cuando) en que uno piensa que Asuntos Civiles es el destino más maravilloso del mundo. […] [Los oficiales de Monumentos] tenemos ante nosotros un trabajo extraordinario y me satisface ver que las cosas se hacen todo lo bien posible».[50]
La verdad es que James Rorimer no estaba hecho para los enredos burocráticos del ejército. En el Metropolitano se había labrado un ascenso meteórico y, pese a su juventud, había sabido lidiar con las dificultades que comporta crear una sección nueva en un museo, en este caso los Claustros, gracias al mecenazgo de John D. Rockefeller Jr. y a su capacidad para organizar a un personal heterogéneo. En el ejército, en cambio, Rorimer se encontraba a la cola de la maquinaria burocrática y sin margen de actuación; aunque lo habían ascendido a subteniente, seguía siendo el oficial de menor rango del ejército y la MFAA. «La guerra lo trastoca todo —le escribía a su esposa en abril—, sobre todo si a uno lo nombran suboficial tras años cultivando éxitos en su carrera como civil. Lo único que espero es que mis deseos de trabajar no se vean defraudados por los alfeñiques que juegan a hacer política y a hacer valer sus medallas.»[51] Rorimer no recibió su primera misión con la MFAA hasta transcurridas cuatro semanas de la invasión de Normandía; poco después, ya estaba en el continente. Libre por fin de la maraña burocrática de Inglaterra y camino de la misión soñada, James Rorimer no estaba dispuesto a fracasar, por difícil e incierta que fuera su tarea.
En Normandía, cada oficial de Monumentos era responsable de una zona de batalla. La mayoría se correspondían con los grupos de batalla particulares, como el 1.er y el 3.er Ejército estadounidenses o el 2.º Ejército británico. Rorimer estaba destinado a la Zona de Comunicaciones, la porción de territorio por detrás de la línea del frente en donde se construían carreteras para permitir el transporte de suministros. El problema era que la información acerca de los límites de la Zona de Comunicaciones variaba con tanta frecuencia que resultaba casi imposible saber dónde terminaba o, en ocasiones, incluso la localización exacta de la línea del frente. Normandía estaba entrecruzada de setos, enormes diques de tierra coronados con árboles y arbustos que delimitaban los campos y resguardaban las carreteras. En ocasiones había ocho o diez en el espacio de un kilómetro y medio, lo cual restringía la visibilidad de la porción de campo inmediatamente a la vista y de la amenazadora pared formada por el siguiente seto. Como además estaban dispuestos de forma asimétrica, tras cruzar dos o tres los comandantes ya no sabían si andaban de frente o hacia atrás.
—Sigue la carretera —le aconsejó un oficial desesperado a Rorimer el primer día que se disponía a abandonar el cuartel para realizar trabajo de campo—. Y agacha la cabeza. Un oficial de Monumentos muerto no vale para nada.[52]
En el aparcamiento, un soldado comprobó sus órdenes y negó con la cabeza.
—Lo lamento, teniente, la sección de Monumentos no figura en la lista. Tendrá que pedir que lo lleven. A todas horas salen camiones para reparar cables, transportar suministros y enterrar a los muertos. No debería tener problemas.
Rorimer salió con el primer convoy en el que encontró espacio. Tenía docenas de lugares que visitar y ningún plan ni objetivo definido. Lo único que quería era entrar en acción, ser útil. Su primera parada fue Carentan, el nexo estratégico entre las playas de Omaha y Utah. La ciudad había quedado prácticamente barrida del mapa por los bombardeos aéreos y la artillería aliada, por lo que Rorimer se llevó una sorpresa al encontrar el único edificio incluido en la lista de monumentos, la catedral, casi intacto. Sólo el campanario presentaba desperfectos, y muy leves. Rorimer bajó los prismáticos. Su cometido consistía, en primer lugar, en tomar nota del estado de los monumentos tras la batalla; en segundo lugar, en supervisar las reparaciones de emergencia, en caso de ser necesarias. Como el campanario no presentaba riesgo inmediato de derrumbe, no había motivos para permanecer en Carentan. Ordenó al arquitecto municipal de Cherburgo, un hombre mayor que se encontraba también inspeccionando las ruinas, que se encargara de reforzar el campanario, y luego se acercó a un chiquillo que lo miraba desde las sombras al otro lado de la calle.
—Tu veux aider? —preguntó Rorimer. «¿Quieres ayudar?».
El muchacho asintió. Rorimer sacó algo de la mochila.
—Cuando ese señor baje del campanario —dijo al niño en francés—, dile que me he ido a otra ciudad y pídele que cuelgue esto en el edificio.
Y le entregó al niño unos letreros en los que ponía en inglés y en francés:[53]
ACCESO PROHIBIDO
a todo el personal militar
MONUMENTO HISTÓRICO
Por orden del oficial al mando queda terminantemente
prohibida la entrada o recogida de cualquier
clase de materiales u objetos en este recinto
La tercera parte, y acaso la más importante, de las funciones de un oficial de Monumentos consistía en asegurarse de que ni los soldados ni la población civil produjeran ulteriores desperfectos. Aun cuando se hallaran en ruinas, nadie debía tocar los monumentos protegidos. Se quedó observando al niño mientras éste se iba hacia la catedral. Su figura harapienta avanzaba sobre un fondo de piedras y cristales rotos. Ni siquiera llevaba zapatos. Rorimer dio unos pasos hacia él, lo cogió por el hombro y le dijo: «Gracias», tendiéndole una barra de chicle. El muchacho la aceptó con una sonrisa, se dio la vuelta y salió corriendo en dirección a la catedral.
Minutos más tarde, Rorimer ya se había marchado a bordo de otro convoy para seguir visitando monumentos. Días después, le habría resultado imposible saber en cuántos lugares había estado sin la ayuda de su diario de campo y el listado de monumentos. Las ciudades se confundían unas con otras y él iba y venía buscando medios de transporte. Tras una hora en una carretera atestada de tanques provistos de arietes —«tanques rinoceronte» los llamaban, ideales para pasar a través de los setos en lugar de por encima—, el jeep en el que iba tomaba una curva y no se veía un alma en varios kilómetros. En un tramo, los setos aparecían quemados y cortados, el suelo sembrado de restos de obuses y el fango lleno de pisadas de botas. Al siguiente, un rebaño de vacas descansaba a la sombra de una hilera de árboles, como si nada hubiera ocurrido. Algunas ciudades estaban en ruinas; otras, intactas. Dentro de una misma ciudad, podía ocurrir que un edificio presentase daños y el de al lado se encontrase en perfecto estado —hasta que el ojo se detenía en una ventana del segundo piso, rota por el impacto de una bala perdida—. Rorimer vio que la guerra no era como un huracán, que lo destruye todo a su paso, sino como un tornado, que avanza dando saltos, matando a unos y respetando a otros según dictámenes imprevisibles.
Parecía haber una sola constante en aquel impredecible torbellino de destrucción e indulgencia: las iglesias. En casi todas las ciudades visitadas por Rorimer se repetía la escena de Carentan: la iglesia intacta y la torre dañada. Los Aliados occidentales no habrían osado profanar una catedral, pero los alemanes no se mostraban tan escrupulosos. Contraviniendo las Reglas de la Guerra Terrestre acordadas en las Conferencias de La Haya, era práctica habitual entre los francotiradores y observadores alemanes esconderse en campanarios y disparar u ordenar fuego de mortero desde ellos. Los Aliados habían aprendido a defenderse derribando los campanarios y evitando causar daños al resto de la catedral. Rorimer desconocía si los Aliados hacían caso de los listados de monumentos protegidos, pero daba lo mismo: los comandantes eran conscientes de que valía la pena preservar determinadas estructuras.
No todas las catedrales salieron bien libradas. En La-Haye-du-Puits, Rorimer tuvo que desalojar a unos campesinos que acudían todos los días a rezar a la catedral; la estructura estaba muy castigada y Rorimer temía que la vibración producida por los vehículos blindados y las piezas de artillería que pasaban por la calle pudiera provocar el derrumbe del campanario. En la iglesia de Saint-Malo de Valognes, las excavadoras aliadas habían retirado los escombros de la sección central a las naves laterales con la intención de abrir una vía de suministro, que, por desgracia, pasaba por el medio mismo de los restos de la iglesia. Los ciudadanos le imploraron que lo evitase, pero cuando Rorimer les dijo que no había otra posibilidad lo comprendieron. Era el precio de la libertad.
En ocasiones no se producían males mayores de puro milagro. La histórica abadía de Saint-Sauveur-le-Vicomte, donde los alemanes habían instalado un depósito de municiones, fue destruida por los bombardeos aéreos de los Aliados. Cuando Rorimer llegó al lugar, se encontró a unos soldados estadounidenses dando su comida a un grupo de niños; dentro había cincuenta y seis huérfanos y treinta y nueve monjas. «La abadía está bendita —le dijo la madre superiora—. La han destruido pero todos hemos salido ilesos».
Un caso significativo fue el del castillo del conde de Germigny, incendiado por las bombas aliadas. A medida que se acercaba, Rorimer podía ver los restos de las paredes con los bordes renegridos alzarse como grandes monolitos. Al pie de éstas, una excavadora daba marcha atrás, preparándose para derribar uno de los últimos muros casi enteros. Era práctica habitual derribar los muros dañados, pues el ejército utilizaba la piedra como material para la construcción de carreteras. El problema era que aquel castillo figuraba en la lista de monumentos protegidos, y aquella pared en concreto formaba parte de la capilla privada. En la parte posterior, Rorimer encontró dos estatuas del siglo XVIII de gran tamaño.
—Detenga la excavadora —le gritó al sorprendido ingeniero, quien sin duda llevaba varios días derribando paredes del castillo—. Es un edificio histórico —añadió mostrándole la lista de monumentos protegidos—. No debe ser destruido.
A los pocos minutos, se presentó el oficial al mando, trastabillando entre los escombros.
—¿Cuál es el problema…, subteniente? —preguntó mencionando adrede el rango de Rorimer, el grado inferior del cuerpo de oficiales del ejército. Los hombres de Monumentos no tenían autoridad para dar órdenes; su función era puramente consultiva, y aquel oficial lo sabía.
—Se trata de un monumento histórico, señor. Hay que evitar que sufra daños.
El oficial se quedó mirando la pared medio resquebrajada y los fragmentos de piedra.
—Eso deberían haberlo pensado los aviadores.
—Es propiedad privada, señor. Debemos respetarlo.
El oficial se encaró con Rorimer, a quien superaba en rango pero no en edad.
—Hemos venido a ganar la guerra, teniente. Mi trabajo consiste en asegurarme de que por aquí pase una carretera.
El oficial dio media vuelta para marcharse, pero James Rorimer, bajito y fornido como un bulldog, no se dejó amedrentar. Si había logrado ascender a los escalafones más altos del Museo Metropolitano, la más importante institución cultural de Estados Unidos, en menos de diez años, había sido gracias a su perseverancia y a su capacidad de trabajo. Poseía las dosis adecuadas de ambición y de fe, tanto en sí mismo como en la misión. Por lo demás, no conocía el fracaso, y a esas alturas no se planteaba la posibilidad de experimentarlo.
—He fotografiado la pared para un informe oficial.
El oficial se detuvo y se dio media vuelta. ¿Quién se había creído que era ese engreído? Rorimer sacó una copia de la proclamación de Eisenhower acerca de los monumentos y la guerra.
—Por si acaso, señor. Órdenes del comandante supremo. ¿Quiere pasarse lo que le queda de vida explicando por qué esta demolición era una necesidad militar y no cuestión de comodidad?
El oficial clavó los ojos en los de Rorimer. Aquel tipo parecía un soldado pero se comportaba como un chiflado. ¿Acaso el muy necio no se había enterado de que estaban en guerra? Sin embargo, viendo a James Rorimer se dio cuenta de que discutir no serviría de nada.
—De acuerdo —masculló el oficial, ordenando a la excavadora que se alejara de la pared con un gesto—. Pero que me aspen si ésta es forma de ganar una guerra.[54]
Rorimer se acordó entonces de la abadía de Saint-Sauveur-le-Vicomte, donde había encontrado a los soldados dando su propia comida a los niños. Las tropas estaban acampadas bajo la lluvia porque su general se había hecho cargo del valor histórico y cultural de la abadía y les había prohibido apropiarse de las camas calientes y secas de los monjes. Tal vez aquel general no fuera muy popular entre sus hombres, pero Rorimer sabía que eran hombres como él quienes conseguían ganarse el respeto de los franceses.
—Discrepo, señor —le respondió Rorimer al oficial—. Creo que es justo así como ganaremos la guerra.
14 de julio de 1944
Carta de George Stout a su esposa, Margie