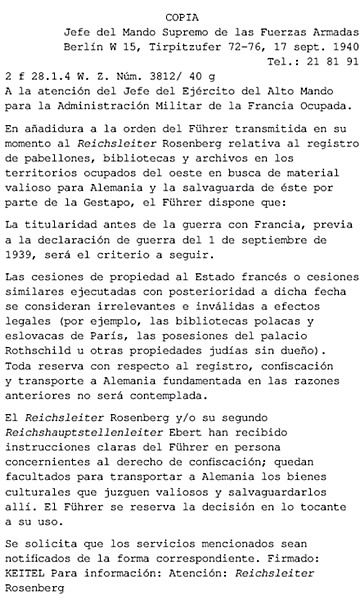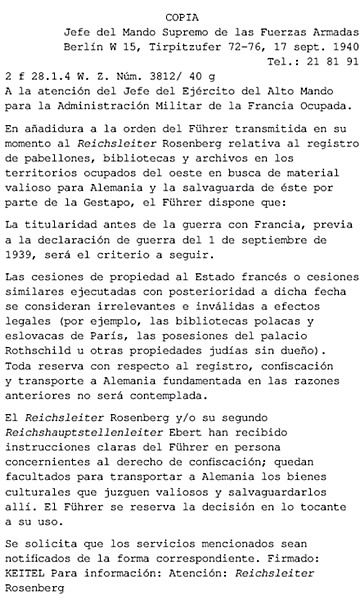
LLAMANDO A LAS ARMAS
Nueva York
Diciembre de 1941
Las luces navideñas brillaban desafiantes en Nueva York a mediados de diciembre de 1941. Las ventanas de Saks y Macy’s resplandecían y el gigantesco árbol del Rockefeller Center avizoraba el mundo con mil ojos vigilantes. En el Centro de Defensa los soldados adornaban los árboles de navidad mientras, a su alrededor, la ciudadanía realizaba los preparativos para dar de comer a 40.000 hombres alistados en el mayor banquete jamás visto en la ciudad. En las tiendas, los letreros de los escaparates pretendían dar a entender que aquélla era una Navidad como otra cualquiera. El 7 de diciembre, los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor, conmocionando al país y catapultándolo hacia la guerra. Mientras la mayor parte de los norteamericanos compraban, rebufaban y se decidían, por primera vez en años, a pasar unos días con sus familias —las ventas de billetes de autobús y tren alcanzaron cifras récord ese año—, los observadores rastreaban el cielo en busca de bombarderos enemigos.
Las cosas habían cambiado mucho desde que Hitler se anexionara Austria en 1938. A finales de ese año, Checoslovaquia había capitulado, y el 24 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión. Una semana después, el 1 de septiembre, los alemanes invadían Polonia. En mayo de 1940, la Blitzkrieg («guerra relámpago») viró hacia el oeste, esquivó a una guarnición franco-británica y penetró en Bélgica y los Países Bajos. En junio, para desconcierto de los franceses, que habían empezado a evacuar, los alemanes habían tomado París. La batalla por Gran Bretaña empezó en julio y siguió durante el mes de septiembre con cincuenta y siete días de bombardeos aéreos sobre Londres, en lo que dio en llamarse el Blitz. A finales de mayo de 1941, las bombas habían matado a decenas de miles de civiles británicos y dañado o destruido más de un millón de edificios. El 22 de junio, confiando en que Europa occidental estaba dominada, Hitler arremetió contra Stalin. El 9 de septiembre, la Wehrmacht (las Fuerzas Armadas) entró como una exhalación por el oeste de Rusia hasta Leningrado (la antigua capital, San Petersburgo). El sitio de Leningrado, que había de durar casi novecientos días, acababa de comenzar.
El resultado, por lo menos para Estados Unidos, que en teoría se mantenía neutral, fue un aumento gradual de la tensión, un lento tensarse de unas cuerdas que, a lo largo de tres años, habían acumulado una gran cantidad de energía contenida. La comunidad museística estadounidense, como muchas otras, era un hervidero de actividad. Su principal preocupación eran los planes de protección, desde evacuaciones a la creación de cámaras subterráneas climatizadas. Cuando los nazis tomaron París, el director del Museo de Arte de Toledo escribió a David Finley, director de la todavía no inaugurada Galería Nacional de Arte, instándolo a elaborar un plan nacional: «Sé que [la posibilidad de una invasión] es remota por el momento, pero también parecía remota en Francia».[6] Los británicos habían tardado casi un año en acondicionar una enorme mina en Manod, Gales, para almacenar en ella las obras de arte evacuadas. ¿Podría permitirse otro año de preparativos la comunidad artística norteamericana?
Tras el ataque de Pearl Harbor, el peor ataque perpetrado en suelo estadounidense, la tensión se había convertido en una necesidad casi desesperada de pasar a la acción. Parecía probable que se produjera un bombardeo sobre alguna de las grandes ciudades del país, y ni siquiera cabía excluir la posibilidad de una invasión japonesa, alemana o incluso conjunta. El Museo de Bellas Artes de Boston clausuró las galerías dedicadas a Japón por miedo a los asaltos de multitudes enfurecidas. La Galería Walters de Baltimore retiró pequeños artículos de oro y joyas para evitar tentaciones por parte de los bomberos armados con hachas que quizá tuvieran que entrar en caso de emergencia. En Nueva York, el Museo Metropolitano de Arte cerraba sus puertas al atardecer por miedo a que los visitantes tropezaran o robaran objetos en caso de apagón. En el MoMA, los cuadros eran trasladados todas las noches a una zona protegida con sacos terreros y volvían a colgarse en su lugar por la mañana. La Colección Frick hizo tintar ventanas y tragaluces para que los bombarderos enemigos no pudieran localizarla en medio de Manhattan.
Todo eso gravitaba sobre la conciencia de los dirigentes culturales norteamericanos cuando el 20 de diciembre de 1941 se dirigían en taxi a la imponente escalera de entrada del Museo Metropolitano de Arte. Francis Henry Taylor, director de la Asociación de Directores de Museos de Arte, y David Finley, director de la Galería Nacional de Arte de Washington, los habían convocado vía telégrafo a través de Western Union. La mayoría de los cuarenta y cuatro hombres y las cuatro mujeres que se presentaron esa mañana en el Met eran directores de museo y acudían en representación de la mayor parte de las principales instituciones del este y el centro del país —la Frick, el Carnegie, el Met, el MoMA, el Whitney, la Galería Nacional, la Smithsonian—, así como de los más importantes museos de Baltimore, Boston, Detroit, Chicago, San Luis y Minneapolis. Entre ellos figuraban algunos de los grandes nombres del sector, como Jere Abbott, William Valentiner, Alfred Barr, Charles Sawyer y John Walker.
Uno de ellos era Paul Sachs, director asociado del Museo de Arte Fogg de Harvard. El Fogg era una institución relativamente pequeña, pero Sachs gozaba de una influencia notable dentro de la comunidad museística. Era hijo de uno de los primeros socios del banco de inversiones Goldman Sachs (su fundador, Marcus Goldman, era su abuelo materno) y el principal nexo del sector museístico con la opulenta banca judía de Nueva York. Más importante aún, Sachs era un abanderado en materia formativa: en 1921, había creado en Harvard un curso sobre «El trabajo en el museo y sus problemas», el primer programa académico diseñado específicamente para formar y entrenar a hombres y mujeres en las labores de dirección y conservación de un museo. Aparte de los conocimientos sobre arte, el curso abordaba la faceta financiera y administrativa de la gestión de museos, con especial atención en la obtención de donaciones. Los estudiantes se reunían de forma regular con grandes coleccionistas, banqueros y la élite social estadounidense, a menudo en cenas de gala que requerían vestir de etiqueta y observar los protocolos sociales de la alta cultura. En 1941, los discípulos de Sachs empezaron a alcanzar posiciones de liderazgo en los museos norteamericanos, campo que llegarían a dominar en los años de la posguerra.
¿Cuán influyente era Paul Sachs? Baste decir que, dada su poca estatura —en torno al metro cincuenta y cinco—, colgaba los cuadros a poca altura. Cuando tras la guerra los museos estadounidenses alcanzaron prominencia, muchos de sus directores colgaban los cuadros a menor altura que sus colegas europeos. Los discípulos de Sachs lo habían aceptado como una norma, y el resto de museos siguieron su ejemplo.
Sachs, a requerimiento de George Stout, el distinguido director del gris pero innovador Departamento de Conservación e Investigación Técnica, se tomó un gran interés por el estado de los museos europeos. Ambos, junto con otros miembros del equipo de Fogg, habían preparado una breve presentación con diapositivas para concienciar a sus colegas. La tarde del primer día, en cuanto se bajaron las luces y Sachs proyectó sus diapositivas sobre la pared, los directores de los grandes museos de Estados Unidos contemplaron las muestras del terrible coste artístico que estaba teniendo el avance nazi: la Galería Nacional de Londres desierta, con sus grandes obras enterradas en Manod, la Galería Tate cubierta de cristales rotos, la nave de la catedral de Canterbury llena de tierra para absorber el impacto de las explosiones. Las diapositivas del Rijksmuseum de Ámsterdam, el más famoso de los museos nacionales de los Países Bajos, mostraban las pinturas de los grandes maestros neerlandeses amontonadas como sillas plegables contra las paredes vacías. La que tal vez era su obra más conocida, el monumental lienzo de Rembrandt titulado La ronda nocturna, estaba enrollado como una alfombra y precintado en una caja inquietantemente parecida a un ataúd. En París, la Gran Galería del Louvre, que por sus dimensiones y majestuosidad recuerda a una estación de ferrocarril de la Reconstrucción norteamericana, no albergaba más que marcos vacíos.
Las imágenes evocaban asimismo el robo de obras maestras en Polonia, desaparecidas hacía años; la devastación del centro histórico de Rotterdam, arrasado por la Luftwaffe porque el ritmo de la negociaciones de paz con los Países Bajos había sido demasiado lento para el gusto de los nazis; los grandes patriarcas de Viena, encarcelados hasta que decidieran entregar a Alemania sus colecciones personales; el David de Miguel Ángel, que los atribulados funcionarios italianos habían encerrado en un armazón de ladrillos en el interior de su famoso museo del centro de Florencia. También estaba el museo estatal ruso del Hermitage. Antes de que la Wehrmacht cortase las líneas de ferrocarril de acceso a Leningrado, sus conservadores habían conseguido evacuar a Siberia 1,2 de los más de dos millones de obras que se estimaba que contenía. Se rumoreaba que los conservadores se habían instalado en los sótanos con el resto de las obras, alimentándose de pegamento de origen animal e incluso de velas para no morirse de hambre.
La presentación de Paul Sachs surtió el efecto deseado: catalizó las energías de la comunidad museística. Al atardecer, se acordó por unanimidad que los museos estadounidenses siguieran abiertos mientras fuera humanamente posible. No se debía ceder al derrotismo, pero tampoco a la complacencia. A lo largo de los dos días siguientes, actuando con un brío poco habitual, los representantes discutieron también líneas de actuación de tipo práctico y estratégico para aplicar en caso de guerra: ¿había que abrir las puertas a los ciudadanos para que se resguardaran de un ataque aéreo? ¿Debían almacenarse de forma permanente las obras más valiosas y sustituirse por otras de menor valor? ¿Debían seguirse programando eventos y muestras extraordinarias, aun cuando pudieran formarse aglomeraciones que dificultasen una evacuación ordenada? ¿Había que mandar las obras de los museos de las regiones litorales a los museos de los estados interiores, donde el peligro era menor? ¿Y qué hacer en el caso de bombas incendiarias? ¿Y los apagones? ¿Y los cristales rotos?
La resolución final, presentada al día siguiente por Paul Sachs, hacía un llamamiento a las armas:
Si en tiempos de paz nuestros museos y galerías de arte son importantes para la comunidad, en tiempos de guerra resultan doblemente valiosos. Pues es cuando las insignificancias y trivialidades se desvanecen y nos encontramos cara a cara con valores definitivos y perdurables […] cuando debemos recurrir a todos los medios intelectuales y espirituales para defendernos. Debemos custodiar con celo todo cuanto hemos heredado del pasado, todo cuanto seamos capaces de crear en este difícil presente y todo cuanto estemos dispuestos a preservar en un futuro inmediato.
El arte es la expresión imperecedera y dinámica de estos objetivos. Es, y ha sido siempre, la prueba visible de la actividad de las mentalidades libres […]. Habida cuenta de lo cual resolvemos:
A pesar de estas rimbombantes palabras, la mayoría de los museos de la costa Este siguieron con los preparativos para la guerra. El Metropolitano cerró discretamente sus galerías menos importantes y reemplazó a su personal por bomberos. En fin de año, a altas horas de la noche, la Galería Nacional embaló setenta y cinco de sus mejores piezas y las sacó de Washington en secreto. Cuando el museo abrió por primera vez en 1942, en su lugar podían verse obras menores. El 12 de enero, las obras maestras llegaron a Biltmore, el gran palacio propiedad de los Vanderbilt en las montañas de Carolina del Norte, donde permanecerían escondidas hasta 1944.
Hay que decir que no toda la energía de aquel mes de diciembre se empleó en evacuaciones. Viendo la oportunidad que se les presentaba, Paul Sachs y su distinguido conservador George Stout invitaron a los directores al Fogg para una serie de seminarios sobre seguridad en los museos. Stout, que llevaba años en estrecho contacto con los conservadores más prestigiosos de Europa, impartió los cursos ante docenas de asistentes, a quienes instruyó acerca de los peligros que se les avecinaban. Stout les habló del moho, de los hongos, de las virtudes de la tela metálica y de los daños por calor. Explicó por qué las bombas revientan las ventanas y cuál es la mejor forma de embalar las telas para evitar que los cristales proyectados las perforen. Para la reunión de diciembre en el Met, había preparado un folleto sobre prevención de daños en caso de ataque aéreo. Durante la primavera de 1942, convirtió el folleto en un artículo aparecido en su boletín mensual Technical Issues que resultó ser el primer enfoque sistémico para la preservación de obras de arte en tiempos de guerra.
Al mismo tiempo, Stout presionó al sector para coordinar una respuesta conjunta. En abril de 1942, redactó un folleto en el que describía los problemas de la conservación en tiempos de guerra y lo remitió a Francis Henry Taylor, el responsable de la reunión de diciembre de 1941. En él sugería que los museos de Estados Unidos no estaban preparados para enfrentarse a una crisis, ya que «no existe un corpus general de conocimientos; no existen protocolos de actuación aceptados». Los museos tienen que «estar dispuestos a poner en común sus experiencias, a compartir sus fracasos y éxitos, a exponer sus dudas y convicciones, así como a mantener un método regular de trabajo en equipo. […] A efectos prácticos, es inevitable que el bien común se equipare con el bien de cada uno».[8]
La solución de Stout dependía, aparte de la información compartida, de la formación de un nuevo perfil de conservadores, «trabajadores especiales» capaces de salir airosos del mayor y más peligroso revés en la historia del arte occidental. Según Stout, aunque el mundo del arte estuviera en crisis, su adiestramiento llevaría cinco años. En Europa, más de dos millones de obras se habían trasladado ya desde sus acogedores museos a almacenes temporales poco idóneos, a menudo a través de carreteras accidentadas sometidas a los bombardeos del enemigo. Y ésas eran tan sólo las evacuaciones oficiales; la cifra excluía los rumores de los saqueos nazis, que aun siendo motivo de preocupación no habían podido confirmarse. Poner fin a ese desbarajuste requeriría de una dedicación y una inteligencia extraordinarias. Por otra parte, ¿qué hacer con respecto a los inevitables y sin duda devastadores ataques aéreos y terrestres necesarios para devolver la libertad a Europa?
En verano de 1942, en un folleto titulado «La protección de monumentos: Propuesta de consideración durante la guerra y la rehabilitación», Stout mencionaba con términos explícitos los retos que se les presentaban:[9]
A medida que los soldados de las Naciones Unidas se abran paso por los territorios previamente conquistados y ocupados por el enemigo, los gobiernos de las Naciones Unidas irán encontrando problemas de diversa índole. […] En las zonas arrasadas por los bombardeos y el fuego se hallan monumentos de gran valor para las gentes de los distintos pueblos y ciudades: iglesias, santuarios, estatuas, cuadros, obras de todo tipo. Algunas pueden haber sido destruidas; otras, sólo dañadas. Todas corren el peligro de sufrir más desperfectos o de ser saqueadas o destruidas.
[…] La salvaguarda de estos objetos no afectará al curso de las batallas, pero sí a las relaciones entre los ejércitos invasores y los habitantes y [sus] gobiernos. […] La salvaguarda de dichos objetos será un signo de respeto no sólo por las creencias y costumbres de tal o cual pueblo, sino también por el legado de la humanidad. La salvaguarda de dichos objetos forma parte de las responsabilidades de las Naciones Unidas. Esos monumentos no son simples objetos, ni meras pruebas del poder creador del hombre. Son expresiones de la fe, y representan la lucha del hombre por mantener sus vínculos con el pasado y con Dios.
Con la convicción de que la salvaguarda de monumentos es uno de los requisitos para el correcto desarrollo de la guerra y para la esperanza de la paz, […] deseamos llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos de América al respecto, así como urgirle para que halle los medios de llevarla a cabo.
Y, por supuesto, ¿quién mejor para llevar a cabo esta salvaguarda que el cuerpo altamente cualificado de «trabajadores especiales» propuesto por Stout?
17 de septiembre de 1940
Orden del Feldmarschall Keitel relativa a la confiscación de bienes culturales