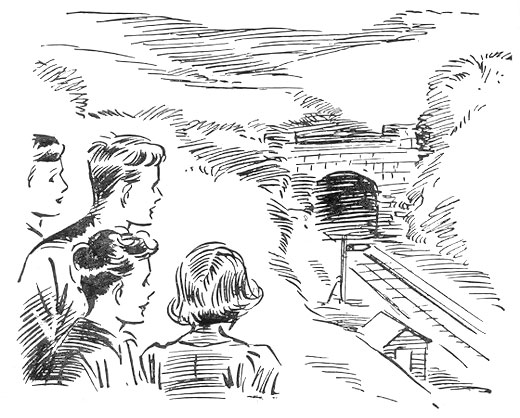
Jorge y los chicos los esperaban, deseosos de comunicarles sus impresiones acerca de la granja.
—Es un sitio muy bonito —comentó Julián, sentándose, mientras Ana se disponía a preparar el desayuno para el señor Luffy—. Es una granja encantadora, con una pequeña lechería y un cobertizo muy bien cuidado. E incluso tienen un piano de cola en la sala de estar.
—¡Es curioso! Nunca hubiera pensado que pudieran hacer tanto dinero vendiendo cosas como éstas —comentó Ana, dándole la vuelta al tocino en la sartén.
—El granjero tiene un coche nuevo precioso —siguió Julián—. Completamente nuevo. Debe de haberle costado una fortuna. Su hijo nos lo enseñó. Y también nos enseñó una colección de maquinaria agrícola moderna.
—Es muy interesante —dijo el señor Luffy—. Me pregunto cómo habrán podido hacer tanto dinero en este apartado rincón del mundo. Los dueños anteriores trabajaban mucho. No obstante, estoy seguro de que no podían permitirse el lujo de comprarse un piano de cola o un coche nuevo.
—¡Y si hubiese visto los camiones que tienen! —terció Dick—. ¡Estupendos! Creo que proceden del ejército.
—El chico nos explicó que su padre piensa usarlos para llevar cosas de la granja al mercado.
—¿Qué clase de cosas? —preguntó el señor Luffy, mirando hacia la pequeña granja—. ¡No hubiese imaginado jamás que necesitasen un camión! Una vieja carreta bastaría para transportar todos sus productos.
—Bueno, eso es lo que nos contaron —dijo Dick—. Yo diría que todo presenta un aspecto muy próspero. El granjero debe de ser eficiente y trabajador.
—Compramos huevos, mantequilla, fruta y un poco de tocino —intervino Jorge—. La madre del chico parecía muy preocupada por servirnos bien. El granjero no apareció en todo el rato que estuvimos allí.
El señor Luffy estaba tomando ya su desayuno. Tenía un hambre feroz. Espantó las moscas que rondaban alrededor de su cabeza, y, cuando una de ellas se instaló sobre su oreja derecha, la sacudió con violencia. La mosca alzó el vuelo, sorprendida.
—¡Por favor! Hágalo otra vez —rogó Ana—. ¿Cómo lo consigue? ¿Cree usted que si practico mucho durante semanas podré llegar a saber mover la oreja?
—No, supongo que no —respondió el señor Luffy, acabando su desayuno—. Bueno, tengo que escribir algo. ¿Qué haréis vosotros ahora? ¿Vais a pasear?
—No estaría mal que cogiésemos la comida y nos marchásemos a algún sitio —propuso Julián—. ¿Qué opináis vosotros?
—Por mí, conforme —dijo Dick—. ¿No podrías empaquetar la comida, Ana? Te ayudaremos. ¿Y si nos preparas unos huevos duros?
No había pasado mucho tiempo cuando ya la comida estaba lista, envuelto cada paquete en papel de parafina.
—No os perderéis, ¿verdad? —se preocupó el señor Luffy.
—No, señor —contestó Julián, riendo—. Tengo una brújula, aunque tiene una abolladura muy curiosa. Gracias a ella sé por dónde ando. Le veremos esta noche, cuando volvamos.
—¿Usted tampoco se perderá, señor Luffy? —preguntó de repente Ana, inquieta.
—No seas descarada, Ana —regañó Dick, horrorizado por la pregunta de su hermana. Sin embargo, él pensaba lo mismo que ella. El señor Luffy era tan distraído, que muy bien podía imaginárselo andando, andando, sin ser capaz de encontrar el camino de vuelta.
Él sonrió.
—No —dijo—. Me sé de memoria todos los caminos de por aquí. Conozco cada arroyo, cada sendero, y… esto… cada volcán.
Ana prorrumpió en una risita ahogada. Los otros le miraron con asombro preguntándose qué habría querido decir, pero nadie, excepto Ana, acertó a adivinarlo. Se dijeron adiós, y partieron.
—Es delicioso pasear hoy —dijo Ana—. Si encontramos algún sendero, ¿lo seguiremos o no?
—Será mejor que lo hagamos —replicó Julián—. Resultará un poco cansado trepar todo el día por los brezos.
Por lo tanto, cuando tropezaron inesperadamente con un sendero, se internaron en él.
—Me parece que no es más que un camino de ovejas —comento Dick—. Apuesto a que es un trabajo muy solitario eso de cuidar ovejas en estas colinas llenas de brezos.
Durante algún tiempo caminaron por allí, jugando entre las brillantes fajas de brezos, las lagartijas que brotaban cuando menos lo esperaban de debajo de sus pies y el ejército de mariposas de todas clases que revoloteaban y se agitaban por encima de sus cabezas. A Ana le encantaban las pequeñas de color azul y se propuso preguntar al señor Luffy su nombre.
Almorzaron en la cima de una colina tapizada por una vasta faja de brezos, salpicados por motitas de un gris blanquecino. Los corderos pastaban por todas partes.
A la mitad del almuerzo, Ana oyó el mismo ruido que había oído antes. No muy lejos de donde se encontraban, un poco de humo blanco salió del suelo. El rostro de Jorge palideció. Tim se echó a sus pies gruñendo y ladrando con la cola baja. Los muchachos se echaron a reír con grandes carcajadas.
—No tengáis miedo, niñas. No es más que el tren que pasa por debajo. Nosotros ya lo sabíamos y estábamos deseando ver la cara que poníais cuando oyerais el ruido y vierais el humo.
—No tengo ni pizca de miedo —respondió Ana, muy digna.
Los chicos la miraron sorprendidos. ¡Era Jorge la que se había asustado! Por regla general, sucedía todo lo contrario.
Al fin, Jorge recobró el color y comenzó a reír. Llamó a Tim.
—Todo va bien, Tim. Ven aquí. ¿Te has enterado de que son los trenes?
Los niños discutieron con animación sobre el asunto. Realmente parecía difícil de creer que por debajo de ellos pasaran trenes, con la gente leyendo el periódico y charlando allí donde nunca brillaba el sol.
—Bueno —dijo Julián, por último—. Vámonos. Iremos hasta la cima de la próxima colina. Una vez allí, creo que debemos dar la vuelta.
Encontraron un pequeño sendero. Julián opinó que debía haber sido labrado por conejos, a juzgar por lo estrecho que era. Caminaron por él charlando y riendo. Treparon por entre los brezos hasta la cima de la otra colina. Allí recibieron una nueva sorpresa.
Abajo, en el valle, silenciosas y desiertas, se divisaban las vías del ferrocarril.
—Mirad eso —dijo Julián—. Vías viejas abandonadas. Parece que ya no las emplean, y supongo que el túnel también estará fuera de uso.
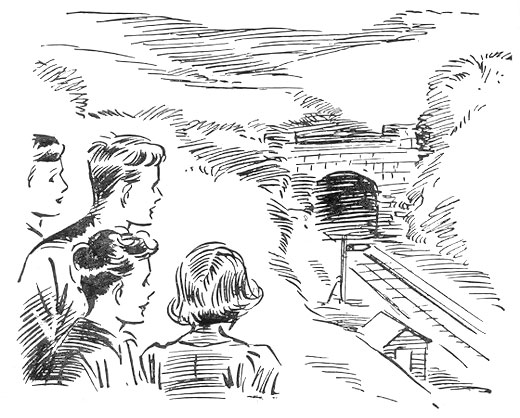
Los raíles salían de la negra boca del túnel y acababan cosa de un kilómetro más allá, en lo que aparentaba ser una especie de depósito del ferrocarril.
—Bajemos y echemos una mirada —propuso Dick—. ¡Venid! Tenemos mucho tiempo, y luego podemos tomar un atajo.
Descendieron desde la colina hasta las vías. Llegaron a poca distancia de la boca del túnel y fueron siguiendo los raíles hasta alcanzar el solitario depósito. Aquello estaba desierto.
—Mirad —dijo Dick—. Aquí hay algunos vagones. Parece como si no hubieran sido utilizados durante cien años. Vamos a empujarlos para hacerlos andar.
—¡Oh, no! —rechazó Ana, asustada.
Pero Jorge y los chicos, que habían soñado siempre con poder jugar con ferrocarriles de verdad, corrieron hacia los tres o cuatro vagones que reposaban sobre las vías. Dick y Julián empujaron con fuerza uno de ellos ¡Se movió! Corrió un pequeño espacio y fue a chocar contra los topes del de delante, con un ruido terrorífico, que resonó en el silencioso depósito. Se abrió de pronto la puerta de una cabañota situada al lado de aquél y apareció en el umbral una espantosa figura. Tenía un palo de madera en lugar de pierna, dos enormes brazos que le hacían semejarse a un gorila y un rostro encarnado como un tomate, con patillas grises. Abrió la boca y los niños esperaban un ruidoso y colérico grito. En su lugar, escucharon un susurro ronco y seco.
—¿Qué estáis haciendo? ¡Como si no fuera bastante malo tener que oír trenes fantasma por la noche para que encima haya de aguantarlos también durante el día!
Los cuatro niños le miraron asombrados. Pensaron que debía tratarse de un loco. Se acercó más a ellos y su pierna chocó contra el suelo con un singular «tiptap». Balanceó los brazos con negligencia. Observó cuidadosamente a los niños como si los viese con dificultad.
—Se me han roto las gafas —dijo. Y ante la sorpresa y espanto de los chiquillos, dos lágrimas corrieron por sus mejillas—. ¡Pobre Sam Pata de Palo! Se le han roto las gafas. Nadie cuida de él ahora. Absolutamente nadie.
No había nada que decir a esto. Ana se entristeció por el singular viejo. Sin embargo, procuró protegerse detrás de Julián.
Sam los miró otra vez con atención.
—¿Es que no tenéis lengua? ¿Veo visiones otra vez, o estáis aquí de verdad?
—Estamos aquí y somos de carne y hueso —respondió Julián—. Descubrimos desde arriba esta vieja vía y el depósito y bajamos a echar una mirada. ¿Quién es usted?
—Ya os lo dije, Sam Pata de Palo —contestó el viejo, impaciente—. El vigilante, ¿sabéis? Pero lo que pasa aquí me deprime. ¿Piensan ellos que me voy a dedicar a vigilar sus trenes fantasma? Pues bien, no. No seré yo, Sam Pata de Palo. He visto muchas cosas singulares en mi vida, sí, y he pasado miedo también, pero creo que no voy a seguir vigilando más trenes fantasma.
Los niños escuchaban curiosos.
—¿Qué trenes fantasma? —preguntó Julián.
Sam Pata de Palo permaneció en silencio. Miró a su alrededor como si pensase que alguien podía estar escuchando y de nuevo habló en su acostumbrado susurro ronco:
—Trenes fantasma, digo, que aparecen ellos solos por las noches a través del túnel, y se vuelven a ir solos. No llevan a nadie. Una noche vendrán por Sam Pata de Palo. Estoy asustado, lo estoy de veras. Me encierro en mi cabaña, me escondo debajo de la cama y apago la luz para que los trenes fantasma no sepan que estoy aquí.
Ana se estremeció. Apretó la mano de Julián.
—Julián, vámonos. Esto no me gusta. Todo suena extraño y horrible. ¿Qué intenciones tiene ese hombre?
El viejo pareció cambiar de humor súbitamente. Cogió un largo palo carbonizado y se lo tiró a Dick, acertándole en la cabeza.
—¡Fuera de aquí! ¿Soy yo el guardián aquí, o no? ¿Y qué me dijeron ellos? Me dijeron que echase a todo aquel que apareciese por aquí. ¡Fuera de aquí os digo!

Aterrorizada, Ana escapó. Tim gruñó y hubiese saltado sobre el extraño vigilante si Jorge no lo hubiese mantenido sujeto por el collar. Dick se frotó la cabeza en el lugar en que el palo le había dado.
—Ya nos vamos —dijo a Sam con suavidad—. No pensábamos faltar a ninguna regla. Puede usted cuidarse de sus trenes fantasma; no pensamos entrometernos.
Era una lástima que el viejo guardián fuese tan extraño en sus apreciaciones.
Jorge y los chicos se volvieron y se reunieron con Ana.
—¿Qué son los trenes fantasma? ¿Trenes que no existen en realidad? ¿Los ve de veras por la noche?
—Se los debe de imaginar —respondió Julián—. Creo que es el haberse visto obligado a estar solo durante tanto tiempo en este depósito desierto y viejo lo que le hace ver cosas extrañas. No te preocupes, Ana, aquí no hay trenes fantasma.
—Pero él habló como si estuvieran allí —replicó Ana—. Como si fueran reales. Me molestaría mucho ver un tren fantasma. ¿A ti no, Julián?
—Al contrario, me gustaría ver uno —dijo Julián, y se volvió hacia Dick—. ¿Te gustaría también a ti, Dick? ¿Vendremos una noche? Aunque sólo sea a comprobar qué pasa.