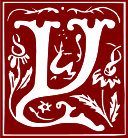
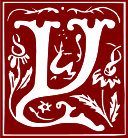
o sabía que entrar al galope en la división de soldados franceses de Desaix gritando que quería ver a Silano probablemente sólo serviría para que me arrestaran. Pero lo que me faltaba en poder lo compensaba en posesión: tenía el medallón; y mi rival, no. Sería mucho más fácil, comprendí, hacer que Silano viniera hacia mí.
Faltaba poco para que oscureciese cuando me dirigí, con los brazos en alto, hacia un pelotón de centinelas acampados. Unos cuantos soldados corrieron a mi encuentro armados con mosquetes, habiendo aprendido a sospechar de cualquier egipcio que se les acercara. Demasiados franceses incautos habían muerto en una guerra que se volvía cada vez más cruel.
Me lo jugué todo a que la noticia de mi huida de El Cairo aún no habría llegado a aquellos piquetes.
—¡No disparéis! ¡Soy un americano reclutado por el grupo de estudiosos de Berthollet! ¡He sido enviado por Bonaparte para proseguir mi investigación de los antiguos!
Los centinelas me miraron con sospecha.
—¿Por qué vais vestido como un nativo?
—¿Sin escolta, creéis que aún estaría vivo si no fuese vestido así?
—¿Habéis venido solo desde El Cairo? ¿Estáis loco?
—La embarcación en la que iba chocó con una roca y tiene que ser reparada. Yo estaba impaciente por llegar, así que decidí adelantarme. Espero que haya ruinas aquí.
—Lo reconozco —dijo uno—. El hombre de Franklin. —Escupió.
—Seguro que apreciáis lo que vale la oportunidad de estudiar el magnífico pasado —dije en tono jovial.
—Murad Bey se burla de nosotros, siempre unos cuantos kilómetros por delante. Lo vencemos. Y luego volvemos a vencerlo. Y luego lo vencemos otra vez. Cada vez sale corriendo y cada vez vuelve. Y cada vez unos cuantos más de nosotros nunca volverán a Francia. Y ahora esperamos en las ruinas mientras él se adentra un poco más en este maldito país, tan fuera de nuestro alcance como un espejismo.
—Si es que puedes ver el espejismo —intervino otro—. Mil soldados tienen los ojos llorosos con todo este polvo y el sol, y cien van con bastón porque han perdido la vista. Es como una escena cómica de una obra de teatro. ¿Listos para combatir? ¡Sí, aquí está nuestra fila de mosqueteros ciegos!
—¡Ceguera! Eso es lo de menos —añadió un tercero—. Hemos cagado dos veces nuestro peso entre aquí y El Cairo. Las llagas no se curan; las ampollas se convierten en forúnculos. ¡Pero si hasta se dan casos de plaga! ¿Quién no ha perdido media docena de kilos sólo en esta marcha?
—¿O llegado a estar tan caliente que no le importaría hacerlo con las ratas y los burros?
A todos los soldados les gusta quejarse, pero estaba claro que la desilusión con Egipto crecía por momentos.
—Puede que Murad esté a las puertas de la derrota —dije.
—Entonces derrotémoslo.
Acaricié mi rifle.
—Ha habido momentos en los que mi cañón ha estado tan caliente como los vuestros, amigos.
Eso despertó su interés.
—¿Es el rifle largo americano? He oído decir que puede matar a un piel roja a mil pasos de distancia.
—No llega tan lejos, pero si sólo tienes un disparo, entonces este es el rifle que quieres. Hace poco le acerté a un camello a cuatrocientos pasos. —No había necesidad de contarles a qué había apuntado.
Los centinelas hicieron corro a mi alrededor. Los hombres encuentran unidad en admirar buenas herramientas y mi rifle, como he dicho, era una pieza magnífica, una joya entre la escoria de sus mosquetes reglamentarios.
—Hoy mi rifle está frío porque tengo otra tarea, no menos importante. He de conferenciar con el conde Alessandro Silano. ¿Sabéis dónde puedo encontrarlo?
—En el templo, supongo —dijo un sargento—. Creo que quiere vivir allí.
—¿Templo?
—Apartado del río, pasada una aldea llamada Dendara. Hemos hecho un alto para que Denon pueda hacer más dibujos, Malraux pueda medir más piedras y Silano pueda murmurar más hechizos. Qué circo de lunáticos. Al menos él se ha traído una mujer.
—¿Una mujer? —Intenté no revelar ningún interés particular.
—Ah, esa —asintió un soldado—. Me acuesto con ella en mis sueños. —Movió el puño arriba y abajo al tiempo que sonreía.
Contuve la inclinación de darle con la culata de mi rifle.
—¿Por dónde se va a ese templo?
—¿Tenéis intención de ir vestido como un bandido?
Me puse recto.
—Parezco un jeque, creo yo.
Eso les arrancó una carcajada. Me indicaron la dirección con el dedo y se ofrecieron a escoltarme, pero decliné la oferta.
—Necesito conferenciar con el conde a solas. Si no está ya en las ruinas y lo veis, dadle este mensaje. Decidle que a medianoche podrá encontrar lo que anda buscando.
Decidí jugar la carta de que Silano no me haría arrestar. Primero querría que yo encontrase lo que ambos estábamos buscando; y luego, que se lo entregara a cambio de Astiza.
El templo brillaba bajo las estrellas y la luna, un inmenso santuario con un techo de piedra sostenido por pilares. Tanto él como sus templos subsidiarios se hallaban rodeados por un muro circular de ladrillos de aproximadamente un kilómetro, erosionado y medio enterrado. El acceso principal del muro sobresalía de la arena como medio sumergido, con el hueco justo para pasar por debajo. Habían tallado en él dioses egipcios, jeroglíficos y un sol alado flanqueado por cobras. Más allá, el patio estaba lleno de dunas como olas en el océano. Una luna menguante arrojaba su pálida claridad sobre una arena fina como la piel de una mujer egipcia, sensual y esculpida. Sí, allí había un muslo, más allá de él una cadera, y luego un obelisco enterrado como un pezón sobre un pecho…
Había pasado demasiado tiempo lejos de Astiza, ¿verdad?
El edificio principal tenía una fachada plana, con seis inmensos pilares que brotaban de la arena para sostener el techo de piedra. Cada columna estaba rematada por la cara erosionada de una diosa de anchas facciones. O más bien cuatro caras: en cada pilar la diosa miraba en las cuatro direcciones cardinales, su tocado egipcio descendiendo tras unas orejas de vaca. Con su sonrisa de anchos labios y sus afables e inmensos ojos, Hathor tenía una serenidad bovina. Vi que el tocado estaba coloreado con pintura apagada, evidencia de que había habido un tiempo en el que toda ella estuvo coloreada. El abandono del templo era evidente por las dunas que habían entrado dentro. La fachada parecía un muelle que empieza a ser consumido por la subida de la marea.
Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Tenía mi rifle, mi tomahawk y ningún plan claro aparte de la idea de que aquel podía ser el templo que albergaba la vara de Min, que Silano podía reunirse conmigo allí y que yo podría divisarlo antes de que me viera.
Subí por la duna y pasé a través de la entrada central. Debido a la acumulación de arena, me encontré a no mucha distancia del techo en cuanto estuve dentro. Cuando encendí una vela que les había pedido a los soldados, la llama reveló un techo pintado de azul lleno de estrellas amarillas de cinco puntas. Parecían estrellas de mar o, pensé, la cabeza, brazos y piernas de hombres que hubieran pasado a ocupar un lugar en el cielo nocturno. También había una hilera de buitres y soles alados decorados con rojos, oro y azules. Rara vez miramos arriba y, sin embargo, todo el techo estaba tan intrincadamente decorado como la Capilla Sixtina. A medida que me adentraba en la primera y más grande de las salas, la arena empezó a ser menos abundante y el suelo descendía; lo cual me permitió hacerme una idea de lo altos que eran los pilares en realidad. El interior te hacía sentir como si estuvieras en un bosque de inmensos árboles, minuciosamente tallados y pintados con símbolos. Fui con el alma sobrecogida entre las dieciocho gigantescas columnas, cada una coronada por las plácidas caras de la diosa. Los pilares se volvían más gruesos conforme subían. Había una hilera de ankhs, la llave sagrada de la vida. Luego envaradas figuras egipcias presentaban ofrendas a los dioses. Había los indescifrables jeroglíficos, muchos contenidos en óvalos a los que los franceses habían puesto por nombre cartouches, o cartuchos. Había tallas de pájaros, cobras, frondas y animales en movimiento.
En los extremos de esta sala el techo era aún más elaborado, y había sido decorado con los signos del zodíaco. Una inmensa mujer desnuda, con los miembros estirados como si fuesen de goma, se curvaba alrededor de ellos: una diosa del cielo, supuse. Pero la suma de todo aquello era impresionante y abrumadora, una capa de dioses y signos tan gruesa que era como caminar dentro de un periódico antiguo. Yo era un sordo en una función de ópera.
Estudié la arena en busca de huellas. Ni rastro de Silano.
Al fondo de esa gran sala había una entrada a una más pequeña, igualmente alta pero más íntima. Allí empezaba una serie de estancias, cada una de ellas adornada en las paredes y el techo pero carente de mobiliario desde hacía milenios, su propósito nada claro. Entonces un escalón conducía a otra entrada, y más allá había otra, cada habitación más pequeña y de techo más bajo que la anterior. A diferencia de una catedral cristiana, que se ensancha conforme uno avanza por ella, los templos egipcios parecían encogerse cuanto más te adentrabas en ellos. Cuanto más sagrado el recinto, más excluyente y falto de iluminación era, porque los rayos de luz sólo llegaban hasta él en raros días del año.
¿Podía ser ese el significado de mi fecha de octubre?
Las decoraciones eran tan maravillosas que por unos instantes olvidé mi misión. Tuve fugaces vislumbres de serpientes y flores de loto, embarcaciones que flotaban en el cielo y fieros y terribles leones. Había babuinos e hipopótamos, cocodrilos y pájaros de largo cuello. Hombres portadores de ofrendas marchaban en procesiones magníficamente decoradas. Mujeres ofrecían sus pechos como si fueran la misma vida. Deidades tan majestuosas y pacientes como emperadores se alzaban en poses de perfil. Parecía tosca e idolátrica aquella mezcolanza de animales y dioses con cabezas de animal y, sin embargo, entonces me di cuenta por primera vez de que los egipcios estaban mucho más próximos a sus dioses que nosotros de los nuestros. Los nuestros son dioses del cielo, distantes, ultraterrenos; mientras que los egipcios podían ver a Thoth cada vez que un ibis caminaba por una laguna. Podían sentir a Horus con cada vuelo de un halcón. Podían contar que habían hablado con un arbusto ardiente, y sus vecinos aceptaban la historia sin inmutarse.
Seguía sin haber ni rastro de Silano o Astiza. ¿Me habían enviado al sitio equivocado los soldados, o estaba entrando en una trampa? En un momento dado creí oír un eco de pasos, pero cuando agucé los oídos no había nada. Encontré unas escaleras y subí por ellas, ascendiendo en una serie de giros como un halcón que se eleva por el cielo. Esculpida en las paredes había una procesión ascendente de hombres portadores de ofrendas. Tenía que haber habido ceremonias allí arriba. Emergí al techo del templo, rodeado por un parapeto. Todavía inseguro de lo que andaba buscando, caminé entre pequeños santuarios edificados sobre su terraza. En uno de ellos, pequeños pilares rematados por la diosa Hathor formaban una especie de mirador que me recordó los parques parisinos. En la esquina noroeste había una puerta que conducía a un pequeño sagrario de dos habitaciones. La cámara interior estaba adornada con bajorrelieves que mostraban a un faraón o dios levantándose de entre los muertos en más de un sentido: su falo estaba erecto y triunfante. Me recordó al tumescente dios Min. ¿Era aquella la leyenda de Isis y Osiris que había escuchado mientras navegábamos hacia Egipto? Un halcón flotaba sobre el ser que se disponía a resucitar. Una vez más, mi pobre cerebro no pudo detectar ninguna clave útil.
La cámara exterior, sin embargo, me produjo un hormigueo de excitación. En el techo, dos mujeres desnudas flanqueaban un espectacular relieve circular atestado de figuras. Después de estudiarlo un rato, decidí que el relieve tenía que ser una representación del cielo sagrado. Sostenido por cuatro diosas y ocho representaciones de Horus, el dios con cabeza de halcón —¿representaban los doce meses?—, había un disco circular de los cielos simbólicos, pintado con apagados tonos azules y amarillos. Volví a distinguir signos del zodíaco, no muy distintos de los que habían llegado hasta nosotros en tiempos modernos: el toro, el león, el cangrejo, los peces gemelos. En la circunferencia había una procesión de treinta y seis figuras, tanto humanas como animales. ¿Podía ser que representaran las semanas de diez días egipcias y francesas?
Estiré el cuello e intenté encontrarle algún sentido. En el eje norte del templo había una figura de Horus, el halcón, que parecía anclar todo el resto. Hacia el este estaba Tauro, el toro, que representaba la era en que habían sido construidas las pirámides. Al sur había una criatura mitad pez y mitad cabra, y cerca de ella un hombre que vertía agua de dos jarras: ¡Acuario! Este era el signo de la era futura, que llegaría dentro de unos siglos, y el símbolo para la crecida del Nilo que daba vida a Egipto. Acuario como el símbolo del agua en el medallón alrededor de mi cuello y Acuario como el signo en el calendario perdido del Orient, que yo había deducido indicaba el 21 de octubre.
El círculo del techo me recordó una brújula. Acuario estaba orientado hacia el suroeste.
Salí de la cámara y traté de orientarme. Una escalera de piedra conducía al parapeto en el borde posterior del templo, así que subí a echar una mirada. Hacia el suroeste había otro templo, más pequeño y deteriorado que aquel en el que me hallaba. Enoc había dicho que habría un pequeño templo de Isis, y dentro de él, tal vez, la misteriosa vara de Min. Más allá del segundo templo las dunas habían rebasado el muro que circundaba el recinto, y colinas lejanas relucían con destellos plateados bajo frías estrellas.
Acaricié el medallón que reposaba sobre mi pecho. ¿Podría encontrar la parte que lo completaba?
Un segundo tramo de escalones me llevó de vuelta al primer piso. La rectitud de su trazado era como el descenso en picado de un halcón que había subido en espirales al otro lado. Ahora hombres con ofrendas desfilaban hacia abajo. Una vez más me hallaba en el templo principal, pero una puerta a un lado conducía nuevamente a las arenas del recinto sagrado. Levanté la mirada. La pared del templo principal se alzaba sobre mí, y cabezas de león sobresalían de ella como gárgolas.
Fui con el rifle preparado a la parte de atrás, hacia el templo más pequeño que acababa de divisar. A mi derecha, unas cuantas palmeras crecían de las ruinas del lago sagrado. Intenté imaginar aquel lugar en tiempos antiguos, con las dunas mantenidas a raya, las calzadas pavimentadas y relucientes, los jardines cuidados y el cabrilleo de las aguas del lago mientras los sacerdotes se bañaban en él. ¡Qué oasis tenía que haber sido entonces! Ahora eran ruinas. En la parte de atrás del templo doblé la esquina y me detuve en seco. Figuras gigantescas estaban talladas en la pared, nueve metros de alto. Un rey y una reina, adiviné por su tocado, ofrecían productos de la tierra a una diosa de generosos senos, quizás Hathor o Isis. La reina era una mujer esbelta y elegante con una imponente corona, los brazos al descubierto, las piernas largas y esbeltas. Llevaba una peluca trenzada y una cobra como una tiara dorada se alzaba sobre su frente.
—Cleopatra —jadeé. ¡Tenía que ser ella, si Enoc no se había equivocado! Estaba vuelta hacia su pequeño templo de Isis, ubicado unos veinte metros al sur del edificio principal.
Miré a mi alrededor. El recinto parecía estar desprovisto de vida, salvo por mí. Tuve la sensación de permanecer al acecho, a la espera. Pero ¿de qué?
El templo de Isis había sido construido sobre una terraza elevada, una pequeña duna de arena traída por el viento entre él y la talla de Cleopatra en el edificio principal. La mitad del pequeño templo era un santuario circundado por un muro como en el templo de mayores dimensiones del que venía yo. La otra mitad estaba abierta y en ruinas, una oscura masa de pilares y vigas expuestas al cielo. Trepé por los bloques rotos hasta llegar a la puerta de la sección amurallada.
—¿Silano? —La pregunta volvió a mí convertida en ecos.
Vacilante, entré. Estaba muy oscuro, sin otra luz que la que entraba por la puerta y dos aberturas practicadas en lo alto, tan pequeñas que sólo una paloma habría podido pasar por ellas. La cámara era más alta que larga o ancha, y claustrofóbica; y su olor, acre. Di otro paso.
Entonces hubo un súbito zumbar de alas y me agaché instintivamente. Un viento cálido me abofeteó, apagando mi luz. Una bandada de murciélagos revoloteó sobre mi cabeza entre un coro de chillidos, y sus alas duras me arañaron el cuero cabelludo. Un instante después los murciélagos ya habían salido del templo. Volví a encender mi vela con mano temblorosa.
Una vez más, las paredes estaban cubiertas de tallas y restos de antiguas pinturas. Predominaba una mujer que supuse Isis. No vi ningún indicio de Min o su vara, o de ninguna otra cosa, y me pregunté si no estaría yendo tras una pista falsa. Siempre sentía como si buscara a tientas en la oscuridad, rodeado de claves que ningún hombre razonable podía entender. ¿Qué se suponía que tenía que ver?
Reparé, finalmente, en que aquella cámara era considerablemente más pequeña que el perímetro cerrado del templo. Debería haber una segunda cámara. Salí al porche de piedra y vi que había una segunda puerta y otra cámara alta, aún más estrecha que la primera, e igual de sorprendente. Esta, no obstante, tenía una mesa de piedra, como un altar. El pedestal tendría las dimensiones de un pequeño escritorio, colocado en el centro de la cámara. Era sencillo, sin nada de particular, y yo podría haber pasado de largo junto a él si no hubiera sido porque entonces ocurrió algo muy peculiar. Cuando me incliné sobre el altar, la cadena que me rodeaba el cuello se abrió y quedó enganchada en el pedestal. El medallón se desprendió y cayó al suelo de piedra con un tintineo claramente audible. Esto nunca me había ocurrido antes. Solté un juramento; pero cuando me agaché para recuperarlo, vi algo que me dejó estupefacto.
Talladas en una de las losas del suelo había dos tenues uves mayúsculas, superpuestas como el compás y la escuadra. En el estilo egipcio eran geométricas y, sin embargo, el parecido no podía estar más claro.
—Por el Gran Arquitecto —murmuré—. ¿Puede ser?
—Me acordé del escrito de Enoc: «La cripta llevará al cielo».
Volví a colgar el medallón de la cadena y dejé caer el pie sobre la losa del suelo. Sentí que se movía. Debajo había algo hueco.
Me arrodillé lleno de excitación, mi rifle puesto a un lado, y hurgué con la hoja de mi tomahawk hasta que pude agarrar la losa. Se levantó como una pesada trampilla y exhaló una ráfaga de aire viciado, un anuncio de que llevaba mucho tiempo sin ser abierta. Cogí mi vela y me incliné sobre ella. La luz brilló bajo mis pies. ¿Podía haber algún tesoro? Dejé mi arma un instante y me deslicé por el hueco con los pies por delante, cayendo tres metros para aterrizar igual que un gato. El corazón me palpitaba en el pecho. Miré hacia arriba. A Silano no le habría costado nada volver a poner la trampilla en su sitio si me estuviese observando. ¿O esperaba a ver qué podía encontrar yo?
Unos pasajes llevaban en dos direcciones.
Otro despliegue de tallas. El techo acogía un campo de las estrellas de cinco puntas. Las paredes estaban repletas de dioses, diosas, halcones, buitres y serpientes dispuestas a atacar, un motivo repetido una y otra vez. El primer pasaje terminaba seis metros más allá, en un montículo de ánforas de barro; viejas vasijas cubiertas de polvo que no parecía probable contuvieran nada de valor. No obstante, sólo para asegurarme, partí una con mi tomahawk. Cuando se rompió por la mitad, levanté mi vela.
Y di un salto. Me devolvió la mirada el horrible rostro de un babuino momificado con la carne resecada, unas órbitas enormes y las mandíbulas llenas de dientes. ¿Qué diablos hacía allí? Rompí otra vasija y encontré otro babuino dentro. Otro símbolo, recordé, del dios Thoth. Así que esto era una especie de catacumba, llena de extrañas momias animales. ¿Eran ofrendas? Acerqué mi vela al techo para que la luz se proyectara más lejos en la penumbra. Las vasijas de barro estaban amontonadas hasta allí donde llegaba la luz, y unas cositas minúsculas se movían en las sombras, alguna clase de insectos.
Di media vuelta y fui en dirección opuesta, por el otro pasaje. Estaba impaciente por salir de aquella cripta; pero si la clave de Enoc tenía algún sentido, entonces tenía que haber algo allí abajo. Ya no me quedaba mucha vela. Y entonces hubo más movimiento, algo que se arrastraba por el suelo alejándose de mí.
Miré con mi magra luz. Vi el rastro de una maldita serpiente en la arena y el polvo, y una grieta dentro de la que probablemente acababa de deslizarse. Empecé a sudar. ¿También estaba Bin Sadr ahí abajo? ¿Por qué se me había ocurrido dejar mi rifle?
Y entonces algo brilló.
El otro túnel también terminaba allí, pero ahora no había vasijas, sino un relieve de la entonces ya familiar figura priápica de Min, que probablemente había estado dotada de cierta fascinación para la sensual Cleopatra. Estaba tieso como un palo, con el miembro erecto y sorprendentemente brillante.
Min no había sido decorado con pintura, sino con oro. Su virilidad quedaba enmarcada por dos varas gemelas de oro conectadas con una bisagra en un extremo: mitad obscenidad, mitad herramienta de vida. Si uno no sabía de la existencia del acertijo del medallón, supondría que las varas doradas eran un mero adorno sagrado.
Pero yo sospechaba que Cleopatra podía haber tenido otra idea. Quizás había dejado aquella pieza en Egipto si realmente se llevó el otro medallón a Roma, para asegurar que su secreto permanecería en su país nativo. Tiré del miembro dorado hasta que se me quedó en la mano, y accioné la bisagra. Ahora las varas doradas formaban una V. Saqué el medallón, extendí los brazos y puse esta nueva V a través de ellos. Cuando formé el ahora familiar símbolo masónico, un compás cruzado con una escuadra, las muescas en los brazos del medallón encajaron. El resultado fue un diamante de brazos superpuestos, suspendido bajo el disco inscrito del medallón pero, naturalmente, sin la letra G europea, que los masones usaban para referirse al Dios anglosajón o a la swosis.
Espléndido. Había completado el medallón, y quizás encontrado uno de los símbolos fundamentales de mi propia fraternidad.
Pero seguía sin tener ni idea de lo que podía significar aquello.
—Ethan.
El sonido era muy tenue, casi como un murmullo del viento o un engaño del oído; aunque nada más oírlo supe que era la voz de Astiza, en algún lugar fuera del templo. La llamada fue tan electrizante como un rayo caído del cielo. Me colgué del cuello el medallón con su nueva complejidad, corrí por el pasillo, vi para mi alivio que la losa seguía inclinada y me escurrí rápidamente por el agujero y fuera del pozo de la cripta. Mi rifle estaba donde lo había dejado, intacto. Lo cogí y me agazapé en un rincón. Todo estaba en silencio, y me pregunté si no me habría imaginado la llamada de Astiza. Fui hasta la entrada sin hacer ruido y eché una cautelosa ojeada fuera. Pude entrever a Cleopatra en la pared frente al templo principal, su forma tallada bañada por la luna.
—¿Ethan? —Era casi un sollozo, procedente de los pilares abiertos adyacentes al recinto en el que me encontraba.
Salí al porche del templo y avancé tan sigilosamente como un indio, el rifle listo para hacer fuego. En esa mitad de la plataforma del templo, las columnas subían hacia vigas horizontales que no sostenían nada y enmarcaban cuadrados de cielo. Pude ver las estrellas entre ellas. Un rostro distinto, ahora el de la serena Isis, había sido esculpido en el diseño del pilar.
—¿Astiza? —Mi voz creó ecos entre las columnas.
—¿Lo tienes?
Fui alrededor de un pilar y allí estaba ella. Me detuve, confuso.
La habían reducido a mi fantasía de una chica del harén, las piernas visibles a través del lino traslúcido de su vestido, cargada de joyas y con los ojos pintados. Había sido vestida para la seducción. Tenía los brazos levantados porque en sus muñecas había grilletes cuyas cadenas llevaban hasta una viga de piedra sobre su cabeza. La postura le elevaba los pechos al tiempo que la obligaba a tensar la cintura y las caderas, y el efecto general era de una erótica indefensión, el cuadro de una princesa en peligro. Me detuve, anonadado ante aquella aparición salida de un cuento de hadas.
—¿Está completo? —me preguntó Astiza con un hilo de voz.
—¿Por qué vas vestida así? —Era la más mundana de un centenar de preguntas que rebotaban como bolas de billar en mi mente, pero sentía que estaba en un sueño alucinatorio.
La respuesta fue la presión de la punta de una espada en mi nuca.
—Porque así distrae con su presencia —murmuró el conde Silano—. Tirad vuestro rifle, monsieur. —La espada me apretó la nuca con más fuerza.
Traté de pensar. Mi arma cayó al suelo con un golpe sordo.
—Ahora, el medallón.
—Es vuestro —dije—, si le quitáis las cadenas y nos dejáis huir.
—¿Quitarle las cadenas? Pero ¿por qué, cuando puede limitarse a bajar los brazos?
Y Astiza así lo hizo, pidiéndome disculpas con la mirada mientras deslizaba sus esbeltas muñecas fuera de los grilletes que no habían llegado a ser cerrados. Las cadenas se mecieron en el aire con un suave balanceo, un adminículo de utilería repentinamente vacío. Los velos de gasa le envolvían el cuerpo como una estatua clásica, y las prendas íntimas no hacían sino atraer la atención hacia los lugares que ocultaban. Astiza parecía avergonzada por su propia fraudulencia.
Una vez más, me sentí como un idiota.
—¿No os habíais dado cuenta de que ahora está conmigo? —dijo Silano—. Pero vos sois americano, claro, demasiado directo, demasiado confiado, demasiado idealista, demasiado ingenuo. ¿Habéis recorrido toda esta distancia fantaseando con rescatarla? No es sólo que nunca entendierais el medallón, sino que nunca la entendisteis a ella.
—Eso es mentira. —Alcé la mirada hacia Astiza mientras lo decía, con la esperanza de recibir alguna confirmación. Ella permaneció inmóvil y temblorosa mientras se frotaba las muñecas.
—¿Lo es? —dijo Silano detrás de mí—. Repasemos la verdad. Talma fue a Alejandría para hacer preguntas acerca de ella no sólo porque era vuestro amigo, sino porque era un agente de Napoleón.
—Eso también es mentira. Talma era periodista.
—Un periodista que había hecho un trato con el corso y sus científicos, a quienes prometió no perderos de vista a cambio de tener acceso a los círculos que tomaban las decisiones. Bonaparte quiere que el secreto sea encontrado, pero no confía en nadie. Así que Talma podría venir si os espiaba. El periodista sospechó de Astiza desde el primer momento. ¿Quién era ella? ¿Por qué os seguía como una perrita obediente, sin que pareciese importarle que eso la obligara a desplazarse con un ejército o dejarse llevar a un harén? ¿Porque se había prendado de vos debido a vuestro torpe encanto? ¿O porque siempre ha estado en alianza conmigo?
No cabía duda de que al conde le gustaba alardear. Astiza no apartaba la mirada de las vigas del techo en ruinas.
—Mi querido Gage, ¿habéis entendido aunque sólo sea una de las cosas que os han sucedido? El periodista descubrió algo bastante inquietante acerca de nuestra bruja alejandrina: la información de vuestra venida no fue transmitida por los gitanos, como os dijo ella, sino por mí. Sí, permanecíamos en comunicación. Pero en lugar de ayudar a mataros, como había recomendado yo, Astiza parecía haber decidido utilizaros para descubrir el secreto. ¿Cuál era su juego? Cuando desembarqué en Alejandría, Talma pensó que podría espiarme también, pero Bin Sadr lo sorprendió. Le dije al muy idiota que podía unirse a mí contra vos y luego podríamos vender cualquier tesoro que encontráramos al mejor postor, ya fuese rey o general —¡Bonaparte también!—, pero no hubo manera de razonar con él. Me amenazó con que iría a ver a Bonaparte y haría que el general nos interrogase a todos. Su valor como moneda de cambio quedó reducido a cero cuando vos insististeis en la ficción de que el medallón se había perdido. Ahora la última posibilidad que le quedaba era robárselo a quienquiera que lo tuviese y entregármelo, pero se negó. Al final, el pequeño hipocondríaco fue más leal de lo que os merecíais, y además resultó ser todo un patriota francés.
—Y vos no lo sois —dije con voz gélida.
—La Revolución le costó a mi familia todo lo que tenía. ¿Pensáis que me relaciono con la chusma porque me importa mucho la libertad? Fue su libertad la que me lo arrebató todo, y ahora voy a utilizarlos para recuperar todo lo que perdí. No trabajo para Bonaparte, Ethan Gage. Bonaparte, involuntariamente, trabaja para mí.
—Así que me enviasteis a Talma en una vasija. —Tenía los puños tan rígidamente apretados que los nudillos se me habían puesto blancos. El cielo parecía dar vueltas sobre mi cabeza, las cadenas un péndulo como en algún truco de Mesmer. Sabía que sólo me quedaba una posibilidad.
—Una baja de guerra —contestó Silano—. Si me hubiera escuchado, habría llegado a ser más rico que Creso.
—Pero no lo entiendo. ¿Por qué vuestro farolero, que en realidad era Bin Sadr disfrazado, no se limitó a llevarse el medallón esa primera noche en París, en cuanto salí a la calle?
—Porque yo pensaba que se lo habíais dado a la fulana, y no sabía dónde vivía ella. Pero Minette no confesó tenerlo ni siquiera cuando el árabe la abrió en canal. Y mis hombres tampoco lo encontraron en vuestras habitaciones. Francamente, yo ni siquiera estaba seguro de su importancia, no hasta que hice más preguntas. Di por sentado que habría tiempo de sobra para despojaros de él en la cárcel. Pero vos huisteis, aliado con Talma, y ya ibais de camino a Egipto como un sabio —¡qué divertido!— antes de que yo tuviera la certeza de que la baratija era lo que todos habíamos estado buscando. Aún no sé dónde escondisteis el medallón aquella primera noche.
—En mi orinal.
Silano rio.
—¡Ironía, ironía! ¡La llave del mayor tesoro de la tierra, y vos la cubrís de mierda! Ah, qué payaso. Sin embargo, qué suerte tan increíble habéis tenido, al escapar de una emboscada en el camino a Tolón y en una calle de Alejandría, esquivar serpientes, salir ileso de grandes batallas e incluso encontrar el camino que os ha llevado hasta aquí. ¡La fortuna se empeña en sonreíros! ¡Y, sin embargo, al final acudís a mí trayendo el medallón, todo por una mujer que no permitirá que la toquéis! ¡La mente masculina! Astiza me dijo que lo único que teníamos que hacer era esperar, con tal de que Bin Sadr no diera con vos antes. ¿Llegó a dar con vos?
—Le disparé.
—¿De veras? Lástima. Me habéis creado muchos problemas, Ethan Gage.
—Sobrevivió.
—Pues claro. Bin Sadr siempre lo hace. No querréis volver a encontraros con él.
—No olvidéis que aún formo parte de la comitiva de sabios, Silano. ¿Queréis responder ante Monge y Berthollet por mi asesinato? Ellos tienen la confianza de Bonaparte, y él tiene un ejército. Os colgarán si me hacéis daño.
—Me parece que lo llaman defensa propia. —Empujó suavemente con la espada y sentí un pinchazo a través de mi túnica, y un hilillo de sangre me corrió por la espalda—. ¿O debería decir que intenté capturar a un fugitivo de la justicia revolucionaria? ¿O a un hombre que mintió sobre la pérdida de un medallón mágico para poder quedárselo? Cualquiera de las tres cosas servirá. Pero soy un noble con mi propio código de honor, así que permitidme ofreceros clemencia. Sois un fugitivo acosado, sin amigos o aliados y ahora ya no sois ninguna amenaza para nadie, eso si es que lo fuisteis alguna vez. Así pues, a cambio del medallón os devuelvo… vuestra vida. Si prometéis contarme qué fue lo que descubrió Enoc.
—¿Lo que descubrió Enoc?
—¿De qué me estaba hablando?
—Vuestro ya muy debilitado mentor se arrojó a una hoguera para coger un libro antes de que pudiéramos torturarlo. Las tropas francesas estaban a punto de llegar. Bien, ¿qué contenía ese libro?
El villano se refería al libro de poesía árabe que Enoc estrechaba contra su pecho. Yo estaba sudando.
—Sigo queriendo a esa mujer.
—Pero ella no quiere estar con vos, ¿verdad? ¿Os ha contado que fuimos amantes?
Miré. Astiza había puesto las manos en uno de los grilletes que se balanceaban, como si necesitara agarrarse a algo para seguir en pie, y nos miraba con pena.
—Ethan, era la única manera —susurró.
Saboreé las mismas cenizas que tenía que haber mordido Bonaparte cuando supo de la traición de Josefina. Yo había recorrido toda aquella distancia… ¿para esto? ¿Para verme detenido a punta de espada por un aristócrata jactancioso? ¿Para ser humillado por una mujer? ¿Despojado de todo aquello por lo que había luchado?
—De acuerdo. —Me llevé las manos al cuello, levanté el talismán para que pudieran verlo y lo sostuve ante mí, donde se balanceó como un péndulo. Incluso de noche brillaba con una fría claridad. Pude oír cómo Astiza y Silano dejaban escapar una exclamación ahogada ante su nueva forma. Ellos me habían llevado por donde querían, y yo había encontrado la parte para completarlo.
—Así que realmente es la llave —murmuró Silano—. Ahora ya sólo nos falta entender los números. Me ayudarás, sacerdotisa. ¿Gage? Volveos muy despacio y dadme el medallón.
Así lo hice, y aproveché el movimiento para retroceder unos centímetros ante su estoque. Ahora lo único que necesitaba era un instante de distracción.
—No estáis más cerca de resolver el misterio que yo —le advertí.
—¿Ah, no? He resuelto más misterios que vos. Mi periplo por el Mediterráneo me llevó a muchos templos y bibliotecas. Encontré evidencias de que la llave estaría en Dendara, en el templo de Cleopatra. De que tenía que guiarme por el signo de Acuario. Y aquí al sur encontré el templo de Cleopatra, quien naturalmente adoraría a la bella y todopoderosa Isis, no a Hathor con su cara de vaca y sus tetas y orejas bovinas. Pero no se me ocurría dónde buscar.
—Hay una cripta con el dios fálico Min. Tenía la pieza que faltaba.
—Encontrarla ha sido toda una muestra de erudición por vuestra parte. Ahora, dadme esa baratija.
Me incliné lentamente sobre la punta de su estoque y le tendí el medallón. Silano se apresuró a cogerlo con avidez infantil, una expresión triunfante en el rostro. Cuando lo alzó, aquel símbolo de los francmasones pareció bailar.
—Es curioso cómo la memoria sagrada llega a ser transmitida incluso por aquellos que no entienden su origen, ¿verdad? —dijo.
Y fue entonces cuando lo lancé.
El tomahawk había estado guardado al final de mi espalda a sólo unos centímetros de la punta de la espada del conde, y me hacía cosquillas bajo la túnica que lo ocultaba. Sólo necesité un instante para sacarlo de su escondite, en cuanto Silano dejó de verme la espalda y alzó el medallón con una sonrisa de triunfo. La pregunta crucial, no obstante, era si Astiza iba a gritar en cuanto viese lo que yo estaba haciendo.
No había gritado.
Lo cual significaba que quizás no estaba del lado de Silano, después de todo; que aquel hombre era realmente un mentiroso; que yo no era tan idiota como se había creído.
Así que fui rápido, muy rápido. Pero Silano fue más rápido. Se agachó mientras el tomahawk silbaba junto a su oreja y giraba por el aire para caer sobre las arenas más allá de la terraza del templo. Con todo, el lanzamiento lo había desequilibrado lo suficiente para que tardara un instante en recuperarse. ¡Me bastó para coger mi rifle! Lo levanté…
Y Silano se inclinó hacia delante, ágil y seguro, y metió la punta de la hoja de su estoque en la boca del cañón.
—Touché, monsieur Gage. Y ahora hemos llegado a un punto muerto, ¿verdad?
Supongo que debíamos de parecer ridículos. Yo me había quedado paralizado, con el cañón de mi rifle apuntado hacia el pecho del conde, y él también era una estatua, perfectamente equilibrado, con su espada en la garganta de mi arma.
—Si no fuera porque yo —prosiguió Silano— tengo una pistola. —Deslizó la mano bajo su chaqueta.
Así que apreté el gatillo.
Mi rifle taponado estalló. El retroceso de la culata astillada me golpeó el hombro, y el cañón y el estoque hecho pedazos saltaron por los aires sobre la cabeza de Silano. Ambos caímos al suelo, yo con un zumbido en los oídos y la cara llena de los cortes que me habían hecho los trozos del rifle destrozado.
Silano aulló.
Y entonces se oyó un crujido ominoso y un sordo rumor.
Miré hacia arriba. Una viga de piedra precariamente equilibrada, ya medio desalojada de su antiguo punto de apoyo por algún terremoto ocurrido hacía mucho tiempo, se bamboleaba ante las estrellas. Reparé en que la cadena estaba enrollada alrededor de la viga, y Astiza tiraba de ella con todas sus fuerzas.
—Moviste las cadenas —dijo Silano estúpidamente, aturdido por la confusión mientras miraba a Astiza.
—Sansón —respondió ella.
—¡Nos matarás a todos!
La viga resbaló de lo alto de la columna y cayó como un martillo, estrellándose contra un pilar de sustentación que también empezó a caer. Las columnas desgastadas por el paso del tiempo eran un castillo de naipes. Hubo un agudo crujir al que siguió un rugido cada vez más intenso, y todo el edificio empezó a ceder. Torcí el gesto y rodé por el suelo mientras toneladas de pesada roca se desplomaban de pronto, con un impacto que hizo temblar el suelo. Oí un sonido como el de una botella al ser descorchada cuando la pistola de Silano disparó su proyectil y trocitos de roca volaron por los aires como metralla. Pero la detonación quedó ahogada por el chirriar de las columnas que se inclinaban y caían al suelo. Entonces Astiza me ayudó a levantarme, y me empujó hacia el borde de la plataforma del templo entre el caos.
—¡Corre, corre! —gritó—. ¡El ruido atraerá a los franceses!
Saltamos, acompañados por la nube de polvo que salía del templo, y caímos sobre la arena justo cuando una sección de un pilar volaba sobre nosotros como un tonel fugitivo. Se estrelló contra los pies de Cleopatra. Silano gritaba y maldecía en la terraza hecha ruinas, su voz perdida entre el polvo y los escombros de las ruinas derrumbadas.
Astiza se agachó y me tendió el tomahawk que yo había lanzado.
—Puede que lo necesitemos.
La miré con asombro.
—Has hecho caer todo el templo.
—Silano se olvidó de cortarme el pelo. Y tampoco se acordó de guardarse el tesoro. —El medallón, enorme y tosco en su nuevo montaje, colgaba de su puño balanceándose como el juguete de un gato.
Sopesé el tomahawk.
—Volvamos dentro y acabemos con él.
Pero entonces oímos gritos en francés procedentes del extremo delantero del recinto del templo, y los disparos de señal de los centinelas. Astiza sacudió la cabeza.
—No hay tiempo.
Oímos más gritos y nuevos disparos, pero ninguna bala nos pasó rozando.
—Deprisa —dijo Astiza—. ¡El Nilo ya casi ha llegado al nivel máximo!
¿Qué significaba eso?
Lo único que teníamos era el tomahawk y el maldito medallón.
Y ahora también nos teníamos el uno al otro, claro. Pero ¿quién era aquella mujer a la que yo había rescatado, y que me había rescatado a mí?