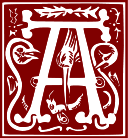
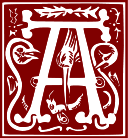
veces la victoria es más complicada que la batalla. Un ataque puede ser la simplicidad encarnada; la administración es una caótica pesadilla. Así fue en Alejandría. Bonaparte no vaciló en aceptar la rendición del sultán Mohamed el-Koraim y desembarcó velozmente al resto de sus tropas, artillería y caballos. Los soldados y científicos se alegraron durante cinco minutos al pisar tierra firme, y luego empezaron a quejarse de la falta de alojamientos, la escasez de agua potable y la confusión que imperaba en los suministros. El calor era palpable, un peso con el que había que cargar, y el desierto lo cubría todo con un fino polvo. Había trescientos franceses y más de un millar de alejandrinos muertos y heridos, y no existía hospital adecuado para ninguno de los dos grupos. Los europeos heridos fueron llevados a mezquitas o palacios confiscados, con la comodidad de sus regios aposentos echada a perder por el dolor, el calor y las moscas que zumbaban. En cuanto a los heridos egipcios, fueron abandonados a su suerte. Muchos murieron.
Mientras tanto, los transportes se enviaron de vuelta a Francia y los navíos de guerra anclaron a la defensiva en la bahía de Abukir, próxima a Alejandría. Los invasores aún temían la reaparición de la flota de Nelson.
La mayoría de los soldados desembarcados acamparon en las plazas de la ciudad o en las dunas que la circundaban. Los oficiales fueron más afortunados, ya que se apropiaron de las mejores casas. Talma y yo compartíamos, con varios oficiales, la casa que había ayudado a tomar de manos del amo de Astiza. En cuanto la esclava se recuperó de su aturdimiento, pareció aceptar su nueva situación con una extraña ecuanimidad, y me estudió por el rabillo del ojo como si intentara determinar si yo era una calamidad sin paliativos o quizás una nueva oportunidad. Fue ella la que cogió unas cuantas monedas, hizo trueques con los vecinos y nos proporcionó comida, todo eso sin dejar de deplorar en voz baja nuestra ignorancia de los usos egipcios y la barbarie de nuestras costumbres. Como si acatara la voluntad del destino, Astiza nos adoptó al mismo tiempo que nosotros la adoptábamos a ella. Era diligente pero recelosa, obediente pero resignada, alerta pero asustadiza. Me intrigaba, como me ocurre con demasiadas mujeres. Franklin tenía la misma flaqueza y, de hecho, también todo el ejército: había centenares de esposas, amantes y prostitutas que habían decidido ganarse la vida con su cuerpo. Una vez desembarcadas, las mujeres francesas prescindieron de sus atuendos masculinos para ponerse vestidos que exhibían una parte más grande de sus encantos, para gran horror de los egipcios. Las mujeres también resultaron ser al menos tan duras como sus hombres, y soportaron lo primitivo de las condiciones con menos quejas que los soldados. Los árabes las miraban con miedo y fascinación.
Para mantener ocupadas a sus tropas, Napoleón envió a una parte de ellas hacia el Nilo por tierra, en una marcha aparentemente fácil donde sólo habría que recorrer unos cien kilómetros. Pero este primer paso hacia El Cairo demostró ser muy cruel, porque lo que prometía ser ricas tierras del delta se hallaba atrofiado al final de la estación seca, justo antes de la crecida del Nilo. Algunos de los pozos estaban secos; otros habían sido envenenados o rellenados con piedras. Las aldeas eran de adobe, y los granjeros intentaban esconder sus escasos pollos y cabras enflaquecidas. Al principio los soldados pensaron que los campesinos eran sumamente ignorantes porque rechazaban el dinero francés y, sin embargo, vendían de mala gana comida y agua a cambio de los botones de los uniformes. Sólo pasado un tiempo descubriríamos que los campesinos esperaban que sus gobernantes mamelucos saliesen vencedores, y que mientras que una moneda francesa indicaría colaboración con los cristianos, se supondría que un botón había sido obtenido de los muertos europeos.
El asfixiante avance de las tropas se podía seguir por la columna de polvo que estas iban dejando. La temperatura superaba los cuarenta grados y algunos soldados, deprimidos y enloquecidos por la sed, cometieron suicidio.
Las cosas no pintaban tan mal para los que nos habíamos quedado en Alejandría. Miles de botellas de vino fueron desembarcadas junto con el rancho de raciones de infantería, y uniformes de gala llenaron las calles como en un aviario tropical donde el plumaje multicolor quedara realzado por charreteras, trencillas, galones y entorchados. Los dragones y los fusileros llevaban chaquetas verdes, los oficiales se ceñían la cintura con fajines rojos, los cazadores lucían escarapelas tricolores y los carabineros alardeaban de sus plumas escarlata. Empecé a saber algo de ejércitos. Algunas ramas tomaban el nombre de sus armas, como el mosquete ligero llamado fusil con el que se equipó originalmente a los fusileros las granadas suministradas a la infantería pesada llamada granaderos, y las carabinas cortas distribuidas a los carabineros vestidos de azul. Los chasseurs, o cazadores, eran tropas ligeras equipadas para la acción rápida. Las unidades de húsares de chaqueta roja eran caballería ligera o exploradores, y habían tomado el nombre de sus primas en Europa central. Los dragones eran caballería pesada y el casco que llevaban servía para desviar los golpes de sable.
El plan general de batalla consistía en que la infantería ligera confundiera al enemigo mientras lo bombardeaba la artillería, hasta que una línea o columna de infantería pesada que acumulaba una gran potencia de fuego pudiera asestar el golpe decisivo para romper la formación adversaria. Entonces llegaría la caballería para concluir la destrucción. En la práctica, las funciones de dichas unidades a veces se superponían, y en Egipto la labor del ejército francés se había visto considerablemente simplificada por la confianza que depositaban los mamelucos en la caballería y la escasez francesa de efectivos de dicha arma.
Añadida al contingente francés estaba la Legión de Malta, reclutada cuando los franceses tomaron dicha isla, y mercenarios árabes como Ahmed bin Sadr. Napoleón ya tenía planes para alistar a una compañía de mamelucos, una vez derrotados, y organizar un cuerpo de camellos con cristianos egipcios.
Los efectivos de tierra ascendían a un total de treinta y cuatro mil hombres, de los cuales veinte mil eran de infantería, tres mil de caballería y otros tantos de artillería. Había una grave carestía de caballos que sería remediada sólo lenta y trabajosamente. Bonaparte desembarcó 171 cañones, que iban desde las piezas de sitio con proyectiles de once kilos hasta las piezas ligeras de campaña capaces de efectuar hasta tres disparos por minuto; pero una vez más, la falta de caballos limitaba la cantidad de piezas que podía desplazar a un tiempo. La tropa de infantería estaba aún peor equipada, y padecía especialmente el calor al tener que cargar con los pesados mosquetes de 1777, las mochilas de cuero, los uniformes alpinos de lana azul y los bicornios. Los dragones se achicharraban bajo sus cascos de metal, y los cuellos de los uniformes se apelmazaban a causa de la sal. Nosotros, los sabios, no vestíamos de manera tan estricta —podíamos quitamos las chaquetas—, pero nos veíamos igualmente afectados por el calor y boqueábamos como peces atrapados en la playa. Salvo cuando viajábamos, yo iba sin la prenda que había hecho que los soldados me motejaran «Chaqueta verde» (así como «El hombre de Franklin»). Una de las primeras órdenes dadas por Bonaparte fue la de hacerse con algodón para nuevos uniformes; pero estos tardarían meses en estar listos y, cuando lo estuvieron, resultaron ser demasiado fríos para el invierno egipcio.
La ciudad fue una decepción, como he dicho. Parecía medio vacía y medio en ruinas. No había ningún tesoro, muy poca sombra y ni una sola tentadora otomana. Las mujeres árabes más hermosas y ricas o estaban a buen recaudo allí donde no podían ser vistas o habían huido a El Cairo. Las pocas que aparecían normalmente iban cubiertas de pies a cabeza como los sacerdotes de la Inquisición, y atisbaban el mundo por encima del borde de sus velos o a través de minúsculas rendijas para los ojos en sus capuchas. Las campesinas, en cambio, vestían de forma muy inmodesta —algunas de las más pobres enseñaban los pechos con tanta despreocupación como los pies—, pero se las veía flacas, sucias y enfermas. La promesa hecha por Talma de que habría hermosos harenes y jóvenes bailarinas exóticas parecía una broma de mal gusto.
Mi compañero tampoco había encontrado ninguna cura milagrosa hasta el momento. Pocas horas después del desembarco Talma anunció que sucumbía a nuevas fiebres y desapareció en el souk a la búsqueda de fármacos. Volvió con meros remedios de charlatanes. Un hombre al que le repugnaba la carne probó valerosamente antiguas medicinas egipcias como sangre de gusano, excrementos de asno, ajo triturado, leche de madre, diente de cerdo, cerebro de tortuga y veneno de serpiente.
—Talma, lo único que vas a conseguir con esto será que te den cagaleras —lo sermoneé.
—Me limpia el organismo. Mi boticario me contó que algunos sacerdotes egipcios llegaron a vivir mil años. Se lo ve muy venerable.
—Se lo pregunté y tiene cuarenta años. El calor y sus venenos lo han arrugado como una pasa.
—Estoy seguro de que bromeaba. Me contó que cuando se me pasen los retortijones, tendré el vigor de un muchacho de dieciséis años.
—Y, por lo visto, el mismo sentido común.
Talma volvía a andar sobrado de dinero. Aunque era un civil, su papel como periodista hacía de él esencialmente un adjunto del ejército y había escrito un relato de nuestro ataque tan halagador que apenas lo reconocí. El jefe de la plana mayor de Napoleón, Berthier, había correspondido al favor con una discreta paga extra como recompensa. Pero poco vi en los mercados de Alejandría que mereciese ser comprado. El souk era tórrido y oscuro, estaba lleno de moscas y apenas disponía de nada desde que habíamos tomado la ciudad. Aun así, a través de astutos regateos, los taimados comerciantes desplumaron a nuestros aburridos soldados más concienzudamente de lo que había sido saqueada su propia ciudad. Aprendieron con asombrosa rapidez un torpe francés. «¡Venga, mire mi puesto! ¡Aquí está lo que busca! ¿No quiere? ¡Entonces yo sé qué necesita usted!».
Astiza era una feliz excepción a nuestra desilusión. Cuando se la sacó de los escombros y se le dio ocasión de limpiarse, obró una maravillosa transformación. Ni tan rubia como los feroces mamelucos ni tan oscura como los plebeyos egipcios, sus rasgos, su porte y el color de su tez eran simplemente mediterráneos: piel de aceituna abrillantada por el sol, pelo azabache surcado por franjas cobrizas que resultaba magnífico en su abundancia, ojos casi almendrados y líquidos, mirada recatada, manos y tobillos muy finos, pechos erguidos, cintura esbelta, caderas arrebatadoras. Una encantadora, en otras palabras, una Cleopatra; y yo me extasié ante mi suerte hasta que Astiza me dejó claro que veía su rescate como discutible, y a mí con desconfianza.
—Sois una plaga de bárbaros —anunció—. Sois la clase de hombres que no tienen ningún lugar al cual llamar propio; por eso vais a todas partes, alterando las vidas de la gente sensata.
—Estamos aquí para ayudaros.
—¿He pedido yo vuestra ayuda, a punta de cañón? ¿Pidió Egipto ser invadido, ser investigado, ser salvado?
—Egipto está oprimido —argumenté yo—. El que esté tan atrasado invitaba a rescatarlo.
—¿Atrasado para quién? Mi gente vivía en palacios cuando vosotros vivíais en chozas. ¿Qué me dices de tu hogar?
—No tengo hogar, la verdad.
—¿No tienes padres?
—Murieron.
—¿No tienes esposa?
—Estoy soltero y sin compromiso. —Sonreí, tentadoramente.
—Eso no debería extrañarme. ¿No tienes patria?
—Siempre me ha gustado viajar, y tuve ocasión de visitar Francia cuando aún era un muchacho. Acabé de crecer allí con un hombre famoso llamado Benjamín Franklin. Me gusta América, mi tierra natal, pero tengo el alma errante. Además, las esposas quieren anidar.
Astiza me miró con lástima.
—No es natural, el modo en que pasas tu vida.
—Lo es si te gusta la aventura. —Decidí cambiar de tema—. ¿Qué es ese collar tan interesante que llevas?
—Un ojo de Horus, hombre sin hogar.
—¿El ojo de quién?
—Horus es el dios halcón que perdió un ojo cuando luchó contra el malvado Seth. —¡Ahora me acordaba! Algo relacionado con la resurrección, sexo entre hermano y hermana, y con ese Horus fruto del incesto. Escándalo puro—. De la misma forma en que Egipto combate a vuestro Napoleón, así combatió Horus a la oscuridad. El amuleto trae buena suerte.
Sonreí.
—¿Significa eso que es una suerte que ahora me pertenezcas?
—O que será una suerte que viva lo suficiente para veros marchar a todos.
Astiza nos preparaba platos a los que yo no era capaz de poner nombre —cordero con guisantes y lentejas, a eso sabían—, y los servía con tal cara de estar cumpliendo una obligación muy desagradable que me sentí tentado de adoptar algún perro callejero para usarlo como catador de venenos. Pero la comida era sorprendentemente buena y Astiza se negaba a recibir ninguna clase de pago a cambio.
—Si descubren que tengo monedas vuestras me decapitarán, una vez que los mamelucos os hayan matado a todos.
Sus servicios no se extendían a los anocheceres, aunque las noches de las costas egipcias pueden ser tan frescas como calientes son los días.
—En Nueva Inglaterra nos envolveríamos en una manta para no pasar frío —le informé ese primer anochecer—. Puedes acercarte un poco más, si quieres.
—Si no fuese porque nuestra casa ha sido invadida por todos esos oficiales vuestros, ni siquiera dormiríamos en la misma habitación.
—¿Por las enseñanzas del profeta?
—Mis enseñanzas provienen de una diosa egipcia, no de esos mamelucos enemigos de las mujeres que gobiernan mi país. Y tú no eres mi esposo, eres mi captor. Además, hueles a cerdo.
Olisqueé el aire, un tanto desalentado.
—¿Así que no eres musulmana?
—No.
—¿Ni judía o cristiana copta o católica griega?
—No.
—¿Y quién es esa diosa?
—Una de la que nunca has oído hablar.
—Háblame de ella. Estoy aquí para aprender.
—Entonces entiende lo que hasta un ciego podría ver. Los egipcios han vivido en esta tierra durante diez mil años, sin pedir ni necesitar nada nuevo. Hemos tenido una docena de conquistadores, y ninguno de ellos nos ha deparado tanta satisfacción como la que teníamos originariamente. Centenares de generaciones de hombres errantes como tú sólo han logrado empeorar las cosas, no mejorarlas. —No quiso decirme más, ya que me consideraba demasiado ignorante para comprender su fe y demasiado bueno para sonsacarle nada a golpes. Lo que hizo fue obedecer mis órdenes sin deponer sus aires de duquesa—. Egipto es la única tierra de la antigüedad en la que las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres —afirmó, impenetrable al ingenio y el encanto.
Me tenía perplejo, francamente.
Bonaparte estaba teniendo igual cantidad de problemas para ganarse a la población. Dictó una proclama bastante larga. Puedo dar una idea de su tono y de los instintos políticos del general, citando el principio:
En nombre de Dios, el clemente y misericordioso. No hay más divinidad que Alá, que no tiene ningún hijo y no comparte Su poder con nadie.
En nombre de la República francesa, fundada sobre la libertad y la igualdad, el comandante en jefe Bonaparte hace saber que a los beys que gobiernan Egipto se les ha acabado el insultar a la nación francesa y oprimir a los comerciantes franceses: ha llegado la hora de su castigo.
La cuadrilla de esclavos mamelucos, adquiridos en Georgia y el Cáucaso, lleva demasiados años tiranizando la región más hermosa del mundo. Pero Dios Todopoderoso, que gobierna el universo, ha decretado que su reinado llegue a su fin.
Pueblo de Egipto, se os dirá que he venido a destruir vuestra religión. ¡No creáis a los impostores que os digan tal cosa! Respondedles que he venido para devolveros vuestros derechos y castigar a los usurpadores; que yo adoro a Dios más que los mamelucos y que respeto a Su profeta Mahoma y el admirable Corán…
—Todo un comienzo religioso —observé cuando Dolomieu leyó la proclama en tono melodramático.
—Sobre todo para un hombre que cree completamente en la utilidad de la religión y absolutamente nada en la realidad de Dios —contestó el geólogo—. Si los egipcios se tragan este montón de estiércol de establo, merecen ser conquistados.
Una cláusula al final de la proclama era bastante más directa: «Se prenderá fuego a todas las aldeas que tomen las armas contra mi ejército».
Las súplicas religiosas de Napoleón no sirvieron de nada. Alejandría no tardó en saber que los mulás de El Cairo nos habían declarado infieles. ¡Adiós al liberalismo revolucionario y la unidad de la religión! Un contrato por trescientos caballos y quinientos camellos que había sido negociado con los jeques locales se evaporó de inmediato, y se incrementaron el hostigamiento y la acción de los francotiradores. La seducción de Egipto iba a ser más difícil de lo que nuestro general hubiera esperado. Durante las primeras etapas de su avance sobre El Cairo, la mayor parte de los jinetes marcharían con la silla de montar puesta en la cabeza, y Bonaparte aprendería mucho en esa campaña sobre la importancia de la logística y el abastecimiento.
Mientras tanto, la población de Alejandría fue desarmada y se le ordenó lucir la escarapela tricolor. Los pocos que obedecieron la orden estaban francamente ridículos. Talma, sin embargo, escribió que todos se alegraban de haber sido liberados de sus señores mamelucos.
—¿Cómo puedes enviar semejantes estupideces a Francia? —le dije—. La mitad de la población ha huido, las balas de cañón han llenado la ciudad de agujeros y su economía se ha desplomado.
—Hablo del espíritu, no del cuerpo. Les hemos levantado el ánimo.
—¿Y eso quién lo dice?
—Bonaparte. Nuestro benefactor, y nuestra única fuente de órdenes para volver a casa.
Fue durante mi tercera noche en Alejandría cuando me di cuenta de que no había dejado atrás a mis perseguidores en la diligencia de Tolón.
Me había costado mucho conciliar el sueño. Empezaba a haber filtraciones sobre las atrocidades que cometían los beduinos con cualquier soldado al que capturasen lejos de su unidad. Aquellas tribus desérticas recorrían los desiertos de Libia y Arabia como los piratas recorren el mar, haciendo presa indiscriminadamente en mercaderes, peregrinos y soldados rezagados. Montados en camellos y capaces de retirarse a la desolación de las arenas, se mantenían fuera del alcance de nuestro ejército. Mataban o capturaban a los incautos. Los hombres eran violados, quemados, castrados o atados a estacas clavadas en la arena para acabar muriendo en el desierto. Siempre he sido maldecido con una imaginación muy vivida para ese tipo de cosas, y podía imaginar con demasiada claridad cómo se les podía cortar el cuello a los soldados mientras dormían. Se introducían escorpiones en botas y mochilas; se ocultaban serpientes entre recipientes de comida; se arrojaban animales muertos a pozos tentadores. El aprovisionamiento era un caos, los científicos estaban nerviosos e irritables, y Astiza se mantenía reservada como una monja en un cuartel. Moverse con aquel calor era como tirar de un pesado trineo. ¿En qué locura me había alistado? No había hecho ningún progreso en el desciframiento de lo que podía significar el medallón, y tampoco había visto nada parecido en Alejandría. Así que me dediqué a cavilar, inquieto e insatisfecho, hasta que llegué a estar lo bastante cansado para dormirme.
Desperté con un sobresalto. ¡Alguien o algo se me había caído encima! Mi mano buscaba a tientas un arma cuando reconocí el aroma de clavos y jazmín. ¿Astiza? ¿Había cambiado de parecer? Estaba sentada a horcajadas sobre mí, con un muslo sedoso apretado a cada lado de mi pecho, e incluso en el estupor de la somnolencia mi primer pensamiento fue: «Ah, esto ya me gusta más». La cálida presión de las piernas de Astiza empezó a despertar todas las partes de mi ser, y las encantadoras líneas de su torso coronado por la melena de color azabache quedaban deliciosamente silueteadas en la oscuridad. Entonces la luna salió de detrás de una nube y a través de los barrotes de nuestra ventana se filtró luz suficiente para permitirme ver que Astiza tenía los brazos levantados sobre su cabeza, con algo brillante y afilado en las manos.
Era mi tomahawk.
Astiza golpeó.
Me retorcí en un espasmo de terror, pero sus piernas me tenían atrapado. La hoja del tomahawk silbó junto a mi oreja y se oyó un golpe sordo, acompañado de un siseo, cuando mordió el suelo de madera. Algo caliente y vivo me abofeteó la coronilla. Astiza liberó el tomahawk y volvió a golpear, y la hoja resonó una vez más junto a mi oreja. Permanecí paralizado mientras algo que parecía estar hecho de cuero se retorcía junto a mi coronilla hasta quedar finalmente inmóvil.
—Serpiente —susurró Astiza. Miró hacia la ventana—. Beduino.
Se me quitó de encima y me levanté de la cama. No conseguía dejar de temblar. Vi que alguna clase de víbora había sido cortada en varias porciones, y su sangre había salpicado mi almohada. Gruesa como el brazo de un niño, los colmillos le asomaban de la boca.
—¿Alguien puso esto aquí?
—La dejó caer por la ventana. Oí que el villano se escabullía como una cucaracha, demasiado cobarde para hacernos frente. Deberías darme una pistola para que pudiese protegerte como es debido.
—¿Protegerme de qué?
—No sabes nada, americano. ¿Por qué Ahmed bin Sadr pregunta por ti adondequiera que va?
—¡Bin Sadr! —Era el beduino que había entregado varias manos y orejas cortadas, y cuya voz había sonado como la del farolero de París, por muy absurdo que pareciese—. No sabía que era él.
—En Alejandría todos saben que has hecho de él tu enemigo. Bin Sadr no es un enemigo que quieras tener. Deambula por el mundo, tiene una banda de asesinos y es seguidor de Apofis.
—¿Quién diablos es Apofis?
—El dios serpiente del averno subterráneo que cada noche debe ser derrotado por Ra. Tiene legiones de esbirros, como el dios demonio Ras al-Ghul.
Por los dientes de Washington, todavía más disparates paganos. Me pregunté si no habría adquirido una lunática.
—Cualquiera diría que a tu dios del sol le gusta complicarse la vida —bromeé con voz temblorosa—. ¿Por qué no se limita a cortarlo en trocitos como has hecho tú y se libra de él para siempre?
—Porque si bien Apofis puede ser derrotado, nunca puede ser destruido. El mundo fue hecho así. Todas las cosas son eternamente duales, agua y suelo, tierra y cielo, bien y mal, vida y muerte.
Aparté la serpiente de una patada.
—¿Así que esto es obra de algún culto que adora a la serpiente?
Astiza sacudió la cabeza.
—¿Cómo has podido buscarte tantos problemas tan deprisa?
—Pero yo no le he hecho nada a Bin Sadr. ¡Es nuestro aliado!
—Bin Sadr sólo está aliado consigo mismo. Tú tienes algo que él quiere.
Miré los trozos de reptil.
—¿El qué? —Pero yo ya lo sabía, pues me bastaba con sentir el peso del medallón suspendido de su cadena. Bin Sadr era el farolero que empuñaba una vara rematada por una cabeza de serpiente que, nadie sabía cómo, ostentaba una identidad dual como pirata del desierto. Tenía que haber estado trabajando para el conde Silano la noche en que gané el medallón. ¿Cómo había ido de París a Alejandría? ¿Por qué desempeñaba funciones de esbirro para Napoleón? ¿Por qué le importaba tanto el medallón? ¿No estaba de nuestro lado? Por un instante me sentí tentado de entregarle aquella cosa al próximo atacante que se presentara y librarme de esa pesada carga. Pero lo que realmente me disgustaba era que a nadie se le ocurriese pedírmelo de una forma educada. Me agitaban pistolas en la cara, me robaban las botas y arrojaban serpientes a mi cama.
—Déjame dormir en tu rincón, lejos de la ventana —le pedí a mi protectora—. Voy a cargar mi rifle.
Para mi sorpresa, Astiza consintió. Pero en lugar de acostarse conmigo, se puso en cuclillas ante el brasero, abanicó las ascuas para avivarlas y les echó unas cuantas hojas. Un humo acre se elevó del brasero, y comprendí que estaba haciendo una figurita humana con cera. La vi clavar una astilla de madera en la mejilla de la figura. Yo había visto hacer la misma cosa en las Islas del Azúcar. ¿Se habría originado aquella magia en Egipto? Después Astiza se puso a hacer extrañas marcas en una hoja de papiro.
—¿Qué haces?
—Duérmete. Estoy preparando un hechizo.
Como estaba impaciente por salir de Alejandría antes de que me cayera otra serpiente en la cabeza, me puse muy contento cuando los científicos me ofrecieron la oportunidad de seguir rumbo a El Cairo antes de lo previsto sin tener que soportar los calores del delta de tierra. Monge y Berthollet iban a hacer el trayecto por vía fluvial. Los sabios navegarían en dirección este hasta la boca del Nilo y luego ascenderían por el río hasta la capital.
—Venid con nosotros, Gage —ofreció Monge—. Mejor cabalgar que caminar. Traed también al escribidor Talma. Y vuestra chica puede ayudar a cocinar para todos.
Utilizaríamos un chebek, una embarcación de vela de poco calado llamada Le Cerf, armada con cañones y capitaneada por Jacques Perree, que era capitán de la armada francesa. Sería el navío insignia de una pequeña flotilla de cañoneras y embarcaciones de avituallamiento que seguirían al ejército río arriba.
Nos pusimos en camino con las primeras luces del alba, y a mediodía contorneábamos la bahía de Abukir, a un día de marcha de Alejandría yendo hacia el este. La flota francesa había echado el ancla allí, desplegada en formación de batalla para servir como defensa contra cualquier reaparición de los navíos de Nelson. Era un espectáculo impresionante, cuatro fragatas y una docena de navíos de línea atracados en un muro intacto, quinientos cañones enfilados hacia el mar. Pudimos oír los silbatos de los contramaestres y los gritos de los marineros flotando sobre las aguas mientras pasábamos a su lado. Luego fuimos hacia el gran río, para adentrarnos en la corriente marrón que se curvaba dentro del Mediterráneo y cabecear sobre las olas que se encrespaban al chocar con la barra del río.
Egipto, me informó Berthollet, fascinaba a los franceses desde hacía décadas. Aislado del mundo exterior por la conquista árabe en el año 640, sus antiguas glorias nunca habían sido vistas por la mayoría de los europeos y sus legendarias pirámides eran más conocidas a través de los relatos fantásticos que por la verdad histórica. Una nación del tamaño de Francia mayormente desconocida.
—Ningún país del mundo tiene una historia tan intensa como Egipto —me explicó el químico—. Cuando el historiador griego Herodoto vino aquí a dejar constancia de sus glorias, las pirámides ya eran más antiguas para él que Jesucristo lo es para nosotros. Los egipcios edificaron un gran imperio, y luego una docena de conquistadores dejaron su huella aquí: griegos, romanos, asirios, libios, nubios, persas. Este país empezó a existir hace tanto tiempo que ya nadie se acuerda de sus inicios. Nadie sabe interpretar los jeroglíficos, así que no sabemos lo que dice ninguna de las inscripciones. Los egipcios de hoy en día cuentan que las ruinas fueron construidas por gigantes o magos.
Así había dormitado Egipto, me relató, hasta que durante los últimos años el puñado de comerciantes franceses asentados en Alejandría y El Cairo empezó a verse hostigado por los arrogantes mamelucos. Los jerarcas otomanos de Estambul que habían gobernado Egipto desde 1517 no se mostraron demasiado deseosos de intervenir. Francia tampoco deseaba ofender a los otomanos, sus útiles aliados contra Rusia. La situación hirvió a fuego lento hasta que Bonaparte, con sus sueños juveniles de gloria oriental, conoció a Talleyrand, con su profunda comprensión de la geopolítica global. La pareja concibió el gran proyecto de «liberar» Egipto de la casta mameluca como un «favor» al sultán en Estambul. Reformarían un rincón atrasado del mundo árabe y crearían un trampolín para contrarrestar los avances británicos en la India. «La potencia europea que controle Egipto —le había escrito Napoleón al Directorio— controlará también, con el tiempo, la India». Había esperanzas de poder recrear el antiguo canal que en tiempos pasados unía el Mediterráneo con el mar Rojo. El objetivo final era conectar con un pacha indio llamado Tippoo Sahib, un francófilo que había visitado París, usaba el título de «Ciudadano Tippoo» y entre cuyos entretenimientos palaciegos figuraba un tigre mecánico que devoraba muñequitos ingleses. Tippoo combatía a un general británico llamado Wellesley en el sur de la India, y Francia ya le había enviado armas y asesores.
—La guerra en Italia pagó con creces lo que costó librarla —dijo Berthollet—, y gracias a Malta podemos estar seguros de que esta también lo hará. El corso ha sabido hacerse popular entre el Directorio porque sus batallas aportan beneficios.
—¿Todavía veis a Bonaparte como un italiano?
—Es hijo de su madre. Una vez nos contó una historia sobre cómo ella desaprobaba la descortesía con que él trataba a los invitados. Bonaparte ya era demasiado mayor para darle una azotaina así que su madre esperó hasta que empezó a quitarse la ropa, estuvo lo bastante desnudo para sentirse indefenso y avergonzado, y se le echó encima para darle un buen capón en la oreja. ¡Paciencia y venganza son las lecciones de un corso! Un francés disfruta de la vida, pero un italiano como Bonaparte la planea. Como los antiguos romanos o los bandidos de Sicilia, el pueblo de Bonaparte cree en el clan, la avaricia y la venganza. Es un soldado realmente brillante, pero tiene presentes tantas afrentas y humillaciones que a veces no sabe cuándo dejar de hacer la guerra. Ese, sospecho, es su punto débil.
—¿Qué habéis venido a hacer aquí, doctor Berthollet? ¿Vos, y el resto de los estudiosos? Seguramente no vais en busca de la gloria militar. Ni del tesoro.
—¿Sabéis algo acerca de Egipto, monsieur Gage?
—Tiene arena, camellos y sol. Aparte de eso, sé muy poco.
—Sois sincero. Ninguno de nosotros sabe gran cosa sobre esta cuna de la civilización. Nos llegan historias de vastas ruinas, extraños ídolos y una escritura indescifrable, pero ¿quién en Europa ha visto realmente esas cosas? Los hombres quieren aprender. ¿Qué es el oro maltés comparado con ser el primero en ver las glorias del antiguo Egipto? He venido aquí en busca de la clase de descubrimiento que hace verdaderamente inmortales a los hombres.
—¿Por la fama?
—Por el conocimiento que perdurará eternamente.
—O por el conocimiento de la antigua magia —enmendó Talma—. Esa es la razón por la que se nos invitó a Ethan y a mí, ¿no?
—Si el medallón de vuestro amigo es realmente mágico —respondió el químico—. Naturalmente, hay una diferencia entre la historia y la fábula.
—Y una diferencia entre el mero deseo de una joya y el llegar a matar para hacerse con ella —contraatacó el escribidor—. Nuestro americano no ha dejado de estar en peligro desde que la ganó a las cartas en París. ¿Por qué? No porque el medallón sea la clave de la gloria académica. Es la clave de otra cosa. Si no del secreto de la verdadera inmortalidad, entonces quizá de un tesoro perdido.
—Lo cual sólo demuestra que un tesoro puede llegar a crear demasiados problemas para que merezca la pena tenerlo.
—¿El descubrimiento es mejor que el oro, Berthollet? —pregunté, intentando aparentar despreocupación ante aquella charla llena de malos presagios.
—¿Qué es el oro, sino un medio para alcanzar un fin? Aquí tenemos ese fin. Los mejores placeres de la vida no cuestan dinero. Conocimiento, integridad, amor, hermosura natural. Fijaos en vos mismo, que acabáis de entrar en la boca del Nilo con una mujer exquisita. ¡Sois otro Antonio, con otra Cleopatra! ¿Qué hay más satisfactorio que eso? —Se retrepó en el asiento para echar una cabezada.
Miré a Astiza, que ya empezaba a entender el francés pero parecía conformarse con ignorar nuestra charla y mirar las bajas casas marrones de Rosetta mientras navegábamos junto a ellas. Una mujer hermosa, sí, pero que parecía tan remota e inalcanzable como los secretos de Egipto.
—Háblame de tu antepasado —le pregunté súbitamente en mi idioma.
—¿Qué? —Me miró con alarma, siempre reacia a entablar conversación.
—Háblame de Alejandro. Era macedonio como tú, ¿verdad?
Parecía incomodarla que un hombre le dirigiese la palabra en público; pero asintió lentamente, como para admitir que estaba en manos de unos rústicos del campo y tenía que acceder a nuestras torpes maneras.
—Y egipcio por elección, una vez que vio esta gran tierra. Ningún hombre lo ha igualado jamás.
—¿Y conquistó Persia?
—Fue desde Macedonia hasta la India, y antes de que hubiera alcanzado su objetivo la gente ya pensaba que Alejandro era un dios. Conquistó Egipto mucho antes que ese advenedizo francés vuestro, y atravesó las crueles arenas de nuestro desierto para asistir a la Primavera del Sol en el oasis de Siwah. Allí le fueron entregadas herramientas dotadas de poderes mágicos, y el oráculo proclamó que era un dios, hijo de Zeus y Amón, y le predijo que gobernaría el mundo entero.
—Tuvo que ser una buena carta de recomendación.
—Fue su deleite ante esta profecía lo que convenció a Alejandro para que fundara la gran ciudad de Alejandría. Marcó sus límites con granos de cebada pelados, según la costumbre griega. Cuando los pájaros acudieron en bandadas a comerse la avena, lo cual alarmó a los seguidores de Alejandro, sus videntes dijeron que eso significaba que gentes de otros lugares emigrarían a la nueva ciudad y esta alimentaría muchas tierras. Estaban en lo cierto. Pero el general macedonio no tenía necesidad de profetas.
—¿No?
—Alejandro era dueño del destino. Sin embargo, murió o fue asesinado antes de que pudiera concluir su tarea, y sus símbolos sagrados de Siwah desaparecieron. Como el mismo Alejandro. Unos dicen que su cuerpo fue llevado a Macedonia; otros, que a Alejandría; pero aún hay quien dice que Tolomeo lo llevó a un lugar secreto en las arenas del desierto que sería su última morada. Como vuestro Jesús que ascendió a los cielos, Alejandro parece haberse esfumado de la faz de la tierra. Así que quizá fuera un dios, como dijo el oráculo. Igual que Osiris, que pasó a ocupar un lugar en los cielos.
Astiza no era una mera esclava o sirvienta. ¿Cómo diablos había llegado a enterarse de todo aquello?
—Ele oído hablar de Osiris —dije—. Su hermana Isis volvió a juntar los pedazos ele su cuerpo.
Astiza me miró por primera vez con algo parecido al verdadero entusiasmo.
—¿Conoces a Isis?
—Es una diosa madre, ¿verdad?
—Isis y la Virgen María son reflejos la una de la otra.
—A los cristianos no les haría ninguna gracia oírtelo decir.
—¿No? Muchas de las creencias y los símbolos cristianos proceden de los dioses egipcios. La resurrección, la otra vida, la fecundación por un dios, las tríadas y trinidades, la idea de que un hombre puede ser mitad humano y mitad divino, el sacrificio, hasta las alas de los ángeles y las pezuñas y la cola bifurcada de los diablos; todo eso es miles de años anterior a vuestro Jesús. El código de vuestros Diez Mandamientos es una versión simplificada de la confesión negativa que hacían los egipcios para proclamar su inocencia cuando morían: «No maté». La religión es como un árbol. Egipto es el tronco, y todas las otras religiones son ramas.
—Eso no es lo que dice la Biblia. Había falsos ídolos, y el dios verdadero de los hebreos.
—¡Qué poco sabes acerca de tus propias creencias! He oído cómo les decías a los franceses que vuestra cruz es un símbolo romano de la ejecución, pero ¿qué clase de símbolo es ese para una religión de esperanza? En realidad, la cruz combina el instrumento de la muerte de vuestro salvador con nuestro instrumento de la vida, el ankh, nuestra antigua llave a la vida eterna. ¿Y por qué no? Egipto era el más cristiano de todos los países antes de que llegaran los árabes.
Por el fantasma de Cotton Mather, de no haber estado tan anonadado habría podido darle una buena zurra por blasfema. No era sólo lo que decía Astiza, sino la tranquila seguridad en sí misma con que lo decía.
—Ninguna de las ideas bíblicas puede provenir de Egipto —farfullé.
—Yo pensaba que los hebreos habían huido de Egipto. Y que el niño Jesús había residido aquí, ¿no? De todas formas, ¿qué más da? Pensaba que tu general nos había asegurado que el vuestro era un ejército cristiano. Hombres de ciencia impíos, ¿es eso lo que sois?
—Bueno, Bonaparte se pone y se quita los credos como otros hombres se ponen y se quitan la chaqueta.
—O los credos y las ciencias están más vinculados de lo que los francos están dispuestos a admitir. Isis es una diosa del conocimiento, el amor y la tolerancia.
—Y es tu diosa.
—Isis no le pertenece a nadie. Yo soy su sirvienta.
—¿Realmente adoras a un antiguo ídolo? —A mi pastor de Filadelfia ya le habría dado una apoplejía.
—Isis es más nueva que tu última respiración, americano, y tan eterna como el ciclo del nacimiento. Pero no espero que lo entiendas. Tuve que huir de mi amo en El Cairo porque él tampoco lo entendía, y se atrevió a corromper los antiguos misterios.
—¿Qué misterios?
—Los del mundo que te rodea. Los misterios del triángulo sagrado, el cuadrado de cuatro direcciones, el pentagrama del libre albedrío y el hexagrama de la armonía. ¿No has leído a Pitágoras?
—Estudió en Egipto, ¿verdad?
—Durante veintidós años; antes de que el conquistador persa Cambises lo llevara a Babilonia y acabara fundando su escuela en Italia. Enseñaba la unidad de todos los pueblos y las religiones, que el sufrimiento debía ser soportado valientemente y que una esposa es la igual de su marido.
—Suena como si Pitágoras viera las cosas a tu manera.
—¡Pitágoras veía las cosas a la manera de los dioses! La geometría y el espacio encierran el mensaje de los dioses. El punto geométrico representa a Dios, la línea representa al hombre y a la mujer, y el triángulo es el número perfecto que representa el espíritu, el cuerpo y el alma.
—¿Y el cuadrado?
—Las cuatro direcciones, como he dicho. El pentágono era los conflictos; el hexagrama, las seis direcciones del espacio, y el doble cuadrado era la armonía universal.
—Lo creas o no, ya he oído una parte de todo esto de labios de un grupo llamado francmasones. Afirman enseñar del modo en que lo hacía Pitágoras, y dicen que la regla representa la precisión; el cuadrado, la rectitud; y el mallete, la voluntad.
Astiza asintió.
—Exacto. ¡Los dioses lo dejan todo muy claro y, sin embargo, los hombres permanecen ciegos! Busca la verdad, y el mundo será tuyo.
Bueno, aquel retazo del mundo, en todo caso. Nos habíamos adentrado bastante en el Nilo, esa maravillosa vía fluvial donde el viento suele soplar hacia sur y la corriente fluye hacia el norte, lo cual permite que haya tráfico en ambas direcciones.
—Has dicho que huiste de El Cairo. ¿Eres una esclava fugitiva?
—Es más complicado que eso. Egipcio. —Señaló con el dedo—. Entiende nuestra tierra antes de intentar entender nuestra mente.
El aspecto de tostada reseca de todo lo que rodeaba a Alejandría había cambiado para darme otra imagen, exuberante y mucho más bíblica, que las historias de Moisés entre los juncos me habían hecho esperar. Campos intensamente verdes de arroz, trigo, maíz, azúcar y algodón formaban rectángulos entre filas de majestuosas palmeras datileras, rectas como columnas y llenas de su fruto naranja y escarlata. Bosques de plátanos y sicómoros susurraban bajo el viento. Búfalos de agua tiraban de arados, o levantaban sus cuernos del río en el que acababan de bañarse para gruñirle al fleco de lechos de papiro. La frecuencia de las aldeas construidas con ladrillos de adobe color chocolate se incrementó, a menudo coronadas por la aguja de un minarete. Pasamos junto a falúas con velas latinas atracadas en las aguas marrones; aquellas embarcaciones, de entre seis y diez metros de largo y guiadas mediante un remo muy largo, eran omnipresentes en el río. Había esquifes de remos más pequeños, apenas lo bastante grandes para que un individuo pudiese flotar en ellos, desde los cuales se veía a los pescadores arrojar sus redes. Burros equipados con arreos y anteojeras se movían en círculos para elevar el agua de los canales a una escena que no había cambiado en cinco mil años. El olor de las aguas del Nilo impregnaba la brisa fluvial. Nuestra flotilla de cañoneras y embarcaciones de avituallamiento desfilaba, la tricolor francesa ondeando al viento, sin dejar ninguna impresión discernible. La mayoría de los campesinos ni se molestaba en levantar los ojos de sus tareas para mirarnos.
A qué lugar tan extraño había ido yo a parar. Alejandro, Cleopatra, los árabes, los mamelucos, los antiguos faraones, Moisés y ahora Bonaparte. El país entero, incluido el curioso medallón que yo llevaba alrededor del cuello, era un montón de basura extraída del vertedero de la historia. Me puse a pensar en Astiza, quien parecía tener un pasado bastante más complicado de lo que hubiera sospechado. ¿Acaso podría reconocer en el medallón algo que yo era incapaz de ver?
—¿Qué hechizo lanzaste en Alejandría?
Pasaron unos instantes antes de que Astiza me respondiera de mala gana.
—Uno para mantenerte a salvo, como una advertencia dirigida a otro. Y un segundo hechizo para el inicio de tu sabiduría.
—¿Puedes volverme inteligente?
—Eso quizá sea imposible. Pero a lo mejor puedo abrirte los ojos.
Reí, y Astiza por fin se permitió una leve sonrisa. Al escucharla, conseguía que me abriera un poco las puertas. Astiza quería respeto, no sólo para ella sino para su nación.
Esa lánguida noche, mientras permanecíamos anclados y dormíamos sobre la cubierta del chebek bajo la calima de estrellas del desierto, me arrastré sigilosamente hacia el lugar en el que dormía Astiza. Podía oír el ruidito del agua que lamía el casco, los crujidos de los aparejos y el murmullo de los marineros de guardia.
—No te me acerques —susurró Astiza al despertar, y se apresuró a apretarse contra la madera.
—Quiero enseñarte algo.
—¿Aquí? ¿Ahora? —Hablaba en el mismo tono de sospecha que empleaba madame Durrell cuando discutíamos el pago de mi alquiler.
—Tú eres la historiadora de las verdades sencillas. Mira esto. —Le pasé el medallón, casi invisible bajo el tenue resplandor de uno de los faroles de la cubierta.
Astiza lo tocó con los dedos y contuvo el aliento.
—¿De dónde lo has sacado? —Abrió mucho los ojos, con los labios ligeramente separados.
—Lo gané en una partida de cartas en París.
—¿A quién se lo ganaste?
—A un soldado francés. Se supone que viene de Egipto. Cleopatra, aseguró él.
—Quizá se lo robaste a ese soldado. —¿Por qué habría dicho eso?
—No, sólo jugué mis cartas mejor que él. Tú eres la experta religiosa. Dime si sabes lo que es.
Astiza le dio la vuelta al medallón, extendió los brazos que colgaban de él para formar una V, y frotó el disco entre el pulgar y el índice para sentir sus inscripciones.
—No estoy segura.
Eso era decepcionante.
—¿Es egipcio?
Astiza lo sostuvo bajo la tenue claridad del farol.
—De la primera época, si es que lo es. Parece primitivo, fundamental… Así que esto es lo que el árabe busca con tanto anhelo.
—¿Ves todos esos agujeros? ¿Qué crees que son?
Astiza miró el medallón y luego se acostó boca arriba, y lo alzó hacia el cielo.
—Fíjate en cómo brilla la luz a través de ellos. Claramente, se supone que son estrellas.
—¿Estrellas?
—El propósito de la vida está escrito en el cielo, americano. ¡Mira! —Señaló hacia el sur, donde la estrella más brillante acababa de asomar sobre el horizonte.
—Esa es Sirio. ¿Qué pasa con ella?
—Es la estrella de Isis, la estrella del año nuevo. La diosa nos espera.