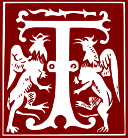
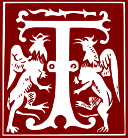
odo empezó con una buena racha en las cartas, y alistarme en una absurda invasión parecía la única salida. Gané una fruslería y casi perdí la vida, así que tomad nota de la lección. Jugar a las cartas es un vicio.
También es seductor, social y tan natural, podría argumentar yo, como el respirar. ¿O acaso el nacer no es una tirada de dados, en que la fortuna convierte a un bebé en campesino y a otro en rey? Tras la Revolución francesa, pasó a haber muchas más cosas en juego que antes, con abogados llenos de ambición que gobernaban en calidad de dictadores temporales mientras el pobre rey Luis perdía la cabeza. Durante el reinado del Terror, el espectro de la guillotina hizo que la mismísima existencia dependiera de la suerte. La muerte de Robespierre trajo consigo un auténtico delirio de alivio, y parejas borrachas bailaban sobre las tumbas del cementerio de Saint-Sulpice a los compases de una nueva danza alemana llamada vals. Ahora, cuatro años después, la nación se ha asentado en la guerra, la corrupción y la búsqueda del placer. La austeridad ha dado paso al brillante uniforme; el pudor, al décolletage; y mansiones que habían sido saqueadas vuelven a ser ocupadas para servir como salones intelectuales y cámaras de seducción. Ser noble todavía se considera delito, pero la riqueza revolucionaria ha creado una nueva aristocracia. Existe toda una camarilla de autoproclamadas «mujeres maravillosas» que se exhiben por todo París para alardear de su «lujo insolente y público libertinaje». Se dan bailes donde las damas lucen cintas rojas en el cuello para parodiar la guillotina. París cuenta con cuatro mil casas de juego; algunas tan sencillas que el cliente acude con su propio taburete plegable, y otras tan lujosas que tienen excusado dentro y sirven los hors d’oeuvres en bandejas sacramentales. Mis corresponsales americanos encuentran ambas prácticas igualmente escandalosas. Los dados y las cartas vuelan: creps, trente-et-un, pharaon, biribi. Mientras tanto los ejércitos acampan en las fronteras de Francia, la inflación raya en lo ruinoso y las malas hierbas crecen en los patios desiertos de Versalles. Así que arriesgar la bolsa en busca de un nueve durante una partida al chemin de fer parecía tan natural y carente de sentido como la vida misma. ¿Cómo iba yo a saber que el juego me llevaría hasta Bonaparte?
Si fuese una persona inclinada a la superstición, habría tomado nota de que la fecha, 13 de abril de 1798, caía en viernes. Pero era primavera en el París revolucionario, lo cual significaba que bajo el nuevo calendario del Directorio era el vigésimo cuarto día de germinal del año VI; y que aún quedaban seis días, y no dos, para la siguiente jornada de descanso.
¿Acaso alguna reforma ha sido más fútil? El arrogante desprecio del gobierno por la cristiandad implica que las semanas de siete días consten ahora de diez. La intención de la revisión es suplantar el calendario papal con una alternativa uniforme de doce meses de treinta días cada uno, basada en el sistema del antiguo Egipto. Las propias Biblias fueron hechas pedazos para la fabricación de cartuchos de papel durante los terribles días de 1793; y ahora la semana bíblica ha sido guillotinada, y el año empieza en el equinoccio de otoño y se pasa de cinco a seis festividades para equilibrar el idealismo con la órbita que describe nuestro planeta alrededor del Sol. No conforme con reglamentar el calendario, el gobierno ha introducido un nuevo sistema métrico para el peso y la medida. Incluso se han hecho propuestas para instaurar un nuevo reloj de exactamente 100 000 segundos cada día. ¡Razón, razón! Y el resultado es que ahora todos nosotros, incluso yo —científico aficionado, investigador de la electricidad, empresario, gran tirador y firme partidario de los ideales democráticos—, echamos en falta los domingos. El nuevo calendario es la típica idea lógica impuesta por personas inteligentes que prescinden del hábito, la emoción y la naturaleza humana; y precisamente por ello pronostica el fracaso de la Revolución. ¿Parezco clarividente? Para ser sincero, no estaba acostumbrado a pensar en la opinión popular de manera tan calculadora. Napoleón me enseñaría a hacerlo.
No, mis pensamientos estaban centrados en contar las cartas a medida que eran repartidas. Si hubiera sido un hombre amante de la naturaleza podría haberme mantenido alejado de los salones para disfrutar de los primeros atisbos de verdor en las hojas y del rojo de los brotes, y quizá contemplar a las damiselas en los jardines de las Tullerías o, al menos, a las prostitutas del Bois de Boulogne. Pero opté por los placeres de las cartas en París, esa ciudad gloriosa y maloliente hecha de perfumes y hedores, barrizales y monumentos. Mi primavera era luz de velas; mis flores, cortesanas de escote tan precariamente suspendido que las mercancías gemelas a las que servían de escaparate amenazaban con salirse de él en cualquier instante; y mis compañeros, una nueva democracia de político y soldado, noble desposeído y tendero recién enriquecido: ciudadanos todos. Yo, Ethan Gage, era el representante americano de la democracia de frontera en el salón. Disfrutaba de cierta consideración social gracias a que tuve por maestro al gran Benjamin Franklin, ya fallecido. Franklin me había enseñado lo suficiente sobre electricidad para que ahora yo pudiese divertir a la concurrencia accionando un cilindro con el que luego impartía una carga friccional a las manos de las más guapas, y retar a los hombres a que experimentasen la sacudida de un beso. Me había ganado una pequeña fama a través de exhibiciones de tiro que demostraban la precisión del rifle largo americano; había atravesado seis veces un plato de peltre puesto a doscientos pasos y, con un poco de suerte, había arrancado la pluma del sombrero de un general escéptico a cincuenta. Disponía de unos pequeños ingresos procedentes de intentar negociar contratos entre la Francia acosada por la guerra y mi propia recién nacida y neutral nación, una tarea que la costumbre revolucionaria de apoderarse de los navíos americanos volvía condenadamente difícil. Pero lo que no tenía era ningún gran propósito más allá de disfrutar de las diversiones de la existencia cotidiana. Yo era uno de esos solteros que se llevan bien con todo el mundo sin echar raíces en ninguna parte mientras esperan que empiece el futuro. Mis ingresos tampoco eran lo bastante cuantiosos como para permitirme vivir cómodamente en el París inflacionario, así que intentaba aumentarlos a través de la suerte.
Nuestra anfitriona era la deliberadamente misteriosa madame d’Liberté, una de esas mujeres emprendedoras dotadas de mucha belleza y más ambición que habían emergido de la anarquía revolucionaria para deslumbrar con su ingenio y su fuerza de voluntad. ¿Quién iba a imaginar que las mujeres pudieran ser tan ambiciosas, tan inteligentes, tan fascinantes? Madame d’Liberté daba órdenes como un sargento mayor y, sin embargo, había adoptado la nueva moda de lucir vestidos clásicos para hacerles publicidad a sus encantos femeninos con telas tan diáfanas que quienes supieran adonde había que dirigir la mirada podrían detectar el triángulo oscuro que apuntaba hacia su templo de Venus. Los pezones atisbaban desde lo alto de su escote como soldados desde una trinchera, ambos realzados con un poco de colorete por si no nos hubiéramos percatado de su atrevimiento. Otra mademoiselle llevaba los pechos completamente expuestos, como frutas colgantes. ¿Les sorprende que yo me hubiera arriesgado a volver a París? ¿Quién no va a enamorarse de una capital en la que hay tres productores de vino por cada panadero? No queriendo ser menos que las mujeres, algunos representantes del sexo masculino lucían corbatas que les llegaban hasta el labio inferior, levitas con unas colas de bacalao que les descendían hasta las corvas, zapatillas delicadas como las patas de un gatito y anillos de oro que brillaban en sus orejas.
—Vuestra belleza sólo es eclipsada por vuestro ingenio —le dijo a madame uno de los habituales del salón, un marchante borracho llamado Pierre Cannard, después de que ella le hubiese cortado el suministro de coñac. Era el castigo que le imponía a Cannard por haber derramado la copa sobre su recientemente adquirida alfombra oriental, por la que había pagado demasiado dinero a unos monárquicos arruinados a fin de adquirir ese aspecto raído imposible-de-imitar que proclama la tacañería de los antepasados de los ricos.
—Los cumplidos no limpiarán mi alfombra, monsieur.
Cannard se llevó las manos al corazón.
—Pues vuestro ingenio es eclipsado por vuestra entereza, vuestra entereza por vuestra tozudez, y vuestra tozudez por vuestra crueldad. ¿No más coñac? ¡Con semejante dureza femenina, daría igual adquirir mis licores de un hombre!
Madame soltó un bufido.
—Habláis como nuestro nuevo héroe militar.
—¿Os referís al joven general Bonaparte?
—Un cerdo corso. Cuando la brillante Germaine de Staël le preguntó al advenedizo a qué mujer admiraba más, Bonaparte respondió: «A la que sea mejor ama de casa».
La concurrencia rio.
—¡Desde luego! —gritó Cannard—. ¡Bonaparte es italiano, y sabe cuál es el lugar que le corresponde a una mujer!
—Así que ella lo intentó de nuevo, y le preguntó cuál era la mujer que representaba de manera más distinguida al sexo femenino. Y el muy bastardo respondió: «La que trae más hijos al mundo».
Rugimos, y fue una risotada colectiva que reveló nuestro desasosiego. Ciertamente, ¿cuál era el lugar de una mujer en la sociedad revolucionaria? A las mujeres se les habían otorgado toda clase de derechos, incluso el de divorciarse; y el Napoleón recién elevado a la fama sólo era uno entre un millón de reaccionarios que hubiesen preferido revocar inmediatamente todas esas innovaciones. ¿Y cuál, ya puestos a pensar en ello, era el lugar de un hombre? ¿Qué tenía que ver la racionalidad con el sexo y el enamoramiento, esas dos grandes pasiones francesas? ¿Qué tenía que ver la ciencia con el amor, o la igualdad con la ambición, o la libertad con la conquista? Todos íbamos a tientas en el año VI.
Madame d’Liberté había tomado como apartamento el primer piso encima de una tienda de sombreros de señora, lo había amueblado a crédito y había abierto sus puertas con tal premura que se podía oler la pasta del papel de pared junto con el humo de tabaco y la colonia. Unos sofás permitían entrelazarse a las parejas; cortinajes de terciopelo invitaban a la sensación táctil; un piano nuevo, mucho más en boga que el clavicordio aristocrático, proporcionaba una mezcolanza de melodías sinfónicas y patrióticas. Vividores, cortesanas, oficiales de permiso, comerciantes que trataban de impresionar a los cotillas, escritores, pomposos burócratas recién nombrados, informadores, mujeres que andaban a la caza de un matrimonio estratégico, herederos arruinados: todos ellos se podían encontrar allí. Entre los que se alineaban alrededor de la herradura del juego había un político que sólo ocho meses antes estaba en la cárcel, un coronel que había perdido un brazo en la conquista revolucionaria de Bélgica, un comerciante en vinos que se enriquecía abasteciendo a los nuevos restaurantes abiertos por los chefs sin patronos aristocráticos y un capitán del ejército que Bonaparte había comandado en Italia, el cual gastaba su botín tan deprisa como lo había obtenido.
Y yo. Había sido secretario de Franklin durante los tres últimos años que este pasó en París justo antes de la Revolución, había regresado a mi país para vivir unas cuantas aventuras en el comercio de pieles, me había ganado la vida como consignatario en Londres y Nueva York durante el apogeo del Terror, y ahora había vuelto a París con la esperanza de que la fluidez con que sabía hablar el francés pudiera ayudarme a cerrar acuerdos comerciales referentes a la madera, el cáñamo y el tabaco con el Directorio. Durante la guerra siempre surgen ocasiones de hacerse rico. También esperaba obtener alguna respetabilidad como «electricista» —una nueva, exótica palabra—, y siguiendo el ejemplo de Franklin en su curiosidad por los misterios masónicos. Había dado a entender que podían tener alguna aplicación práctica. De hecho, algunos afirmaban que los Estados Unidos habían sido fundados por masones con vistas a algún propósito secreto, aún no revelado, y que la nuestra era una nación con una misión en mente. Desgraciadamente, la tradición masónica requería dar toda una serie de tediosos pasos para progresar en los grados. El bloqueo británico representaba un serio obstáculo para mis planes mercantiles. Y una cosa que la Revolución no había cambiado era el tamaño y el ritmo de la implacable burocracia francesa: era fácil conseguir una audiencia e imposible conseguir una respuesta. En consecuencia, yo disponía de mucho tiempo entre entrevistas que dedicar a otras actividades, como los juegos de azar.
Era una forma bastante agradable de pasar las noches. El vino era bueno; los quesos, deliciosos; y a la luz de las velas cada rostro masculino parecía esculpido a cincel, cada mujer una preciosidad. Mi problema aquel viernes trece no era que yo fuese perdiendo; al contrario, estaba ganando. A esas alturas los assignats y mandats revolucionarios ya habían perdido cualquier valor, meros papeles que tirar a la basura. Así que la pila de mis ganancias consistía no sólo en francos de oro y plata, sino que también incluía un rubí, la escritura de propiedad de una finca abandonada en Burdeos que yo no tenía ninguna intención de visitar antes de endosársela a alguien, y fichas de madera que representaban promesas de una cena, una botella o una mujer. Hasta uno o dos ilícitos luises de oro habían acabado en mi lado del tapete verde. La suerte me había sonreído hasta tal punto que el coronel me acusó de querer su otro brazo, el comerciante en vinos lamentó no conseguir que me emborrachase hasta perder el sentido y el político quiso saber a quién había sobornado yo.
—Simplemente cuento las cartas en inglés —intenté bromear, pero no lo encontraron gracioso porque se decía que Inglaterra era lo que Bonaparte, a su vuelta triunfal del norte de Italia, intentaba invadir ahora. Acampado en algún lugar de la Bretaña, veía llover y deseaba que la armada inglesa se marchase bien lejos.
El capitán recibió sus cartas, reflexionó unos instantes y se sonrojó, su piel una proclamación de sus pensamientos. Eso me recordó la historia de la cabeza guillotinada de Charlotte de Corday, que según se cuenta enrojeció de indignación cuando el verdugo la abofeteó ante la multitud. Desde entonces, los científicos han debatido cuál es el instante preciso de la muerte; y el doctor Xavier Bichat ha recogido cadáveres de la guillotina e intentado reanimar sus músculos mediante la electricidad, como lo ha hecho el italiano Galvani con ranas.
El capitán quería doblar su apuesta, pero se vio frustrado por su bolsa vacía.
—¡El americano se ha quedado con todo mi dinero! —Yo era el que repartía las cartas en aquel momento, y me miró—. Crédito, monsieur, para un bravo soldado.
No estaba de humor para financiar una guerra de apuestas contra un jugador ilusionado con sus cartas.
—Un banquero cauteloso necesita alguna garantía colateral.
—¿Qué, mi caballo?
—No lo necesito en París.
—¿Mis pistolas, mi espada?
—Por favor, no quiero ser cómplice en vuestro deshonor.
El capitán puso mala cara, y volvió a mirar las cartas que tenía en la mano. Entonces le sobrevino la clase de inspiración que acarrea problemas a todo el que se encuentra a su alcance.
—¡Mi medallón!
—¿Vuestro qué?
Me mostró una aparatosa y pesada baratija que llevaba colgada, casi sin ser vista, dentro de su camisa. Era un disco de oro, perforado e inscrito con un curioso motivo de líneas y agujeros que tenía dos largos brazos a modo de ramitas suspendidos debajo. Parecía haber sido toscamente labrado a martillazos, como si lo hubieran forjado en el yunque del dios Thor.
—Lo encontré en Italia. ¡Fijaos en su peso y su antigüedad! ¡El carcelero al que se lo quité me dijo que había pertenecido a la mismísima Cleopatra!
—¿Conocía a la dama? —pregunté secamente.
—¡Lo supo de labios del conde Cagliostro!
Eso despertó mi curiosidad.
—¿Cagliostro? —El famoso curandero, alquimista y blasfemo, otrora niño mimado de las cortes de Europa, fue encarcelado en la fortaleza papal de San Leo y murió de locura en 1795. El año pasado, tropas revolucionarias tomaron la fortaleza. La participación del alquimista en el asunto del collar hace más de una década ayudó a precipitar la Revolución, pues hizo que la monarquía quedase como una institución estúpida y codiciosa. María Antonieta despreciaba a Cagliostro, a quien llamó hechicero y falsario.
—El conde intentó usarlo como soborno para escapar —prosiguió el capitán—. El carcelero se limitó a confiscárselo y, cuando asaltamos la fortaleza, me lo llevé. Quizá tenga poderes, es muy antiguo y ha pasado por muchas manos a lo largo de los siglos. Os lo venderé por… —contempló la pila de mis ganancias—, un millar de francos de plata.
—Bromeáis, capitán. Es una baratija interesante, pero…
—¡Es originario de Egipto, me lo dijo el carcelero! ¡Tiene un valor sagrado!
—¿Egipcio, decís? —Alguien había hablado con el ronroneo de un gran felino, cortés y lánguidamente divertido. Alcé la mirada para ver al conde Alessandro Silano, un aristócrata de ascendencia franco-italiana que había perdido una fortuna debido a la Revolución y, según se rumoreaba, ahora intentaba acumular otra en el bando de los demócratas, por lo que interpretaba toda clase de taimados papeles en las intrigas diplomáticas. Se rumoreaba que Silano era una herramienta del recientemente restituido Talleyrand, el ministro francés de Asuntos Exteriores. También aseguraba ser un estudioso de los secretos de la antigüedad, a la manera de Cagliostro, Kolmer o Saint-Germain. Algunos murmuraban que su rehabilitación en los círculos gubernamentales debía bastante a las artes negras. El conde explotaba al máximo esa aureola de misterio, y cuando quería tirarse un farol en la mesa de juego aseguraba que podía acrecentar su suerte mediante la hechicería. Pero perdía con tanta frecuencia como ganaba, por lo que nadie sabía si tomárselo en serio.
—Sí, conde —dijo el capitán—. Y siendo quien sois, vos deberíais reconocer su valor.
—¿Debería? —Silano se sentó a nuestra mesa con su gracia habitual, rasgos saturninos, labios sensuales, ojos oscuros y unas cejas muy pobladas que le daban la inquietante apostura de un dios Pan redivivo. Al igual que el famoso hipnotizador Mesmer, hechizaba a las mujeres.
—Me refiero a la posición que ocupáis en el Rito Egipcio.
Silano asintió con la cabeza.
—Y al tiempo que dediqué a estudiar en Egipto. Capitán Bellaird, ¿verdad?
—¿Me conocéis, monsieur?
—Por vuestra reputación de valiente soldado. Seguí atentamente los boletines de noticias que llegaban de Italia. Si me honráis con vuestra conversación, me uniré a vuestra partida.
—Por supuesto —dijo el capitán, visiblemente halagado.
Silano se quedó sentado a nuestra mesa y las mujeres no tardaron en acudir, atraídas por su reputación de experto amante, duelista, jugador y espía. También se decía de él que había abrazado el tan desprestigiado rito de la francmasonería egipcia de Cagliostro, o logias fraternales en las que se aceptaba tanto a mujeres como a varones. Esas logias heréticas se entretenían con distintas prácticas ocultas, y corrían muchas historias picantes sobre oscuras ceremonias, orgías sin ropa y terribles sacrificios. Puede que una décima parte de ellas fuesen ciertas. Con todo, Egipto tenía fama de haber sido la cuna de la antigua sabiduría, y más de un místico había afirmado haber descubierto grandes secretos en misteriosos peregrinajes a esas tierras. Como resultado de ello, las antigüedades procedentes de una nación vedada a la mayoría de los europeos desde la conquista árabe, hacía once siglos, se habían puesto de moda. Decían que Silano había estudiado en El Cairo antes de que los gobernantes mamelucos empezaran a acosar a comerciantes y eruditos.
El capitán asentía vehementemente para consolidar el interés de Silano.
—¡El carcelero me dijo que los brazos que le cuelgan pueden indicar el camino a un gran poder! Un hombre instruido como vos, conde, podría entender su significado.
—O pagar mucho dinero por algo que no tiene ningún valor. Dejadme verlo.
El capitán se lo quitó del cuello.
—Fijaos en lo raro que es.
Silano cogió el medallón con sus largos y fuertes dedos de esgrimista y le dio la vuelta para examinar ambas caras. El disco era algo más grande que una hostia de comunión.
—No es lo bastante bonito para que lo llevase Cleopatra. —Cuando acercó el medallón a una vela, la luz brilló a través de sus agujeros. Un surco finamente tallado se extendía a través de su círculo—. ¿Cómo sabéis que viene de Egipto? A juzgar por su aspecto, podría ser de cualquier lugar: asirio, azteca, chino, incluso italiano.
—¡No, no, tiene miles de años! Un rey de los gitanos me dijo que lo buscara en San Leo, donde Cagliostro había muerto. Aunque algunos dicen que vive como gurú en la India.
—Un rey de los gitanos. Cleopatra. —Silano le devolvió lentamente el medallón—. Monsieur, deberíais ser dramaturgo. Os daré doscientos francos de plata por él.
—¡Doscientos!
El noble se encogió de hombros, sin apartar la mirada del medallón.
Yo estaba intrigado por el interés de Silano.
—Dijisteis que me lo venderíais a mí.
El capitán asintió, ahora con la esperanza de que tanto el conde como yo hubiéramos mordido el anzuelo.
—¡Cierto! ¡A lo mejor es del faraón que atormentó a Moisés!
—En ese caso os daré trescientos.
—Y yo os daré quinientos —dijo Silano. Todos queremos lo que el otro quiere.
—Os daré setecientos cincuenta —respondí.
Los ojos del capitán iban y venían entre nosotros dos.
—Setecientos cincuenta y este assignat por valor de mil libras —enmendé.
—Lo cual quiere decir setecientos cincuenta y algo tan devaluado por la inflación que bien podría usarlo para limpiarse el trasero —contraatacó Silano—. Os daré los mil francos, capitán.
Su precio había sido alcanzado con tal rapidez que el soldado pareció vacilar. Al igual que yo, se preguntaba cuál podía ser el interés del conde. Mil francos eran mucho más que el valor de la cantidad de oro que había en el colgante. Por un instante, pareció sentirse tentado de volver a ocultar el medallón en su camisa.
—Ya me lo habíais ofrecido a mí por mil francos —dije—. Como hombre de honor que sois, consumad el intercambio o dejad la partida. Pagaré lo acordado y lo recuperaré antes de transcurrida una hora.
Ahora lo había retado.
—Trato hecho —dijo, cual soldado que acude en defensa de su estandarte—. Apostad esta mano y unas cuantas más después, y recuperaré el medallón a base de victorias.
Silano suspiró apesadumbrado ante el affaire d’honneur.
—Al menos dadme unas cuantas cartas. —Me sorprendió que se diese por vencido con tanta facilidad. Quizá sólo quería ayudar al capitán pujando conmigo y reduciendo mi pila de ganancias. O creía que podía ganar el medallón en la mesa de juego.
De ser así, se llevó una gran decepción. Aquella noche yo no podía perder. El soldado sacó un once; y luego perdió tres manos más al apostar cuando no tenía ninguna posibilidad de ganar, porque nunca lograba recordar cuáles eran las figuras que se habían repartido.
—Maldición —musitó finalmente—. No entiendo cómo podéis tener tanta suerte. Me habéis dejado la bolsa tan vacía que tendré que volver a combatir.
—Eso os ahorrará la molestia de tener que pensar. —Me colgué el medallón al cuello mientras el soldado torcía el gesto, y luego me puse en pie para ir a buscar una copa y lucir mi trofeo ante las damas, como en una exhibición de reses de una feria rural. Cuando había besado ya a unas cuantas, el medallón resultó ser un estorbo; así que me lo metí dentro de la camisa.
Silano vino hacia mí.
—Vos sois el hombre de Franklin, ¿verdad?
—Tuve el honor de servir a ese estadista.
—Entonces quizá sabréis apreciar mi interés intelectual. Colecciono antigüedades. Todavía estoy dispuesto a compraros ese adorno para el cuello.
Por desgracia, una cortesana con el irresistible nombre de Minette, o Gatita, ya me había explicado en susurros lo hermosa que le parecía mi baratija.
—Respeto vuestra oferta, monsieur, pero tengo intención de mantener una larga conversación sobre historia antigua en los aposentos de una dama. —Minette ya se había ido para asegurarse de que su apartamento estuviera lo más acogedor posible.
—Comprendo que queráis indagar en el tema. Aun así, ¿me permitís sugeriros que necesitáis a un verdadero experto? Esa curiosidad tenía una forma muy interesante, y las marcas eran realmente curiosas. Los hombres que han estudiado las artes antiguas…
—Sin duda entenderán el gran aprecio que le tengo a mi nueva adquisición.
Silano se me acercó un poco más.
—Monsieur, he de insistir. Os pagaré el doble.
No me agradaba nada la persistencia del conde. Sus aires de superioridad herían mis sensibilidades americanas. Además, si tanto quería aquel medallón, entonces podía ser que su valor fuese todavía mayor.
—¿Se me permite insistir en que debéis aceptarme como el justo ganador y sugerir que mi asistenta, cuyas formas también son de lo más interesantes, suministra precisamente la clase de servicios especializados de los que tengo necesidad? —Sin darle tiempo a contestar, le hice una reverencia y me fui.
El capitán, ahora borracho, vino hacia mí.
—No es prudente rechazar la oferta de Silano.
—Me pareció que nos dijisteis que el medallón tenía un gran valor, según vuestro rey de los gitanos y vuestro carcelero papal.
El oficial sonrió maliciosamente.
—También me contaron que el medallón estaba maldito.