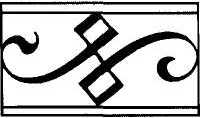
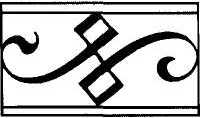
EN CIELO ABIERTO
ARIANO
El dragón fantasma se aproximó a la nave elfa, tal vez incluso demasiado. El ala de Krishach cortó uno de los cabos de guía que sujetaban las velas. El cable saltó, y el ala de estribor se combó como el ala quebrada de un ave herida. Los elfos, paralizados de terror ante la monstruosa aparición, huyeron de ella. Krishach pareció a punto de abatirse de lleno sobre la frágil nave. Haplo, en precario equilibrio sobre el lomo del dragón, efectuó un vertiginoso salto a la cubierta.
Su magia amortiguó la caída. Golpeó la cubierta, rodó sobre sí mismo y se incorporó, temiendo escuchar el crujido del palo mayor al romperse y temiendo ver al dragón fantasma destruyendo la embarcación. Se agachó por puro reflejo mientras el enorme vientre cadavérico pasaba sobre su cabeza. Una ráfaga de aire helado, producida por las pálidas alas, hinchó la vela restante e impulsó la nave elfa a un peligroso descenso. Cuando alzó la mirada, Haplo contempló las terribles llamas que ardían en las cuencas vacías de la monstruosa calavera y, encima de esta, el aterrorizado rostro de Iridal.
—¡Sigue volando! —le gritó desde la nave—. ¡Vete! ¡Deprisa!
Haplo no vio a Sang-drax; probablemente, la serpiente elfo estaba bajo cubierta. Con Jarre.
Iridal parecía reacia a dejarlo; Krishach seguía cerniéndose en las inmediaciones de la nave averiada. Pero Haplo no estaba en un peligro inminente, pues los elfos de cubierta habían huido de ella, estaban desquiciados de miedo o habían saltado por la borda.
Haplo lanzó un nuevo grito a Iridal y agitó la mano.
—¡Aquí ya no puedes hacer nada más! ¡Ve a buscar a Bane!
Iridal levantó la mano diciéndole adiós y volvió el rostro hacia lo alto. Krishach batió las alas y se alejó a toda prisa hacia su siguiente destino.
Haplo miró a su alrededor. Los pocos elfos que permanecían en la cubierta superior estaban paralizados de terror, con la mente y el cuerpo entumecidos de asombro. Aquel ser de piel luminosa había descendido entre ellos en alas de la muerte. Haplo cruzó a grandes pasos la cubierta y agarró a uno por el cuello.
—¿Dónde está la enana? ¿Dónde está Sang-drax?
El elfo puso los ojos en blanco y se desmayó en brazos de Haplo. Pero el patryn escuchó, abajo, los gritos agudos de Jarre, llenos de dolor. Apartando a un lado al inútil mensch, Haplo corrió a una de las escotillas y trató de abrirla.
La puerta estaba bien cerrada, atrancada probablemente por la espantada tripulación que debía de haberse refugiado tras ella. Abajo, alguien gritaba unas órdenes. Haplo prestó atención por si era Sang-drax, pero no reconoció la voz y llegó a la conclusión de que debía ser el capitán o uno de los oficiales intentando restaurar el orden.
Haplo dio una patada a la puerta. Podía utilizar su magia para hacerla saltar, pero detrás se encontraría con una multitud de mensch desesperados que, a aquellas alturas, ya debían de estar templando los ánimos para plantar batalla. Y no tenía tiempo de luchar. Dejó de oír los gritos de Jarre, ¿Y dónde estaba Sang-drax? Esperando emboscado, al acecho…
Con un juramento inaudible, Haplo buscó otro acceso al interior de la nave. El patryn conocía a fondo las naves dragón, pues las había pilotado en otros mundos que había visitado. La embarcación empezaba a inclinarse, a consecuencia del peso del ala rota. Sólo la mantenía a flote la magia del mago de a bordo.
Una ráfaga de viento golpeó la nave dragón y la zarandeó. Un estremecimiento recorrió sus cuadernas. La embarcación había caído demasiado cerca del Torbellino y estaba atrapada en las espirales tormentosas. El capitán debió de darse cuenta de lo que sucedía, puesto que las voces se convirtieron en bramidos.
—¡Poned a trabajar otra vez a esos esclavos de babor! ¡Emplead el látigo, si es preciso! ¿Qué quiere decir, eso de que han cerrado la puerta del cuarto de amarras? Que alguien traiga al mago de a bordo. ¡Echad abajo la maldita puerta! Los demás, volved a vuestros puestos o, por los antepasados, os juro que vais a terminar destinados en Drevlin. ¿Dónde diablos está ese condenado mago?
El ala de babor había dejado de moverse, pues el cable que la gobernaba se había aflojado. Tal vez los esclavos humanos estaban demasiado locos de miedo como para llevar a cabo su tarea. Al fin y al cabo, era posible que hubiesen visto el fantasma por el escobén, el agujero del casco por el cual pasaba el cable del ancla.
El escobén…
Haplo corrió a la amura de babor y se asomó por la borda. El Torbellino estaba todavía muy lejos, aunque bastante menos que cuando había puesto pie en la nave. Saltó el pasamanos y, agarrándose y deslizándose como pudo por el casco inclinado, logró asirse finalmente al cable que gobernaba el ala de babor.
Agarrado del grueso cable, cruzó las piernas en torno a él y avanzó hacia el escobén que se abría como una boca en el costado de la nave. Unos rostros perplejos —rostros de humanos—contemplaron su acrobacia. Haplo avanzó con la mirada fija en ellos, no en la caída que tenía debajo. Dudaba que ni siquiera su magia lo salvara de una caída en el Torbellino.
Hugh había denominado a aquella maniobra «paseo por el ala del dragón», un término que se había convertido en Ariano en sinónimo de una hazaña atrevida y peligrosa.
—¿Quién es? ¿Y qué es? —preguntó una voz.
—No lo sé. Humano, por su aspecto.
—¿Con la piel azul?
—Lo único que sé es que no tiene ojos rasgados ni orejas puntiagudas, y con eso me basta —dijo un humano con el tono firme de un líder reconocido—. Que venga alguien a echarme una mano.
Haplo alcanzó el escobén y se agarró a los fuertes brazos que lo asieron y lo introdujeron por el edificio. El patryn vio la razón de que el ala de babor hubiera dejado de funcionar. Los galeotes humanos habían aprovechado la confusión para librarse de sus grilletes y reducir a sus guardianes. Ahora, estaban armados con espadas y machetes. Uno de los esclavos tenía una daga apoyada en el gaznate de un joven elfo, vestido con la túnica mago.
—¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Te hemos visto cabalgando en ese monstruo…
Los humanos se arremolinaron en torno a él, suspicaces, asustados y casi amenazantes.
—Soy un misteriarca —anunció.
El miedo se transformó en respeto, primero, y luego en esperanza.
—¿Has venido a salvarnos? —preguntó uno del grupo, bajando la espada.
—Sí, claro —respondió Haplo—. Y también para salvar a una amiga mía, una enana. ¿Me ayudaréis?
—¿Una enana? —Las sospechas crecieron de nuevo.
El que parecía líder de los humanos se abrió paso entre el grupo. Era de más edad que el resto, alto y musculoso, con los hombros y los bíceps enormes de quien había pasado la vida amarrado al banco y moviendo las alas gigantescas de las naves dragón.
—¿Qué significa una maldita enana, comparada con nosotros? —inquirió el humano cuando estuvo ante el patryn—. ¿Y qué hace aquí un misteriarca?
Estupendo. Lo único que le faltaba a Haplo en aquellos momentos era una exhibición de lógica mensch. Se escucharon unos poderosos golpes en la puerta, y la madera saltó hecha astillas. El filo de un hacha asomó a través de ella, fue retirada a tirones y se abatió de nuevo sobre la puerta.
—¿Qué pensáis hacer? —replicó Haplo—. ¿Qué os proponéis hacer, ahora que habéis tomado el control?
La respuesta fue la que el patryn podía esperar:
—¡Matar a los elfos!
—¡Sí! ¡Y, mientras lo hacéis, la nave está siendo aspirada hacia el Torbellino!
La embarcación se estremeció, la cubierta se escoró precariamente y los humanos resbalaron y rodaron por el suelo, uno sobre otros y contra los mamparos.
—¿Sabéis pilotarla? —gritó Haplo, asido de una viga del techo.
Los humanos se miraron, vacilantes. Su líder adoptó una expresión torva y sombría.
—Entonces, moriremos. Pero antes enviaremos sus almas a su preciado emperador.
Sang-drax. Aquello era obra de Sang-drax. De pronto, Haplo tuvo una idea bastante precisa de cómo habían llegado aquellas armas a poder de los humanos. El caos, la discordia, la muerte violenta: comida y bebida para la serpiente elfo.
Por desgracia, no era buen momento para que Haplo intentara explicar a los humanos que habían sido engañados por un jugador de una partida cósmica, ni para lanzarse a una exhortación a amar a quienes habían infligido las marcas sangrantes y abiertas de latigazos que podía ver en sus espaldas.
Demasiado tarde, susurró la voz burlona de Sang-drax en la cabeza de Haplo. Es demasiado tarde, patryn. La enana está muerta; yo la he matado. Ahora, los humanos matarán a los elfos y los elfos a los humanos. Y la nave condenada sigue cayendo, llevándolos a todos a la destrucción. Así sucederá con su mundo, patryn. Y así sucederá con el tuyo.
—¡Enfréntate a mí, Sang-drax! —exclamó Haplo con rabia, cerrando los puños—. ¡Lucha conmigo, maldito seas!
No eres distinto de esos mensch, ¿verdad, patryn? Y yo me cebo con tu miedo. Nos encontraremos, te lo aseguro, pero cuando yo decida.
La voz calló.
Sang-drax se había marchado. Haplo notó que el hormigueo de las runas de su piel empezaba a remitir. Y no podía hacer nada. Como había dicho la serpiente elfo, estaba impotente.
La puerta cedió y se abrió de pronto. Los elfos entraron a la carga. Los humanos, olvidándose de Haplo, saltaron a su encuentro. El hombre que retenía al mago de a bordo empezó a hundir la daga en la garganta del joven elfo.
—¡Os he mentido! —exclamó Haplo, agarrando al primer mensch que se puso al alcance de su mano—. ¡No soy un misteriarca!
De los signos mágicos azules y rojos del brazo del patryn surgió una llamarada que envolvió el cuerpo del mensch, un humano, con unas runas oscilantes. Los signos mágicos empezaron a girar en torno al aterrorizado humano como un remolino y, con la velocidad del rayo, saltaron en un arco desde él hasta el elfo con el que había trabado combate. La centella saltó con un chisporroteo del elfo a un humano que luchaba detrás de él. Antes de que ninguno de ellos pudiera expulsar el aliento de sus pulmones, las runas alcanzaron a todos los elfos y humanos presentes en la bodega y se dispersaron con la misma rapidez por el resto de la nave.
Se produjo un brusco silencio, helado.
—Soy un dios —anunció con aire lúgubre.
El hechizo dejó a los mensch inmovilizados, con los músculos en tensión, paralizados en pleno movimiento, frenados en sus estocadas mortales y en sus golpes decisivos. La daga derramó sangre de un corte superficial en el cuello del mago, pero la mano que la empuñaba no pudo penetrar más hondo. Sólo los ojos de cada uno de los mensch continuaron moviéndose libremente.
Al escuchar el anuncio de Haplo, los ojos de los mensch se volvieron hacia él en sus cabezas inmóviles, y lo contemplaron con un terror mudo e impotente.
—No vayáis a ninguna parte hasta que vuelva —les dijo, y se abrió paso entre los mensch, que despedían un leve resplandor azul.
Con cautela, se aventuró a través de la puerta hecha astillas. Mientras recorría la nave, allá donde fuera, lo siguieron los ojos llenos de temor reverencial de los mensch hechizados.
¿Un dios? Y bien, ¿por qué no? Limbeck lo había tomado por tal, en su primer encuentro.
«El dios que no lo era», lo había llamado el enano. Muy adecuado…
Haplo recorrió la embarcación, que, sumida en un silencio fantasmagórico, cabeceaba y se mecía y vibraba como si expresara su terror a las nubes negras que giraban amenazadoras allí abajo. Abrió puertas, derribó a patadas las que se resistían e inspeccionó las dependencias hasta encontrar lo que andaba buscando. En un camarote, tendida en el suelo empapado de sangre como un guiñapo apaleado y ensangrentado, estaba Jarre.
—Jarre, Jarre —musitó Haplo, llegando hasta el cuello de la enana—. No me hagas esto…
Suavemente, con cuidado, le dio la vuelta hasta ponerla boca arriba. El rostro estaba magullado, amoratado, con los ojos cerrados de puro hinchados, pero, cuando el patryn la examinó, advirtió un leve movimiento en sus párpados. Y la enana tenía la piel caliente.
No le encontró el pulso pero, cuando acercó el oído al pecho de Jarre, captó el leve latir de su corazón. Sang-drax había mentido: Jarre no estaba muerta.
—Buena chica —le dijo en un susurro, tomándola en brazos—. Resiste un poco más.
Haplo no podía ayudarla en aquel instante. No podía dedicarle las energías necesarias para curarla y, al mismo tiempo, mantener el control sobre los mensch de la nave. Tendría que trasladarla a un lugar tranquilo, a un lugar seguro.
El patryn salió del camarote portando en brazos el cuerpo de la enana, inconsciente y torturado. Se abrió paso lentamente Por la nave. Los ojos que lo seguían dirigieron su interés a la penosa visión de la atormentada enana.
—¿No escuchasteis sus gritos? —preguntó Haplo a los Mensch—. ¿Y qué hacíais, reíros? ¿Los oís todavía? Bien. Espero que sigáis escuchándolos mucho tiempo. Aunque no tenéis tanto. Vuestra nave está cayendo en el Torbellino.
»¿Qué piensas hacer al respecto, capitán? —preguntó al elfo, paralizado a medio paso mientras abandonaba el puente a toda prisa—. ¿Matar a los humanos, que son los únicos capaces de gobernar las alas? Sí, me parece una idea muy razonable.
»¿Y vosotros, estúpidos? —se dirigió a los humanos inmóviles en la sala del cable del ancla—. Adelante, matad al hechicero, cuya magia es lo único que os mantiene a flote todavía.
Sosteniendo a Jarre en sus brazos, el patryn empezó a entornar las runas. El hechizo quedó levantado y el resplandor azul que envolvía a los mensch se escurrió de ellos como si fuera agua. Fluyendo a través de la nave, la magia empezó a concentrarse en torno a Haplo. Las runas encendidas formaron un círculo de llamas que envolvió al patryn y a la enana agonizante. Las llamas resultaban cegadoras y obligaron a los mensch más próximos a retirarse rápidamente, entrecerrando los ojos para protegerse de la luz brillantísima.
—Me marcho —les dijo—. Por mí, podéis seguir donde lo dejasteis.