

Llegó por fin el día del consejo de guerra, día con sentimientos encontrados: tan temido pero tan deseado a la vez. A las nueve de la mañana entró Pablo en la sala de consejos, situada en el piso principal de la Capitanía General de San Fernando. Se encontraba aún algo débil; pero entero y sereno, y avanzó hacía sus jueces con paso firme y decidido.
La estancia era una habitación grande, severa, más bien oscura, con ornamentaciones de estilo antiguo. Frente a la puerta por donde entró había una larga mesa tras la cual se hallaba el comandante general del arsenal de La Carraca, que hacía las veces de presidente del consejo de guerra, y los vocales, todos ellos jefes y oficiales de los distintos cuerpos de la Armada.
En una mesa pequeña, a la derecha del presidente, se encontraba el fiscal, un teniente coronel jurídico, y a su izquierda el defensor. Frente a la presidencia, tomaba asiento el juez instructor de la causa, con su secretario, y detrás de él se hallaba el banquillo de los acusados, que ocupó Pablo. A su espalda había varias hileras de bancos, vacíos todos ellos, pues el consejo de guerra había sido declarado secreto.
Cuando todo el mundo hubo ocupado su puesto, el presidente fue el primero en tomar la palabra:
—Se constituye este consejo de guerra para fallar causa contra el teniente de navío don Pablo Vázquez Roca, con motivo de los acontecimientos que condujeron al hundimiento del submarino «C-10», al mediodía del catorce de agosto de mil novecientos treinta y seis.
Después de esto, el juez instructor hizo un resumen de los hechos que habían podido establecerse. En la mañana del día catorce de agosto el patrullero «Ceuta» se encontraba prestando servicio de vigilancia unas cincuenta millas al sur de Cádiz cuando, a las doce y veinticinco, había avistado el periscopio de un submarino a unos mil metros de distancia y abierto a quince grados por la amura de babor.
Le había puesto la proa a toda máquina, tocando al mismo tiempo zafarrancho de combate y, casi simultáneamente, el submarino de la Armada roja «C-10» había salido a la superficie, contestando al fuego de cañón que se le hizo desde el «Ceuta». Tras un corto combate el submarino fue echado a pique, recogiéndose a veintinueve supervivientes de su dotación, seis de ellos heridos de mayor o menor gravedad, entre ellos el comandante del submarino, teniente de navío don Pablo Vázquez Roca, cuya causa se estaba viendo en esos momentos.
—Conclusiones provisionales del ministerio fiscal —prosiguió el juez instructor.
El fiscal se levantó.
—Renuncio a que sean leídas —dijo.
—Conclusiones provisionales de la defensa —continuó el juez.
El defensor renunció asimismo a su lectura y, acto seguido, el fiscal tomó la palabra.
En su argumentación manifestó que se encontraban allí reunidos para juzgar a un oficial nacional que, olvidando sus deberes para con la patria, se había prestado a mandar una unidad de la flota roja, al servicio del marxismo y el comunismo internacionales. Dicho oficial, ahora que había caído prisionero, pretendía escapar a las consecuencias de su traición presentando una versión extraña e inverosímil de los acontecimientos.
Según el reo, había tomado el mando del submarino con el solo objeto de entregarlo a las fuerzas nacionales. Si era así, ¿por qué no lo había llevado a cabo? Y, ¿por qué, por el contrario, había presentado combate al patrullero «Ceuta», respondiendo a su fuego con el cañón?
El acusado no podía contestar a muchas de las preguntas que se le habían hecho, dando como excusa el padecer una amnesia parcial, a consecuencia del choque sufrido. En realidad, había incurrido en algunas contradicciones y, si no podía responder a lo que se le formulaba, era porque no había contestación posible alguna que estuviera de acuerdo con la versión que él facilitaba de los hechos.
Ninguna de las declaraciones de los demás miembros de la dotación del submarino —a cualquiera de los cuales se podía hacer comparecer siempre que fuera preciso— confirmaba en modo alguno las afirmaciones del reo, que, por otra parte, tampoco había podido presentar ninguna prueba en apoyo de cuanto decía…
—Sin embargo —prosiguió el fiscal—, existen pruebas que, de forma indirecta, desmienten los alegatos del acusado. Al ser recogido éste del agua, llevaba en el bolsillo trasero del pantalón una agenda. Hela aquí. Está bastante deteriorada por el agua salada, pero entera, pudiendo leerse cuanto en ella está escrito. Por cierto que tan sólo ha sido utilizada la parte correspondiente a los días que el «C-10» pasó en la mar durante su último crucero, y, señores, en ninguna de dichas anotaciones se hace para nada mención de los propósitos que el reo dice le animaban al tomar el mando del submarino.
Pablo había permanecido sentado, siguiendo el debate con actitud resignada. Experimentaba, en cierto modo, la sensación de ser allí un mero espectador. No, no era posible que fuera él mismo, en realidad, quien se encontraba sentado en el banquillo de los acusados. Su mente seguía cansadamente el debate, como si la cosa no tuviera que ver directamente con él.
No obstante, al mostrar el fiscal la agenda en alto, experimentó una gran conmoción interna. ¡La agenda! ¿Cómo era posible que nadie le hubiera hablado de ella hasta ahora? ¿Cómo no se había acordado antes de su existencia? ¡En ella tenían que estar las anotaciones en clave que había hecho! y, esas anotaciones, podían cambiar totalmente el cariz de aquel consejo de guerra, en que los hechos se iban desvirtuando cada vez más.
Pero ¿cómo se explicaba que el fiscal dijera que sólo estaban escritas las páginas correspondientes a las fechas en que el «C-10» estuvo en la mar? El había redactado sus mensajes en clave al final, en las últimas páginas de la agenda… y allí debían de estar aún, puesto que, según había dicho el fiscal, aquella se encontraba entera, sin faltarle páginas.
Y, de repente, comprobó con sorpresa que la niebla que parecía envolver a su recuerdo de los días transcurridos a bordo del submarino se había disipado por completo y que podía acordarse de todos los hechos perfectamente, hasta en sus menores detalles.
En aquel momento el fiscal daba por terminada su perorata y su defensor se disponía a tomar la palabra. Una idea cruzó como un relámpago por su mente: daría un golpe teatral que pusiera término de una vez aquel absurdo consejo de guerra.
Se levantó de su asiento y, con voz alta y serena, dijo:
—Señor presidente. Acabo de recordar ciertos hechos que hasta ahora, debido probablemente a un ataque de amnesia parcial, no había logrado traer a mi memoria. Considero dichos hechos de capital importancia y, en consecuencia, pido encargarme yo mismo de mi defensa —y, dirigiéndose a su defensor, añadió—. Mi comandante, le agradezco mucho cuanto ha hecho usted por mí.
Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. Todo el mundo se miró extrañado, siendo los primeros sorprendidos los jefes y oficiales del cuerpo jurídico. Seguramente, pensó Pablo, no habían presenciado nada igual ni parecido en toda su vida.
El presidente, después de consultar en voz baja con el vocal ponente, sentado a su derecha, afirmó:
—Este tribunal considera que su primer deber consiste en esclarecer a fondo los hechos y, por tanto, accede a la petición del acusado.
—Gracias, señor presidente —dijo Pablo—. Y ahora desearía poder examinar de cerca esa agenda cuya vista, unida a las palabras pronunciadas por el señor fiscal, ha sido la que ha reavivado mi memoria.
La agenda le fue entregada y comprobó que el agua había disuelto la cola de las tapas, haciendo que las primeras y últimas páginas del libro estuvieran pegadas unas a otras. No era extraño que, debido al carácter sumario del proceso, al ver que las anotaciones cesaban en la página correspondiente al hundimiento del «C-10», nadie hubiera pensado en buscar nada más escrito en la página del final.
—El señor fiscal acaba de decir, con muy buena lógica, que si yo hubiera pretendido entregar el submarino, habría algo en esta agenda que lo confirmara de una forma u otra, y ha esgrimido contra mí el hecho de que, según él, no hay nada escrito en ella que apoye mis declaraciones.
»Pues bien, en este diario hay algo, escrito de mi puño y letra, que corrobora todo cuanto he dicho, aunque ninguno de cuantos instruyen esta causa haya dado con ello.
El efecto que produjeron estas palabras fue aún mayor, si cabe, que el causado por las anteriores. Una expresión de asombro y curiosidad se dibujó en todos los rostros allí presentes. El acusado parecía estar muy seguro de sí mismo y de lo que decía.
Pablo, por su parte, experimentaba más que nunca aquel extraño desdoblamiento de personalidad. Era como si estuviera asistiendo al juicio de un tal Pablo Vázquez que nada tuviera que ver con él, y casi deseaba más que aquel desempeñara un buen papel que verle salir con vida del atolladero. Por primera vez, desde hacía tiempo, comenzaba a disfrutar.
—Señores. En las últimas páginas de este libro escribí algo que espero convencerá a ustedes de la buena fe con que he obrado. ¿No han pensado ustedes que hay muchas circunstancias extrañas en el hundimiento del «C-10» si aceptamos la teoría del señor fiscal? Claro está que él no es submarinista, ni siquiera oficial del cuerpo general y, por lo tanto, no puede darse cuenta del profundo significado que encierran ciertos detalles.
»¿Por qué no torpedeé al «Ceuta» sin salir a la superficie? ¿No es una curiosa coincidencia que el submarino saliera a flote inmediatamente después de haber sido avistado su periscopio? No, señores. No lo es. Ordené salir cuando por el periscopio me di cuenta que había sido descubierto, y salí además por la proa del patrullero, en la posición más desventajosa para mí. En resumen: presenté mi barco en bandeja al «Ceuta» para que lo echase a pique sin demasiada dificultad.
»Convendrán ustedes conmigo en que el tiro efectuado por el submarino fue desastroso, y ¿quién era el que proporcionaba los datos balísticos a los artilleros? Yo, sin duda. Pero aún hay más: ¿no les extraña a ustedes que durante todo el tiempo que el «C-10» permaneció en su zona de operaciones no atacase a ningún buque nacional? Y no porque no los viese. Se lo aseguro. Ahora lo podrán comprobar.
»En esta libreta he anotado la situación, hora de avistamiento, rumbo y velocidad de todos los buques nacionales que pasaron ante mi periscopio, o ante mi vista, durante aquellos días; avistamientos que, con peligro de mi vida, oculté a los demás miembros de la tripulación, como podrá comprobarse si se les interroga sobre el particular.
Mirando a su alrededor, Pablo pudo darse cuenta de que sus palabras habían causado una gran impresión en el tribunal, y decidió dar el golpe decisivo de la forma más teatral e impresionante que se le ocurrió.
—Señor presidente. Para la demostración que espero efectuar ante ustedes, necesito una pizarra grande y un Estado General de la Armada.
La expectación subió de punto, si cabe, y el almirante ordenó traer ambas cosas rápidamente. Una vez hecho esto, Pablo prosiguió:
—No quise efectuar mis anotaciones en las páginas correspondientes a las fechas en curso, sino que las hice en las últimas hojas de la agenda. Si el juez instructor quiere tener la bondad de despegarlas, con cuidado, podrán ver todos lo que escribí en ellas.
Y, dejando el banquillo de los acusados, se acercó con gran naturalidad al capitán de navío Blanco alargándole la libreta, sin que a nadie se le ocurriera impedirle hacer este movimiento.
Quedó en pie al lado del juez instructor, que, con ayuda de un cortapapeles, despegó cuidadosamente las últimas páginas. Allí estaban, efectivamente, las anotaciones en clave, algo borradas por su permanencia en el agua, pero perfectamente legibles todavía.
Blanco alzó la voz sobre el murmullo de expectación que se oía en la sala, y declaró:
—Señor presidente. Aquí hay, efectivamente, algo escrito; pero lo está en una clave desconocida para mí.
Pablo volvió a tomar la palabra:
—Naturalmente que hice estas anotaciones en clave. Si las hubiese escrito en claro y hubieran caído en manos de alguien de la dotación, me habrían liquidado sin más preámbulo. Estando hechas en clave, siempre podría inventar alguna explicación plausible para ésta, llegado el caso… y ahora —continuó—, procederé a descifrarlas ante ustedes.
Dirigiéndose a la pizarra, escribió en su parte superior el abecedario, terminando con un guión. Luego fue poniendo debajo de cada letra la serie natural de los números. Al acabarse el alfabeto, puso los números siguientes debajo de las nueve primeras letras, esto es:

A continuación, dirigiéndose al juez instructor, le dijo:
—Mi comandante. ¿Quiere hacerme el favor de dictarme el primer texto en clave?
—«Be» de Barcelona, «be» de Barcelona de nuevo, guión, nueve, cero, «erre», ocho, «ese» de Sevilla, ocho, tres….
A medida que Blanco le dictaba, fue escribiendo, dejando bastante separación entre las líneas. Cuando hubo terminado pidió:
—Por favor, busque ahora en el Estado General de la Armada la fecha de mi nacimiento.
—El veintisiete de diciembre de mil novecientos ocho —contestó Blanco.
—Bien —replicó Pablo, y procedió a escribir 27-12-1908 de forma que cada letra o cifra del mensaje tuviera debajo otra de la fecha hasta que la pizarra quedó en la forma siguiente:

—La primera letra del mensaje, la «be» —dijo Pablo— tiene, en el alfabeto que he puesto arriba, el número dos que, sumado con el dos que tiene debajo, nos da cuatro, o sea, la «de». La segunda «be» dos, mas siete que tiene debajo, nos da nueve, o sea la «i». El guión es veintiocho, mas uno veintinueve, o sea la «a». Nueve y dos once, o sea uno. Cero y uno, uno… —y fue escribiendo debajo de cada letra y número del mensaje el correspondiente texto en claro, que quedó así:
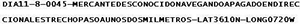
—Esto es —explicó Pablo—: día once de agosto a la una menos cuarto de la madrugada. Mercante desconocido navegando apagado en dirección al Estrecho pasó a unos dos mil metros. Latitud treinta y seis grados, diez minutos norte. Longitud siete grados, veinte minutos oeste.
»Vamos ahora con el segundo mensaje —continuó—. ¿Quiere dictármelo, mi Comandante?
Una vez efectuadas con el texto las mismas operaciones anteriores, apareció lo siguiente:

—O sea —aclaró Pablo—: doce de agosto, a las trece horas, «Almirante Cervera» en treinta y seis grados, cinco minutos de latitud norte y siete grados, treinta minutos de longitud oeste, rumbo al ciento setenta y velocidad de quince nudos. Demora trescientos treinta. Distancia tres mil metros.
A medida que los textos iban apareciendo en claro, comenzó a elevarse un murmullo entre los miembros del tribunal. Sus componentes se miraban unos a otros con evidente asombro, y hablaban entre sí en voz baja.
Los dos mensajes siguientes se referían asimismo a avistamientos del «Almirante Cervera» en aquel mismo día.
—Este barco —añadió Pablo— estuvo patrullando durante casi toda la tarde por la zona en que el «C-10» se mantenía apostado. No intenté atacarlo y dije a la dotación que el ruido de hélices que oíamos provenía de un crucero inglés. Es muy posible que algunos de mis hombres lo recuerden aún.
Uno a uno fue descifrando los restantes mensajes, unos diez en total. Al terminar dijo:
—Todos estos barcos pasaron ante mi periscopio durante los días en que el «C-10» permaneció al acecho por la zona que le había sido asignada, y no sólo ninguno de ellos fue atacado, sino que mi tripulación no se enteró nunca de los avistamientos. Cada vez que les ocultaba el paso de un barco nacional, me jugaba la vida pues, a la menor sospecha de que no obraba de buena fe, probablemente hubiera sido eliminado sin compasión alguna.
»Por fin me convencí de que no iba a ser posible pasarme con el submarino al bando nacional, como había sido mi propósito al hacerme cargo de él, debido a la estrecha vigilancia a que me vi sometido por parte de ciertos miembros de la dotación y, especialmente, del comisario político, que pereció en el hundimiento, y entonces decidí rendir, y si no fuera posible, echar a pique el barco a la primera oportunidad que se me presentara. Fue ésta la aparición del «Ceuta». El resto de la historia ya la conocen ustedes. Señor presidente, he terminado con mi defensa. Muchas gracias.
—¿Tiene algo que añadir el ministerio fiscal? —preguntó el almirante.
—Nada, señor presidente.
—Bien, señores. El consejo de guerra se constituye en reunión secreta para deliberar —y con estas palabras, salieron de la sala todos, a excepción del presidente y los vocales. Antes de transcurrido un cuarto de hora, fueron invitados a pasar de nuevo.
Cuando todo el mundo hubo vuelto a ocupar su puesto, el almirante tomó la palabra:
—Este tribunal, por unanimidad y tras breve deliberación, declara al acusado inocente de todo delito. Además estima que su conducta, a partir del estallido del glorioso Alzamiento Nacional, es digna de todo encomio y está de acuerdo con las más altas tradiciones de la marina española y de las armas hispanas en general.
Pablo, al final, casi no oía. Estaba libre y ello unido a lo mal que lo había pasado últimamente le hacía creer que flotaba lejano en una nube. Se encontraba por encima y algo distante de lo que sucedía a su alrededor. La verdad había brillado con su luz. De paso, su honor había quedado a salvo y se dijo a sí mismo que, en realidad, todo había salido mucho mejor de lo que razonablemente había esperado aquella misma mañana. Pero, a pesar de todo, no se sentía satisfecho. La amargura de los días pasados había sido demasiado grande para que ahora pudiera borrarla nadie de un solo golpe.
El comandante general se acercó a él y le puso una mano en el hombro.
—¿Me permite estrechar su mano, Vázquez?
—Con mucho gusto, almirante, a sus órdenes.
Y después de este apretón de manos vinieron muchos más. Todos parecían deseosos de testimoniarle su amistad y aprobación por lo que había hecho. La mayoría, al estrecharle la diestra, añadían palabras de admiración y le manifestaban que ellos nunca habían dudado de él, ni siquiera cuando todas las circunstancias parecían condenarle. Algunos, los menos, lo decían sinceramente.
En menos de tres horas, había pasado, de ser un réprobo a convertirse en un héroe popular; pero todo aquello le dejaba, en cierto modo, frío e indiferente, sin que le fuera posible unir el suyo al general entusiasmo. Por encima de todo, y en medio del agotamiento que sentía, un punto de indignación afloraba en sus pensamientos por la actitud hipócrita de muchos al apuntarse al caballo ganador una vez conocido el resultado de la carrera.
En cuanto pudo, pretextó estar cansado y pidió volver al hospital, alegando que aquél era su primer día de salida. Gracias a esto, pudo deshacerse de todo el mundo y, una vez a solas, reflexionar serenamente sobre su situación.
Aunque se dijo a sí mismo repetidas veces que cuanto le había ocurrido era lo lógico, dadas las circunstancias, y que nunca había debido esperar otra cosa, no podía dejar de sentirse agraviado, y un proyecto que se le había ocurrido días antes, fue poco a poco tomando forma definitivamente en su mente.