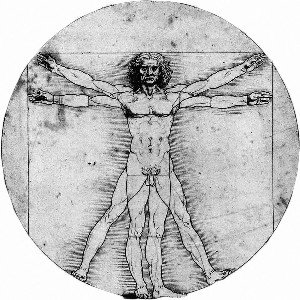
El hombre, medida de todas las cosas (dibujo de Leonardo da Vinci, hacia 1490).
En la Edad Media los europeos habían vivido demasiado pendientes de Dios, y desatinados con el pecado y el infierno. La Iglesia los había convencido de que la vida terrenal era sólo un trámite pasajero para acceder a la vida eterna, lo que determinó una excesiva preocupación por el más allá con el consiguiente descuido del más acá, o «valle de lágrimas», como los púlpitos aún lo llaman. De esa tontuna se liberaron los europeos a lo largo de los siglos XV y XVI, cuando una saludable reacción los llevó a recuperar el aprecio de la vida terrenal y del hombre (humanismo) en detrimento (hasta donde era posible) de la inverificable y sospechosa vida ultraterrena.[368]
Liberado de las ataduras de la superstición religiosa, el hombre cobraba confianza en sí mismo, en sus actos y en su capacidad de raciocinio, y se erguía como medida de todas las cosas. Un intelectual de aquella época, Fernández de Oviedo, escribe: «Nuestra voluntad no se contenta ni se satisface con entender y especular pocas cosas, ni con ver sólo las ordinarias, no se cesa de inquirir en la tierra y en la mar las maravillosas e innumerables obras que el mismo Dios y Señor de todos nos enseña.»[369] En el coro de la iglesia de San Marcos de León leemos: Omnia Nova Placet («Todo lo nuevo agrada»).
Este nuevo talante se proyectó en todos los dominios de la vida: en el arte, en la ciencia, en la política, en la medicina, etc.[370] A eso llamamos Renacimiento, un movimiento que puentea la Edad Media, de signo cristiano, para enlazar conscientemente con la tradición cultural grecolatina.
La cosa empezó en Italia, posiblemente estimulada por la repatriación de los sabios bizantinos, con sus bibliotecas de códices clásicos, tras la caída de Constantinopla, y cundió rápidamente por toda Europa, donde el mundo feudal se había replegado ante el avance de la burguesía emprendedora y capitalista, ya plenamente moderna.
Las escuelas catedralicias regidas por clérigos cedieron la antorcha de la cultura a las universidades civiles, que la habían ostentado, junto con los monasterios, a lo largo de la Edad Media… El hombre nuevo daba menos importancia a lo mágico y trascendente y más a lo experimental y científico.
La gente despabiló y dejó de vivir tan pendiente de la vida eterna para prestar mayor atención a la vida presente. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Se valoraron los goces terrenales sin conciencia de pecado. Se dedicó menos a las penitencias y a los golpes de pecho y más al gozo de vivir. Incluso se aparecía menos la Virgen.
La coronación del emperador Carlos V en Bolonia (1530) refleja el cambio de mentalidad que se está produciendo: de pronto llueven pájaros sobre la multitud asistente a las ceremonias, un extraño fenómeno que unos interpretan como señal del cielo o intervención divina (exponente de la típica mentalidad medieval que entromete en todo a Dios), mientras que otros le buscan una causa natural: ha sido la reverberación del aire por efecto de los disparos de salvas con los que se celebra el acontecimiento (ensayo de explicación científica, acorde con los nuevos tiempos).[371]
El cambio es especialmente visible en las artes, en las que Italia da la pauta (como en casi todo entonces). Mientras en el resto de Europa se sigue edificando en estilo gótico medieval hasta bien entrado el siglo XVI, Italia difunde el nuevo estilo renacentista inspirado en las ruinas clásicas de Roma.[372] Se construyen menos iglesias y más lonjas comerciales y palacios. Lo mismo ocurre con la escultura y la pintura: se pintan menos santos y más retratos de particulares.[373] Incluso muchos artistas aprovechan encargos religiosos para solazarse en la reproducción de torsos desnudos naturalistas (los san Sebastianes) o suculentas carnes femeninas (las Magdalenas, las Judiths bíblicas, las Evas y los Adanes…).
La Italia renacentista era un mosaico de Estados que competían por el poder y por la gloria. Príncipes ilustrados ejercían su mecenazgo sobre artistas como Miguel Ángel (autor de la Capilla Sixtina), Leonardo da Vinci (el autor de La Gioconda) o Rafael.
En Florencia, gobernaba una familia de banqueros, los Médicis, que llenaron la ciudad de bellos monumentos. Un diplomático florentino, Nicolás Maquiavelo, compuso un tratado político, El Príncipe, en el que demuestra, con ejemplos prácticos, que el fin justifica los medios.[374]
En Roma se suceden papas simoniacos y hedonistas, manirrotos y concupiscentes, que hacen mucho por el arte y poco por el Evangelio: Sixto IV (1471-1484), el devoto de la Inmaculada Concepción del que la Capilla Sixtina toma el nombre (aunque Miguel Ángel la decoró en tiempos de Julio II); Inocencio VIII (1484-1492), que casaba a sus hijos con gran boato en el propio Vaticano; Alejandro VI Borgia (1492-1502), del que no se sabe cuántos hijos tuvo (entre ellos Lucrecia Borgia y César Borgia); Julio II (1503-1513) y León X (1513-1521), «un playboy superficial», como lo llama el teólogo Küng.[375] Los cardenales no le van a la zaga formando, en nombre del carpintero galileo, una corte corrupta, con barraganas instaladas en lujosos palacios e hijos bastardos a los que nombraban cardenales y arzobispos.
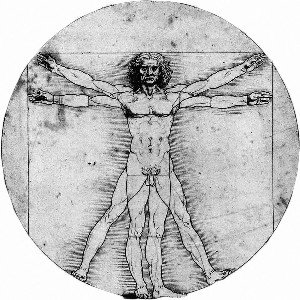
El hombre, medida de todas las cosas (dibujo de Leonardo da Vinci, hacia 1490).