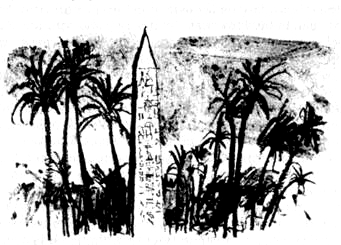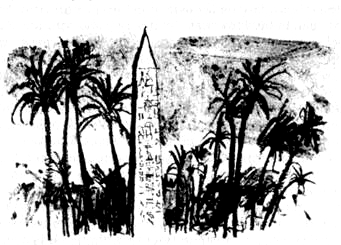
EL TEMPLO DE LOS REYES NUBIOS
Mientras la nave iba costeando, moviéndose ligeramente, empujada por una fresca brisa que soplaba del sur y que hinchaba las enormes velas, Mirinri, que no sentía ningún deseo de ir a descansar, después de tantas emociones, se había sentado en la caja de popa, abandonándose a sus fantasías. ¿Pensaba acaso en los bellos ojos de la joven hija del Faraón, que había salvado de las aguas de aquel río y que durante muchas noches había turbado sus sueños o en las futuras grandezas hacia las que se encaminaba con ánimo decidido dispuesto a todo, con tal de conquistarlas? Tal vez solo la hechicera que se había acurrucado a breve distancia de él, sobre una alfombra de hojas de papiro entrelazadas y lo contemplaba atentamente con una profunda mirada, magnética, habría podido decirlo. Enroscada sobre sí misma como una serpiente, con sus brazos desnudos apoyados sobre la alfombra y que de cuando en cuando movía haciendo tintinear los numerosos brazaletes de oro, la cabeza erguida, como una leona al acecho que intenta sorprender el mas pequeño ruido que le indique la presencia de una presa o de un enemigo, seguía los diversos detalles que manifestaba el rostro del joven Faraón.
De cuando en cuando un sobresalto sacudía su cuerpo ondeando el ligerísimo kalasiris y sobre su frente aparecía una sombra. Mirinri, inmerso en sus pensamientos, parecía que ni siquiera se hubiese dado cuenta de la presencia cercana de la hechicera. Pero sea porque la mirada de la joven le penetrase hasta lo profundo de su alma o bien alguna otra cosa, de cuando en cuando involuntariamente giraba lentamente su cabeza hacia ella y hacia un gesto como para alejar aquella sombra que se le aparecía.
La barca, entre tanto, iba descendiendo lentamente por el Nilo; las velas batían bajo los golpes irregulares de la brisa nocturna, las largas vergas crujían, topando contra los palos y las cuerdas producían ruidos extraños. Algún ibis que dormitaba entre los papiros o sobre las largas hojas de loto, raseando las aguas y emitiendo un grito de pánico, desaparecía entre las palmeras que proyectaban obscuras sombras en la orilla. Nadie hablaba a bordo. Los etíopes, apoyados en las barandas, escrutaban atentamente las tinieblas, Ounis y Ata, sentados en proa, miraban ante sí, sin intercambiar palabra alguna. El primero tenía los ojos puestos en el cometa que iba a desaparecer detrás de los grandes árboles; el segundo observaba el agua.
De pronto Mirinri se movió y pareció acordarse de la presencia de Nefer.
—¿Qué haces aquí, muchacha? ¿No vas a descansar?
—El Hijo del Sol no duerme —respondió la muchacha con una voz tan dulce que pareció al joven Faraón como una música lejana.
—Yo soy un hombre acostumbrado a las largas vigilas del desierto —respondió Mirinri.
—Y yo debo aguardar a que aparezca el sol para predecir tu buena o mala suerte, mi señor.
—¡Ah! Se me había olvidado —dijo el joven, sonriendo—. La estatua de Memmón resonó cuando la interrogué: la flor de la resurrección de Osiris abrió sus corolas cuando le rogué. ¿Cuál será tu profecía? ¿Buena o mala?
—Lo dirá el primer rayo de sol —respondió Nefer—. Es él quien debe inspirarme.
Mirinri permaneció un momento quieto, después prosiguió:
—¡Ah! Tú tienes que decirnos todavía quién eres, de donde vienes y porque los devotos de Bast querían matarte.
—¿Qué siniestra historia te rodea?
La hechicera lo miró sin responder, con una cierta angustia que no escapó al joven Faraón.
—Incluso nosotros —prosiguió Mirinri— no sabemos todavía si eres una amiga o una enemiga.
—¡Enemiga yo! —Exclamó Nefer, con dolor—. ¿Enemiga de mi señor, que me ha arrancado de manos de aquellos miserables?
Se levantó, mirando primero las estrellas, luego las plácidas aguas del Nilo que murmuraban suavemente entre las raíces y las hojas de loto blanco o rosáceo; después tendiendo la mano derecha hacia el sur, con un gesto trágico dijo:
—He nacido allá, en la negra Nubia, donde los grandes ríos rinden su tributo a las aguas del majestuoso Nilo. Mi padre no era de estirpe divina como el tuyo, mi señor, ni siquiera era un gran jefe, y mi madre era una sacerdotisa del templo de Kintar. Mi juventud se pierde en las brumas del sagrado río. Recuerdo vagamente vastos palacios brillantes por el oro; templos inmensos; obeliscos tan altos que cuando el huracán soplaba parecía que tocasen las nubes; guerreros negros como el ébano armados con segures de piedra y con arcos, que obedecían a mi padre como si fuesen esclavos. Me parece que fui feliz. Siendo niña, nadaba en el gran río o surcaba las aguas en barcas doradas. Las mujeres tañían junto a mí no sé qué clase de instrumentos y me servían puestas de rodillas. Un día triste todo desapareció: pueblo, padre, guerreros, grandeza, poderío. Una avalancha de hombres procedente del Bajo Egipto pasó como un huracán devastador por mi país y lo arrasaron todo. Eran los egipcios del delta que invadían Nubia: eran los guerreros de Pepi, el usurpador.
—¡El usurpador! —Exclamó Mirinri—. ¿Qué sabes tú de él?
—Todo el Bajo y Alto Egipto habla de ese hombre y se murmura que el hijo de Teti fue raptado por una mano amiga por temor a que Pepi lo matara y que está vivo.
—¡Ah! —Dijo el joven Faraón—. Sigue, Nefer.
—Mi padre murió al frente de sus guerreros, mientras defendía desesperadamente su territorio contra fuerzas diez veces superiores y su cuerpo, cosido a heridas, fue arrojado como pasto de los voraces cocodrilos del Nilo. Su pueblo fue dispersado, sus aldeas quemadas y las mujeres y los niños hechos esclavos en Menfis.
—¿Y tú también?
—Sí, mi señor, pero apenas mi madre murió agotada por la terrible fatiga que le hacía soportar su cruel dueño, escapé en una barca que remontaba el Nilo y viví echando la buenaventura o tañendo en las fiestas el ban-it (arpa).
—Pero eso no me aclara el motivo por el cual querían matarte —dijo Ounis que se había acercado silenciosamente y que había oído las últimas palabras de la muchacha.
—Querían hacerme sufrir también a mí el cruel trato infligido al primer hombre al que amé —dijo Nefer.
—¿Quién fue? —preguntó Mirinri.
—El patrón de la barca que me ayudó a escapar —respondió la hechicera con un suspiro. Era un joven leal y valeroso, que me amaba ardientemente, pero me parecía demasiado pobre para mí, que procedo de una casta elevada. Se me puso en la cabeza la idea de valerme de aquel joven desventurado para recuperar el país arrebatado a mi padre. Una tarde fui a verle a la orilla del Nilo para hacerle partícipe de mi proyecto. Él me había hablado con frecuencia de un templo maravilloso, que se alzaba en medio de un espesísimo bosque que cubría una gran isla del río y que se decía contenía tesoros incalculables, acumulados por los antiguos reyes de Nubia. Yo contaba precisamente con aquellas riquezas fabulosas para armar a los esclavos y asalariar a guerreros para que me ayudasen a expulsar a los egipcios que se enseñorearon de las tierras que me pertenecían. Pero había sido además que, de todos aquellos que se habían aventurado en aquella isla para descubrir aquel templo, según contaban, nadie había vuelto. ¿Habían sido devorados por las fieras que infectaban aquella oscura selva o bien había guardianes que vigilaban las riquezas de los antiguos reyes nubios? Hasta ahora nadie ha podido confirmar nada. Obsesionada pues por el deseo de apoderarme de aquellos tesoros, expuse a mi amado mis intenciones. Aquella tarde estaba solo en la barca, porque había enviado a tierra a todos sus hombres. Como era costumbre en él estaba serio y pensativo, porque ardía de amor por mí y contemplaba distraídamente la puesta del sol que lanzaba sus últimos rayos oblicuamente como una lluvia de oro, sobre las fangosas aguas del río. Le expuse mi proyecto, declarándole sin ambages que solo me casaría en las tierras de mi padre libres de egipcios o nunca. Él me escuchó en silencio y, luego, cuando hube terminado, se levantó diciéndome con voz decidida: «Se cumplirá tu voluntad; yo iré a apoderarme del tesoro de los reyes nubios y con ese oro armaré un ejército».
Adiós, Nefer, luz de mis ojos. Si dentro de ocho días no me ves volver querrá decir que la diosa de la muerte me habrá cubierto con sus negras alas y serás libre de escoger a otro hombre. Arranqué de la orilla una hoja de loto y se la di diciéndole: «Tómala y guárdala como un recuerdo mío. La he besado y la he puesto sobre mi corazón, te dará valor». Al día siguiente mi prometido desembarcaba en las playas de la isla misteriosa. Atravesó el bosque sin encontrar a nadie, ni a hombres ni a animales y se encontró, muy pronto ante un templo enorme cuya puerta estaba abierta. Ni siquiera tuvo un momento de inquietud. Entró en una sala inmensa pavimentada con baldosas blancas y negras que tenían en incisión dibujos de hojas de loto e ibis con las alas desplegadas. Allá dentro reinaba una semioscuridad y de rendijas invisibles fluían nubecillas de humo fuertemente impregnadas de un perfume muy penetrante.
—¿Pero, cómo conoces tú esos detalles? —preguntó Ounis, que seguí con vivo interés aquella extraña historia.
—Lo supe por mi amado durante sus escasos momentos de lucidez —contestó Nefer.
—¿Así que no murió? —inquirió Mirinri.
—Aguarda y escucha, mi señor.
—Continúa pues.
—Mi prometido examinó las paredes, sin hallar puerta alguna y descubrió finalmente una lápida de mármol negro en la que se hallaba cincelada una flor de loto. Instintivamente puso un dedo sobre aquella flor y la piedra giró de pronto sobre sí misma dejando ver un estrecho corredor en cuyo extremo brillaba una luz vivísima. Él era un hombre de valor a toda prueba y además la idea de poder llevar a cabo la promesa que me había hecho lo animaba a cualquier riesgo. Entró pues en el corredor y desembocó en otra sala, rodeado por una triple hilera de columnas que se perdían en una oscuridad misteriosa. Pero en el centro una luz verduzca nacía del suelo permitiendo distinguir a mi prometido grandes vasos de bronce, colmados hasta su boca de oro, esmeraldas, rubíes, zafiros y turquesas. En un extremo y sobre un gran pedestal había dos esfinges que parecían de oro macizo y cuyos ojos estaban formados por grandes rubíes. Mi prometido se detuvo, no atreviéndose a hundir sus manos en aquellos vasos, pero después como empujado por una fuerza misteriosa subió al pedestal y pasó entre los dos leones. Un tenderete parecía esconder una nueva maravilla. Lo levantó con las manos temblorosas y un grito de estupor, de admiración y al mismo tiempo de temor escapó de sus labios. Junto a un gran vaso de plata, en cuyo centro ardía una llama roja, surgió de improviso una joven mujer de una belleza extraordinaria. Un ligero velo, bordado con zafiros y esmeraldas, cubría su cuerpo delicado y flexible, sus brazos estaban adornados de gruesos brazaletes y su frente, a la que llegaba una cabellera negra como el ébano, estaba adornada por una esmeralda de un esplendor y un grosor increíble.
Nefer se detuvo. Llevó involuntariamente su mano derecha hacia su frente y alzó los cabellos que le llegaban casi hasta los ojos. Ounis y Mirinri, que la miraban atentamente, vieron brillar bajo su cabello como un fulgor verdoso. Lo proyectaba una gruesa piedra, tal vez una esmeralda semejante a la que llevaba la misteriosa joven que apareciera junto al vaso de plata, en cuyo centro flameaba la llama roja. Nefer que posiblemente se había dado cuenta de la sorpresa, no les dio tiempo de hacerle ninguna pregunta.
—Mi prometido —prosiguió— con los ojos atónitos por aquella visión maravillosa que rebasaba en esplendor todo lo que había podido soñar, se dejó caer lentamente de rodillas, tendiendo sus manos hacia la aparición radiante e inmóvil, que lo cautivaba con una mirada penetrante como la punta de una espada. En aquel instante se había olvidado de mí y sus juramentos de amor se habían diluido. Ya no miraba las inmensas riquezas que debían servir para liberar las tierras de mi padre de los guerreros de Pepi; aquella mujer era el tesoro incalculable, que valía miles vasos. Apenas se puso de rodillas ante aquella aparición divina, cuando sintió posarse una mano en su espalda. Detrás suyo ocho sacerdotes, envueltos en largos vestidos, con luengas barbas blancas, estaban en pie rígidos e implacables. Uno de ellos, aquel que lo había tocado, le dijo, doblegándolo hasta el suelo con fuerza sobrehumana: «Tú has querido ver y has visto. ¿Cuál deseas de todos los tesoros encerrados en este templo? ¿Es el oro, el dueño del mundo o son las piedras preciosas, resplandecientes de luz, de esplendor fulgurante que atraen a las muchachas? Habla y elige». Obcecado en su contemplación mi prometido tendió las manos hacia la muchacha divina, que seguía en pie ante el gran vaso de plata. Iluminada por los rojos reflejos de la llama. «Es ella, la que yo quiero», exclamó el desgraciado. Nefer no es nada comparada a ti, yo ya la he olvidado. Reina de la belleza, mis ojos de ahora en adelante no verán nada más que a ti, divinidad descendida a la tierra. No deseo ni piedras preciosas, ni oro que es el que mueve al mundo; deseo solo que me sea permitido contemplar continuamente tu belleza radiante, oh muchacha divina. Preferiría no ver más la luz del día, antes que cesar de admirarte. La joven hizo un gesto, después dijo: «Que se cumpla tu voluntad. Tu respuesta te salva la vida, porque has preferido mi belleza, perfección eterna, a las inmensas riquezas acumuladas en este templo, durante siglos y siglos por los antiguos soberanos del Alto Nilo. Pero tú ignoras que aquellos que quisieron verme no regresan a menos que sean Hijos del Sol, Faraones. Más afortunado que aquellos, tú regresarás al mundo, pero no podrás ver otras maravillas, ni explicar a nadie lo que has visto. Ven, admírame antes, llena bien los ojos de mi belleza divina, luego entrarás en la oscuridad hasta el resto de tu vida». Mi prometido, arrodillado ante la radiante visión parecía no oírla. Todo su espíritu se hallaba concentrado en sus ojos, que tenía fijos en aquella maravillosa belleza. De pronto un grito terrible le salió del pecho. Uno de los sacerdotes había tocado sus ojos con un bidente de bronce al rojo vivo, diciéndole después con voz irónica «En la noche que de ahora en adelante te envolverá vas a tener siempre presente la visión soberbia de la belleza eterna, que tú supiste apreciar mejor que los tesoros encerrados en este templo de los antiguos reyes nubios. Incluso en tu muerte, tendrás para ti solo la imagen divina de aquella que has contemplado y su recuerdo te hará palpitar para siempre el corazón». ¿Qué es lo que ocurrió después? Yo no te lo sabría decir, mi señor —prosiguió la hechicera—. Algunos días después mi prometido fue acogido, por un amigo suyo que pasaba por azar, cerca de la isla maldita con su barba, mientras andaba errante por la playa. Estaba ciego y loco y no hablaba de otra cosa más que de la visión divina en el templo misterioso. Esa es la razón por la cual los adoradores de Bast, querían hacerme sufrir a mí también el castigo de la ceguera, para vengar a su compañero.
—¿Vive todavía aquel desgraciado? —preguntó Ounis.
—No —respondió la hechicera—. Un día creyendo oír la voz de la visión divina surgir de las aguas del Nilo, se echó al agua y los cocodrilos lo devoraron.
Ounis hizo un gesto de rabia.
—¿Qué sucede? —preguntó Mirinri a quien no había escapado aquel acto.
—Años atrás yo oí hablar de aquel templo maravilloso. Era la época en que las legiones caldeas irrumpieron en nuestro país y el estado no poseía de dinero para armar nuevos ejércitos. Un hombre que tal vez sabía dónde se encontraba aquella isla y probablemente no ignoraba en qué bosques se ocultaba el tesoro de los antiguos reyes de Nubia, propuso mandar a gente de confianza para apoderarse de aquellas riquezas. Las vicisitudes de la guerra impidieron a Teti ocuparse de aquella empresa y nunca más se habló de ello. Tal vez tu padre no creyera en aquella historia.
—¿Y quién fue a tratar de ello? —preguntó Mirinri.
—Pepi, el usurpador.
—¿Mi tío?
—Sí, el mismo. Si se pudiese saber dónde se encuentran aquellas riquezas, sería de enorme utilidad para nuestros proyectos futuros. El oro es la base de la guerra y el que poseemos tal vez no baste para batir a las fuerzas de aquel hombre.
Al oír aquellas palabras un fulgor brilló en las pupilas negrísimas de la hechicera. Miró a Ounis y luego a Mirinri que se mostraba pensativo y preocupado; luego dijo:
—Pero yo sé donde se encuentra aquella isla.
—¿Tú? —exclamaron al unísono Ounis y Mirinri.
—Sí, mi prometido me lo dijo.
—¿Está lejos? —preguntó Ounis.
—Menos de lo que tú crees, sacerdote.
—¿Estás segura?
—Sabría guiarte con los ojos vendados, porque después de la locura de mi prometido, ha quedado en mí la idea de apoderarme de aquel tesoro. ¿Queréis venir?
—¿Sabes tú, ante todo, quién habita en aquel templo? —preguntó Mirinri.
Nefer, en lugar de responder, se puso en pie, mirando hacia oriente. Las tinieblas habían desaparecido, las estrellas iban a diluirse ante la brusca invasión de la luz y el astro radiante iba a aparecer.
—¡El sol, la gran alma de Osiris! —exclamó—. Es el momento de la profecía. Acerca tu frente, hijo de la luz eterna que nunca se oscurece ni de día, ni de noche y que brilla siempre en la profundidad del cielo.
Mirinri se había levantado sonriendo burlonamente.
—Aquí tienes mi cabeza —dijo. ¿Qué quieres arrancar de mi cerebro?
—Quiero leer tu destino —afirmó Nefer.
—Prueba.
La hechicera miró el sol, que comenzaba a aparecer en aquel momento por encima de los palmerales que cubrían la orilla del majestuoso río. Daba la impresión de que sus ojos no sufrían con la intensa luz que se reflejaba sobre las aguas del Nilo.
—¡Seb —gritó con voz estridente— tú que representas nuestra tierra! ¡Nout que personificas las tinieblas! ¡Nou que eres el emblema de las aguas! ¡Neftys que proteges a los muertos! ¡Ra, que eres el disco solar! ¡Hopi que representas al Nilo! ¡Y tú, gran Osiris, en cuyo corazón late el alma del sol, inspiradme! Thoth, el dios que tiene la cabeza de ibis, el pájaro sagrado, que es el inventor de todas las ciencias; Logas que personificas a la razón, que ayudas con tus consejos y que eres la fuerza creadora dadme la fuerza para predecir el destino a este joven Faraón.
Nefer miraba al sol con los ojos abiertos como si los rayos no le molestasen en las pupilas y se hallaba dominada por un fuerte temblor. Se estremecían todos sus miembros y sus piernas a partir de las caderas; parecía incluso que sus largos cabellos negros eran presa de extraños estertores. Se mantuvo durante unos instantes erguida, en una posición impresiónate de cara al astro diurno que se alzaba majestuoso por encima de las palmeras, toda ella envuelta por una luz dorada. De pronto se llevó las manos a los ojos y se los tapó.
—Veo —dijo con voz trémula— a un joven Faraón que derroca a un rey y a un viejo que le exige que le mate. Veo a una hermosa muchacha, como un sol cuando ilumina el horizonte al ponerse y lanza sus últimos rayos sobre las aguas del Nilo. Veo una niebla ante mí. ¿Qué misterios envuelve? Oh velo impenetrable, apártate. Pero no lo hace, sigue siendo espeso, espeso. ¿Por qué no lo puedo abrir? ¿Es que mi poder de hechicera, hija de una gran hechicera nubia, me va a faltar en este momento? ¡El joven Faraón avanza, alto, alto, victorioso sobre todo y sobre todos! ¡Ah! ¡Maldita estrella! ¡Será perjudicial para alguien! ¡Veo a una muchacha que llora y sus lágrimas se tornan en sangre…! ¡Osiris! ¡Gran Osiris, deja que vea su rostro! ¡Es una muchacha que muere y de su pecho destrozado veo manar una lluvia roja… el Faraón será fatal para alguna…! ¡Todo ha terminado!
Nefer, como si de repente le hubieran faltado sus fuerzas, vaciló para caer entre los brazos de Mirinri, que estaba tras ella.
Con aquel contacto, el cuerpo de la hechicera tembló todo, como si hubiese recibido una descarga eléctrica y también el del joven Faraón sintió un estremecimiento.
Ounis que presenciaba la escena, arrugó su frente, pero solo fue un momento.
—Mejor que sea la hechicera de Nubia la que inquiete el corazón de Mirinri y no la Faraona —murmuró—. ¿Quién sabe lo que nos guarda el destino?
Con un gesto llamó a unos etíopes.
—Llevad a esta muchacha a un camarote —dijo—. Necesita descanso.
Los remeros se llevaron a Nefer, que parecía adormecida y la entraron en el camarote de popa.
—¿Qué es lo que piensas de la profecía de esa muchacha? —preguntó el sacerdote a Mirinri, que parecía haber vuelto a caer en sus meditaciones.
—No sé si debo creerla —repuso el joven.
—¿Qué dice tu corazón?
Mirinri se mantuvo durante unos momentos inquieto, después repuso:
—Su sueño me parece demasiado hermoso. ¡Poderío y gloria! Me parece demasiado.
—¿Crees ahora que eres el verdadero Hijo del Sol? Resonó la piedra de Memmón; abrió sus corolas la flor eterna de Osiris; habló la hechicera.
—Sí, no tengo ninguna duda de que corre por mis venas la sangre del vencedor de las legiones caldeas. ¿Pero quién debe ser esa muchacha a la que voy a ser fatal? ¿La primera mujer a la que vi y que salvé de la muerte?
—¿Es que piensas siempre en ella?
—Sí, continuamente —respondió Mirinri con un suspiro—. Aquella muchacha que desciende al igual que yo del sol, me ha enamorado.
—¡Una enemiga!
—¿Quién sabe?
—Que tú deberías odiar.
—Calla, te lo suplico, Ounis. Mi destino todavía no ha escrito su última página.