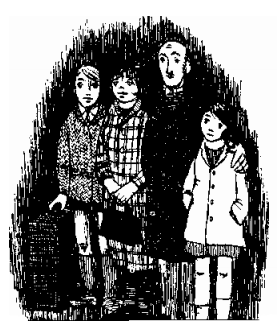 Resultaba extraño marcharse otra vez a otro país.
Resultaba extraño marcharse otra vez a otro país.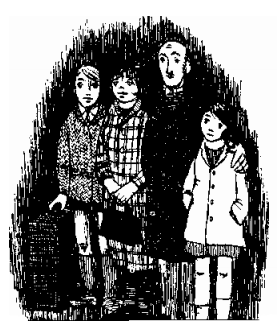 Resultaba extraño marcharse otra vez a otro país.
Resultaba extraño marcharse otra vez a otro país.
—Justo cuando habíamos aprendido a hablar francés bien —dijo Max.
No hubo ocasión de decir adiós a madame Socrate, porque estaba todavía de vacaciones. Anna tuvo que dejarle una nota en el colegio. Pero fue con mamá a hacerle una visita de despedida a la tía abuela Sarah, que les deseó suerte en su nueva vida en Inglaterra y se mostró entusiasmada ante las noticias de la película de papá.
—Por fin hay alguien que pague a ese buen hombre —dijo—. Hace mucho tiempo que deberían haberlo hecho.
Los Fernand volvieron de la costa justo a tiempo de que las dos familias pasaran una última tarde juntas. Papá se los llevó a todos a cenar fuera para celebrarlo, y se prometieron volverse a ver pronto.
—Volveremos a Francia a menudo —dijo papá. Llevaba una chaqueta nueva, y el aspecto de cansancio había desaparecido totalmente de su rostro.
—Y ustedes tienen que ir a visitarnos a Londres —dijo mamá.
—Iremos a ver la película —dijo madame Fernand.
No tardaron mucho en hacer el equipaje. Cada vez que cambiaban de sitio parecía haber menos cosas que meter en las maletas, por las muchas que habían usado o tirado; y una mañana gris, menos de dos semanas después de la llegada de la carta de Inglaterra, todo estuvo listo para la marcha.
Mamá y Anna se detuvieron en el comedorcito por última vez, esperando el taxi que les llevaría a la estación. Despojada del batiburrillo de pequeños objetos de uso cotidiano que la habían hecho familiar, la habitación parecía vacía y pobre.
—No sé cómo hemos vivido aquí dos años —dijo mamá.
Anna pasó la mano por el hule rojo de la mesa.
—A mí me gustaba —dijo.
Llegó el taxi. Papá y Max amontonaron el equipaje en el ascensor, y papá cerró la puerta del piso tras ellos.
Cuando el tren salió de la estación, Anna se asomó a la ventanilla con papá y miró cómo París se alejaba lentamente.
—Volveremos —dijo papá.
—Ya lo sé —dijo Anna. Recordó lo que había sentido cuando volvieron al Gasthof Zwirn de veraneo, y añadió—: Pero no será igual… no nos sentiremos en casa. ¿Tú crees que llegaremos a sentirnos en casa en algún sitio?
—Supongo que no —respondió papá—. No como la gente que ha vivido en un mismo sitio durante toda su vida. Pero nos sentiremos un poquito en casa en muchos sitios, y eso puede estar igual de bien.
Las galernas equinocciales habían empezado pronto aquel año, y, cuando el tren llegó a Dieppe cerca de la hora del almuerzo, el mar presentaba un aspecto temible y sombrío bajo el cielo gris.
Habían elegido la travesía lenta de Dieppe a Newhaven porque era más barata, a pesar de la fortuna recién encontrada de papá.
—No sabemos cuánto tiempo tendrá que durarnos —dijo mamá.
Tan pronto como el barco salió del puerto de Dieppe empezó a cabecear y dar bandazos, y la emoción que Anna había sentido ante su primera travesía se evaporó rápidamente. Max, mamá y ella vieron cómo sus caras se iban poniendo cada vez más pálidas y desencajadas, hasta que tuvieron que irse bajo cubierta y tumbarse. Sólo papá siguió tan tranquilo. El mal tiempo hizo que se tardara seis horas en cruzar el Canal de la Mancha en lugar de las cuatro usuales, y mucho antes de desembarcar ya pensaba Anna que le daba igual cómo fuera Inglaterra, con tal de llegar. Cuando al fin llegaron, había tal oscuridad que no se veía nada. El tren correspondiente al barco había partido hacía tiempo, y un mozo de estación amable pero incomprensible les acomodó en un tren lento con destino a Londres.
Cuando el tren se ponía en marcha vacilante, un puñado de gotas de lluvia apareció en la ventana.
—Tiempo inglés —dijo papá, que estaba muy animado porque él no se había mareado.
Anna iba acurrucada en su rincón del compartimento, viendo pasar el anónimo paisaje oscuro.
Realmente no se podía ver cómo era nada. Al cabo de un rato se cansó de mirar y echó una ojeada, para variar, a dos hombres que iban enfrente de ella. Eran ingleses. En la rejilla que había sobre sus cabezas había dos sombreros en forma de melón, de un tipo que pocas veces había visto antes, y los dos hombres iban sentados muy tiesos, leyendo periódicos. Aunque habían subido juntos, no hablaban entre sí. Los ingleses parecían ser gente muy callada.
El tren aminoró la marcha y se detuvo, por enésima vez, en una pequeña estación mal iluminada.
—¿Dónde estamos? —preguntó mamá. Anna leyó el nombre que aparecía en un cartel iluminado.
—En Bovril —dijo.
—No puede ser —dijo Max—. El último sitio donde hemos parado se llamaba Bovril.
Mamá, todavía pálida de la travesía, miró.
—Es un anuncio —dijo—. Bovril es una clase de comida inglesa. Me parece que lo toman con la fruta en compota.
El tren siguió arrastrándose por la oscuridad, y a Anna le entró sueño. Había algo conocido en la situación: su cansancio, el sonido de las ruedas del tren, y la lluvia tamborileando en los cristales. Todo había ocurrido antes, hacía tiempo. Antes de que pudiese recordar cuándo, se quedó dormida.
Cuando se despertó el tren iba más deprisa, y por las ventanillas se veían pasar luces rápidamente. Se asomó y vio calles mojadas y farolas y casitas que parecían todas iguales.
—Ya estamos entrando en Londres —dijo mamá.
Las calles se hicieron más anchas y los edificios más altos y más variados, y de pronto el sonido de las ruedas cambió y estaban atravesando un puente sobre un río ancho.
—¡El Támesis! —exclamó papá.
Estaba bordeado de luces por las dos orillas, y Anna vio algunos coches y un autobús rojo circulando por debajo de ellos. Luego el puente se acabó, el río quedó atrás, y, como si sobre el tren hubieran echado un cajón, de repente apareció a su alrededor la luminosidad de una estación con andenes, mozos y mucha gente. Habían llegado.
Anna se bajó del tren y se quedó en el andén desapacible mientras esperaban al primo de mamá, Otto, que iba a ir a recibirles. A su alrededor los ingleses se saludaban, sonriendo y charlando.
—¿Tú entiendes lo que dicen? —preguntó Anna.
—Ni palabra —contestó Max.
—Ya verás como dentro de unos meses lo entendemos —dijo Anna.
Papá había encontrado mozo, pero al primo Otto no se le veía por ninguna parte, de modo que mamá y papá fueron a buscarle mientras los niños se quedaban con el equipaje. Hacía frío. Anna se sentó sobre una maleta y el mozo le sonrió.
—Français? —preguntó.
Anna sacudió la cabeza.
—Deutsch?
Anna asintió.
—Ah, deutsch —dijo el mozo, que era un hombrecito regordete con la cara muy colorada—. ¿Itla? —añadió.
Anna y Max se miraron. No sabían lo que quería decir.
—¡Itla! ¡Itla! —repitió el mozo; se colocó un dedo debajo de la nariz como si fuera un bigote y levantó la otra mano haciendo el saludo nazi—. ¿Itla?
—¡Ah, Hitler! —exclamó Max.
—¿Aquí hay nazis? —preguntó Anna.
—Espero que no —dijo Max. Los dos sacudieron sus cabezas con vehemencia y pusieron gesto de desaprobación.
—¡No! —dijeron—. ¡No Hitler!
Eso pareció gustarle al mozo.
—Itla… —empezó. Miró en torno por ver si alguien le estaba mirando, y luego escupió enérgicamente en el andén—. Itla —repitió. Eso era lo que pensaba de él.
Todos sonrieron, y el mozo estaba empezando a hacer otra imitación de Hitler con el pelo aplastado sobre la frente cuando mamá apareció por un lado y papá y el primo Otto aparecieron por el otro.
—¡Bienvenidos a Inglaterra! —exclamó el primo Otto, abrazando a mamá. Luego, al ver que mamá tiritaba un poco, añadió en tono de reproche—: En este país hay que llevar siempre ropa interior de lana.
Anna le recordaba de Berlín como un hombre bastante elegante, pero ahora iba mal vestido, con un abrigo arrugado. Le siguieron hacia la salida en lenta procesión. Por todas partes había gente. La humedad era tan grande que parecía como si del suelo saliese vapor, y a Anna se le llenó la nariz del olor a goma de los impermeables que llevaban casi todos los ingleses. Al final del andén había un pequeño atasco, pero nadie empujaba ni daba codazos como era habitual en Francia y Alemania: cada uno esperaba su turno. En medio del aire brumoso resplandecía un puesto de fruta con naranjas, manzanas y plátanos amarillos, y había un escaparate enteramente lleno de caramelos y bombones. Los ingleses debían ser muy ricos para poder comprar aquellas cosas. Pasaron junto a un policía inglés con un casco muy alto y otro con una capa mojada.
Fuera de la estación la lluvia caía como una cortina reluciente, y Anna vio vagamente una especie de plaza. De nuevo tuvo la sensación de que todo aquello había sucedido antes. Ella había estado bajo la lluvia afuera de una estación, y hacía frío…
—Esperadme aquí, que voy por un taxi —dijo el primo Otto, y también aquello sonaba conocido.
De pronto todo se le juntó: su cansancio, la mala travesía y el frío. Notó un gran vacío en la cabeza, y la lluvia pareció rodearla por todas partes y el pasado y el presente se confundieron, de modo que por un instante no supo dónde estaba.
—¿Estás bien? —le preguntó papá, agarrándola por un brazo al tambalearse ella un poco, y el primo Otto dijo con voz preocupada: «Debe resultar muy difícil pasarse la infancia cambiando de un país a otro».
Al oír esas palabras, algo se aclaró en la mente de Anna.
«Infancia difícil…», pensó. El pasado y el presente se disociaron. Recordó el largo y cansado viaje desde Berlín con mamá, cómo llovía y cómo ella había leído el libro de Gunther y deseado tener una infancia difícil para poder llegar a ser famosa algún día. ¿Sería que su deseo se había hecho realidad? A su vida desde que salió de Alemania, ¿se le podría llamar realmente una infancia difícil?
Pensó en el piso de París y en el Gasthof Zwirn. No, era absurdo. Algunas cosas habían sido difíciles, pero siempre había sido interesante, y a menudo divertido: y mamá y papá y Max y ella casi siempre habían estado juntos. Mientras estuvieran juntos, no podría tener nunca una infancia difícil. Suspiró un poco al abandonar sus esperanzas.
«Qué lástima —pensó—. ¡A este paso, nunca seré famosa!».
Se acercó más a papá y metió la mano en el bolsillo de él para calentársela.
Entonces volvió el primo Otto con el taxi.
—¡Aprisa! —gritó—. ¡No puede esperar!
Todos se apresuraron. Papá y el primo Otto cogieron el equipaje, y el taxista lo arrojó dentro del taxi. Mamá se resbaló en el suelo mojado y estuvo a punto de caerse, pero el primo Otto la sujetó.
—Los ingleses llevan todos suelas de goma —gritó, empujando la última maleta.
Luego todos se amontonaron en el taxi. El primo Otto dio la dirección del hotel. Anna apretó la cara contra la ventanilla, y el taxi se puso en marcha.