Capítulo 22
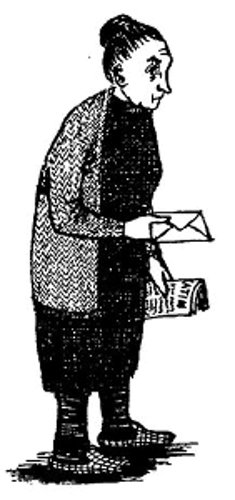 Llegaron las vacaciones de verano, y de pronto Anna se dio cuenta de que nadie había dicho nada de irse de veraneo. Hacía mucho calor. Bajo las suelas de los zapatos se sentía arder el asfalto, y el sol parecía impregnar las calles y las casas, de modo que ni de noche se enfriaban. Los Fernand se habían ido a la costa nada más acabar el curso, y de julio a agosto París se fue vaciando gradualmente. La papelería de la esquina fue la primera tienda que puso el cartel de «Cerrado hasta septiembre», pero varias otras no tardaron en seguir su ejemplo. Hasta el dueño de la tienda donde papá había comprado la máquina de coser echó los cierres y se marchó.
Llegaron las vacaciones de verano, y de pronto Anna se dio cuenta de que nadie había dicho nada de irse de veraneo. Hacía mucho calor. Bajo las suelas de los zapatos se sentía arder el asfalto, y el sol parecía impregnar las calles y las casas, de modo que ni de noche se enfriaban. Los Fernand se habían ido a la costa nada más acabar el curso, y de julio a agosto París se fue vaciando gradualmente. La papelería de la esquina fue la primera tienda que puso el cartel de «Cerrado hasta septiembre», pero varias otras no tardaron en seguir su ejemplo. Hasta el dueño de la tienda donde papá había comprado la máquina de coser echó los cierres y se marchó.
Costaba trabajo saber qué hacer durante los largos días de calor. En casa se asfixiaba uno, y hasta en la placita sombreada donde Anna y Max solían jugar hacía demasiado calor como para hacer nada interesante. Botaban la pelota o jugaban un rato con los trompos, pero en seguida se cansaban y se derrumbaban sobre un asiento, a soñar con baños y bebidas frías.
—¡Sería estupendo —dijo Anna— que ahora estuviéramos sentados a la orilla del lago de Zurich y pudiéramos darnos un chapuzón!
Max tiró de su camisa para despegársela del cuerpo.
—No es nada probable —dijo—. Casi no tenemos dinero para pagar el alquiler, conque menos aún para irnos.
—Ya lo sé —dijo Anna; pero sonaba tan triste que añadió—: A menos que alguien quiera comprar el guión de papá.
El guión de cine de papá estaba inspirado en una conversación con los niños acerca de Napoleón. No era sobre el propio Napoleón, sino sobre su madre: cómo había sacado adelante a sus hijos sin tener dinero, cómo el triunfo de Napoleón transformó las vidas de todos ellos y cómo ella, convertida en una anciana ciega, acabó sobreviviendo a su hijo, muriendo mucho después de la derrota final de él. Era el primer guión de cine que papá escribía, y había estado trabajando en él cuando Anna creía que las cosas se habían «arreglado» en el Diario Parisino. En vista de que el periódico estaba ahora pasando por mayores dificultades que nunca, Anna tenía puestas sus esperanzas en que papá hiciese fortuna con la película, pero hasta el momento había habido pocos indicios de tal cosa.
Dos productoras cinematográficas a las que papá se lo había presentado lo habían devuelto con desoladora rapidez. Finalmente papá se lo había enviado a un director de cine húngaro que residía en Inglaterra, y esa posibilidad parecía aún más remota, porque no se sabía con certeza si el húngaro leía alemán. Además, pensaba Anna, ¿por qué los ingleses, que habían sido los mayores enemigos de Napoleón, iban a tener más interés que los franceses en hacer una película sobre él? Pero por lo menos el guión no había vuelto aún, de modo que todavía había esperanzas.
—Yo en el fondo no creo que nadie vaya a comprar esa película, ¿y tú? —dijo Max—. Y no sé de dónde van a sacar el dinero papá y mamá.
—Ya saldrá algo —dijo Anna, pero por dentro estaba un poco asustada. Y si no salía nada ¿qué?
A mamá nunca la habían visto tan irritable. Se llevaba un berrinche por las cosas más tontas, como cuándo a Anna se le rompió el pasador del pelo. «¿No podías haber tenido más cuidado?», había tronado mamá, y, al señalarle Anna que el pasador sólo costaba treinta céntimos, había gritado:
«¡Treinta céntimos son treinta céntimos!», y se había empeñado en pegar los dos trozos antes de comprar otro nuevo. Un día les había dicho, de buenas a primeras: «¿Os gustaría pasar una temporada con Omamá?».
Max había contestado: «¡No mucho!», y todos se habían echado a reír, pero después ya no pareció tan gracioso.
Por la noche, en el dormitorio oscuro y caluroso, Anna se angustiaba por lo que pasaría si la situación financiera de papá no mejoraba. ¿De veras les mandarían a Max y a ella con los abuelos?
A mediados de agosto llegó una carta de Inglaterra, firmada por la secretaria del director de cine húngaro. Decía que el director agradecía a papá el envío del guión y que tendría mucho gusto en leer cualquier cosa de un autor tan distinguido, pero que se sentía en el deber de advertir a papá de la general falta de interés que había en ese momento hacia las películas sobre Napoleón.
Mamá, que se había puesto muy nerviosa a la vista del sello inglés, se llevó una gran desilusión.
—¡Hace casi un mes que lo tiene y todavía no lo ha leído! —exclamó—. ¡Si estuviéramos en Inglaterra, podríamos hacer algo!
—No sé qué —dijo papá; pero últimamente «Si estuviéramos en Inglaterra» era el lema constante de mamá. No era solamente por la simpática institutriz inglesa que había tenido de pequeña, sino porque continuamente le llegaban noticias de otros refugiados que se habían establecido en Inglaterra y habían encontrado trabajos interesantes. Odiaba a los periódicos franceses porque no le pedían a papá que escribiera para ellos, odiaba a las productoras francesas por rechazar su película, y sobre todo odiaba estar siempre tan apurada de dinero que hasta la compra de pequeños artículos de necesidad, como un tubo nuevo de pasta de dientes, se convertía en motivo de preocupación.
Transcurridas unas dos semanas desde la llegada de la carta de Inglaterra, la situación llegó a su punto más negro. La cosa empezó al averiarse la cama de mamá. Estaba recogiéndola después de desayunar, y una vez guardadas las sábanas y almohadas iba a convertirla nuevamente en sofá, cuando de pronto se le atascó. El asiento-colchón que debía deslizarse sobre la ropa de cama se negó a correr. Mamá llamó a Max en su ayuda y los dos se pusieron a empujar, pero sin resultado. El asiento seguía tercamente extendido en mitad de la habitación mientras mamá y Max se enjugaban el sudor del rostro, pues hacía mucho calor.
—¡Oh, por qué siempre se tendrá que estar estropeando algo! —gritó mamá—. Habrá que decirle a la portera que lo arregle. Anna, baja ahora mismo y dile que suba.
No era aquélla una misión muy apetecible. Recientemente, para ahorrar, mamá había puesto fin al acuerdo según el cual la portera subía todos los días para ayudarla en la limpieza, y ahora la portera estaba siempre de muy mal humor. Pero afortunadamente Anna se la encontró a la puerta del piso.
—Venía a traer el correo —dijo la portera (era sólo una circular)—, y por el alquiler.
—Buenos días, señora —dijo papá, cortésmente como siempre, al encontrársela en el vestíbulo, y, al verla entrar en su habitación detrás de Anna, mamá le dijo: «¿Quiere usted echar un vistazo a esta cama?».
La portera dio un empujón desganado a la cama.
—Será que la han estado hurgando los niños —dijo, y a renglón seguido repitió—: He venido por el alquiler.
—Los niños no la han tocado —dijo mamá de mal talante—, y ¿cómo es eso del alquiler? No hay que pagarlo hasta mañana.
—Hoy —dijo la portera.
—Pero hoy no estamos a uno de septiembre.
Por toda respuesta, la portera apuntó en silencio a la fecha de un periódico que llevaba en la mano.
—Está bien —dijo mamá, y llamó a papá—: Es el alquiler.
—No recordaba que había que pagarlo hoy —dijo papá—. Me temo que tendrá usted que esperar hasta mañana —ante lo cual en el rostro de la portera apareció una expresión particularmente desagradable.
Mamá miró a papá angustiada.
—Pero no lo entiendo —dijo rápidamente en alemán—. ¿No fuiste ayer al Diario Parisino?
—Naturalmente —dijo papá—, pero me pidieron que esperara hasta hoy por la mañana.
Últimamente el Diario Parisino atravesaba tales dificultades que el director a veces se veía en apuros para pagarle a papá incluso los pocos artículos que podía publicarle, y ahora precisamente le debía tres.
—No sé de qué están ustedes hablando entre sí —les interrumpió la portera groseramente—, pero el alquiler hay que pagarlo hoy. No mañana, sino hoy.
Tanto a mamá como a papá les sorprendió el tono con que lo dijo.
—Cobrará usted el alquiler —dijo mamá, poniéndose colorada—. ¡Ahora quiere usted hacer el favor de arreglar este trasto, porque en algún sitio tengo que dormir esta noche!
—Encima, ¿no? —dijo la portera, sin mover ni un dedo—. ¡Para una gente que ni siquiera paga cuando debe…!
Papá se puso furioso.
—¡No le voy a permitir que hable así a mi esposa! —dijo, pero la portera no se inmutó.
—¡No se dé usted tanta importancia —dijo—, si no tiene de qué!
Entonces mamá perdió los estribos.
—¡Haga el favor de arreglar esta cama! —gritó—. ¡Y si no sabe, lárguese!
—¡Ja! —dijo la portera—. ¡Bien sabía Hitler lo que hacía al deshacerse de gente como ustedes!
—¡Fuera! —gritó papá, y la empujó hacia la puerta.
Mientras salía, Anna la oyó decir: «¡La culpa la tiene el gobierno, por haberles dejado entrar en el país!».
Cuando volvieron junto a mamá la encontraron inmóvil, mirando la cama. Había en su rostro una expresión que Anna no había visto nunca. Al entrar papá, mamá gritó: «¡No podemos seguir así!», y le dio a la cama un tremendo puntapié. Algo debió desengancharse, porque al instante el asiento salió disparado sobre el somier y se cerró de golpe. Todos se echaron a reír menos mamá, que de pronto se quedó muy tranquila.
—Hoy es jueves —dijo con voz insólitamente calmada—, de modo que habrá matinal infantil en el cine —buscó en su bolso y le dio dinero a Max—. Id los dos.
—¿Seguro? —preguntó Max. Cada entrada de la matinal costaba un franco, y desde hacía tiempo mamá decía que era demasiado caro.
—Sí, sí —dijo mamá—. Daos prisa o llegaréis con la película empezada.
Había algo raro en todo aquello, pero no era cosa de perderse una ocasión así, conque Anna y Max se fueron al cine y vieron tres películas de dibujos, un noticiario y un documental sobre pesca de altura. Cuando volvieron todo estaba normal en casa. La comida estaba en la mesa, y mamá y papá estaban muy juntos al lado de la ventana, hablando.
—Os agradará saber —les dijo papá al verles entrar— que la horrible portera ya tiene su alquiler. Cobré lo que me debían en el Diario Parisino.
—Pero tenemos que hablar —dijo mamá.
Esperaron mientras servía la comida.
—No podemos seguir así —dijo—. Ya lo veis vosotros mismos. Es imposible que papá gane un sueldo decente en este país. Así que él y yo pensamos que lo único que se puede hacer es ir a Inglaterra, a ver si allí podemos empezar una nueva vida.
—¿Cuándo nos iríamos? —preguntó Anna.
—De momento sólo iríamos papá y yo —dijo mamá—. Max y tú os quedaríais con Omamá y Opapá hasta que hayamos arreglado las cosas.
Max se entristeció pero asintió con la cabeza. Se veía que se lo esperaba.
—Pero supongamos que tardáis mucho tiempo en arreglarlo —dijo Anna—. Entonces no os veríamos.
—No tenemos por qué tardar mucho tiempo —respondió mamá.
—Pero Omamá… —dijo Anna—. Ya sé que es muy cariñosa, pero… —no podía decir que Omamá no quería a papá, de modo que en vez de eso le miró—. ¿Tú que piensas?
En el rostro de papá había aquella expresión de cansancio que Anna aborrecía, pero dijo con mucha firmeza:
—Allí estaréis bien atendidos. E iréis al colegio: así no se interrumpirán vuestros estudios —sonrió—. Los dos los lleváis muy bien.
—No tenemos otro remedio —dijo mamá. Algo duro y triste se alzó en el interior de Anna.
—Entonces, ¿está decidido? —preguntó—. ¿Ni siquiera queréis saber qué nos parece?
—Por supuesto que sí —dijo mamá—; pero, tal como están las cosas, no hay muchas posibilidades de elegir.
—Dinos qué te parece —dijo papá. Anna se quedó mirando el hule rojo.
—Es que yo creo que deberíamos seguir estando juntos —dijo—. No me importa exactamente dónde ni cómo. No me importa que haya dificultades, como el no tener dinero, y no me importa lo de la tonta de la portera esta mañana…, mientras estemos los cuatro juntos.
—Pero, Anna —dijo mamá—, hay muchísimos niños que tienen que estar algún tiempo separados de sus padres. Muchísimos niños ingleses están en el colegio internos.
—Ya lo sé —dijo Anna—, pero es distinto si no se tiene hogar. Si no se tiene hogar hay que estar con la familia —miró los rostros apenados de sus padres y explotó—. ¡Ya lo sé! Ya sé que no hay otro remedio y que sólo estoy poniendo las cosas más difíciles. Pero hasta ahora nunca me ha importado ser refugiada. Al revés, me ha gustado mucho. Creo que estos dos últimos años, en que hemos sido refugiados, han sido mucho mejores que si nos hubiéramos quedado en Alemania. Pero si ahora nos mandáis lejos de vosotros, me da mucho miedo…, me da mucho miedo…
—¿De qué? —preguntó papá.
—¡De llegar a sentirme refugiada de verdad! —dijo Anna, y se echó a llorar.
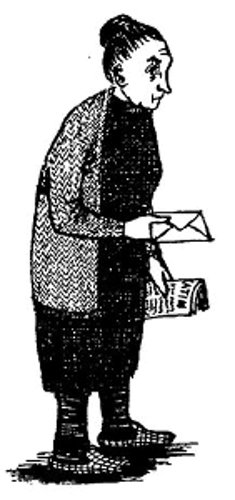 Llegaron las vacaciones de verano, y de pronto Anna se dio cuenta de que nadie había dicho nada de irse de veraneo. Hacía mucho calor. Bajo las suelas de los zapatos se sentía arder el asfalto, y el sol parecía impregnar las calles y las casas, de modo que ni de noche se enfriaban. Los Fernand se habían ido a la costa nada más acabar el curso, y de julio a agosto París se fue vaciando gradualmente. La papelería de la esquina fue la primera tienda que puso el cartel de «Cerrado hasta septiembre», pero varias otras no tardaron en seguir su ejemplo. Hasta el dueño de la tienda donde papá había comprado la máquina de coser echó los cierres y se marchó.
Llegaron las vacaciones de verano, y de pronto Anna se dio cuenta de que nadie había dicho nada de irse de veraneo. Hacía mucho calor. Bajo las suelas de los zapatos se sentía arder el asfalto, y el sol parecía impregnar las calles y las casas, de modo que ni de noche se enfriaban. Los Fernand se habían ido a la costa nada más acabar el curso, y de julio a agosto París se fue vaciando gradualmente. La papelería de la esquina fue la primera tienda que puso el cartel de «Cerrado hasta septiembre», pero varias otras no tardaron en seguir su ejemplo. Hasta el dueño de la tienda donde papá había comprado la máquina de coser echó los cierres y se marchó.