Capítulo 21
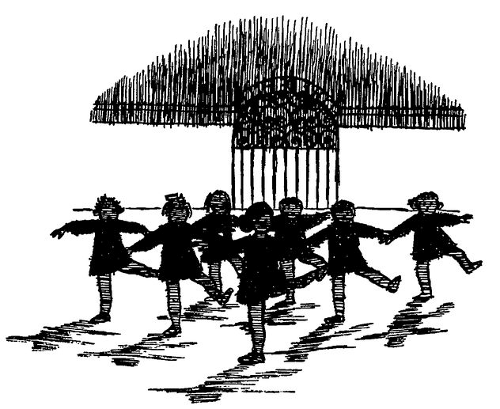 Omamá llegó a casa de la tía abuela Sarah justo antes de Pascua, y fue a ver a mamá y los niños por la tarde del día siguiente. Con ayuda de la portera, que ya estaba mejor de su pierna, mamá había limpiado y arreglado la casa para que tuviera el mejor aspecto posible, pero no se podía disimular que era muy pequeña y tenía pocos muebles.
Omamá llegó a casa de la tía abuela Sarah justo antes de Pascua, y fue a ver a mamá y los niños por la tarde del día siguiente. Con ayuda de la portera, que ya estaba mejor de su pierna, mamá había limpiado y arreglado la casa para que tuviera el mejor aspecto posible, pero no se podía disimular que era muy pequeña y tenía pocos muebles.
—¿No podéis encontrar algo mayor? —preguntó Omamá mientras todos tomaban el té sobre el hule rojo del comedor.
—Nos saldría más caro —dijo mamá, sirviéndole un poco más de flan de manzana hecho en casa—. Apenas podemos pagar éste.
—¿Pero tu marido…? —Omamá parecía muy sorprendida.
—Es la Depresión, madre —dijo mamá—. ¡Supongo que habrás leído algo…! Estando tantos escritores franceses sin trabajo, ningún periódico francés va a encargar a un alemán que escriba para él, y el Diario Parisino no puede pagar mucho.
—Sí, pero de todos modos… —Omamá paseó la vista por el cuartito, bastante groseramente, pensó Anna, porque al fin y al cabo no estaba tan mal; y en ese mismo momento, Max, inclinándose para atrás en la silla como de costumbre, aterrizó en el suelo echándose un plato de flan de manzana por encima—… no es manera de criar a los niños —acabó Omamá la frase, exactamente como si Max la hubiera cristalizado para ella.
Anna y Max estallaron en una risa incontrolable, pero mamá dijo: «¡Eso son tonterías, madre!, —muy secamente y le mandó a Max que fuera a limpiarse—. Lo cierto es que los niños están estupendamente», continuó, y, una vez que Max hubo salido del comedor, añadió: «Max está estudiando en serio por primera vez en su vida».
—¡Y yo me voy a presentar al certificat d’études! —dijo Anna. Ésa era su gran noticia: madame Socrate había decidido, en vista de lo mucho que Anna había adelantado, que ya no había razón para que no se presentase al examen en el verano, junto con el resto de su curso.
—¿El certificat d’études? —dijo Omamá—. ¿Eso es una especie de diploma de la escuela elemental?
—Es para los niños franceses de doce años —dijo mamá—, y la profesora de Anna está sorprendida de que la niña se haya puesto a su nivel tan deprisa.
Pero Omamá meneó la cabeza.
—A mí todo eso me parece muy raro —dijo, y miró a mamá con tristeza—. ¡Tan distinto de como te educaste tú!
Había llevado regalos para todos, y durante el resto de su estancia en París organizó, como en Suiza, varias salidas con mamá y los niños, con las que ellos disfrutaron mucho y que normalmente no habrían podido hacer. Pero en realidad no entendía su nueva vida.
La frase «no es manera de criar a los niños», pasó a ser una especie de lema en la familia. «No es manera de criar a los niños», decía Max con voz de reproche a mamá cuando a ella se le había olvidado hacerle los emparedados para el colegio, y Anna meneaba la cabeza y decía: «¡No es manera de criar a los niños!», cuando la portera pillaba a Max bajando la escalera por el pasamanos.
Después de una de las visitas de Omamá, papá, que generalmente lograba evitar encontrarse con ella, preguntó a mamá: «¿Cómo ha estado tu madre?», y Anna oyó a mamá responder: «Muy amable y absolutamente carente de imaginación, como siempre».
Cuando llegó el momento de su regreso al sur de Francia, Omamá abrazó cariñosamente a mamá y a los niños.
—Y acuérdate —le dijo a mamá— de que si te encuentras en apuros puedes mandarme a los niños.
Anna y Max se miraron, y Anna hizo con los labios como si dijera: «No es manera de criar a los niños», y aunque eso no estaba bien después de toda la amabilidad de Omamá, los dos tuvieron que hacer muecas horribles para no echarse a reír.
Pasadas las vacaciones de Pascua, Anna se moría de impaciencia por volver al colegio. Todo lo del colegio le encantaba desde que había aprendido a hablar francés. De repente el trabajo escolar parecía muy fácil, y empezaba a gustarle escribir cuentos y redacciones en francés. No se parecía en nada a escribir en alemán: se podía hacer que las palabras hicieran cosas muy distintas, y Anna lo encontraba extrañamente emocionante.
Ni siquiera los deberes eran ya tan pesados.
Lo más duro eran los grandes tochos de francés, historia y geografía que había que aprender de memoria, pero Anna y Max habían descubierto una manera de salir airosos. Si estudiaban el pasaje señalado justo antes de dormirse, a la mañana siguiente se lo sabían siempre. Por la tarde empezaba a desvanecerse, y al segundo día se les había olvidado completamente, pero se les quedaba en la memoria durante el tiempo que hacía falta.
Una noche papá entró en su dormitorio cuando estaban tomándose la lección el uno al otro. La de Anna trataba de Napoleón, y papá la estuvo contemplando boquiabierto mientras ella soltaba la retahíla. Empezaba por «Napoleón nació en Córcega», y después venía una larga lista de fechas y batallas, hasta «murió en 1821».
—¡Qué manera tan curiosa de estudiar a Napoleón! —dijo papá—. ¿Es eso todo lo que sabes de él?
—¡Pero si lo he dicho todo! —dijo Anna un poco ofendida, y con mayor razón porque no se había equivocado ni una sola vez.
Papá se echó a reír.
—No, no lo has dicho todo —dijo, y acomodándose sobre la cama de Anna empezó a hablarles de Napoleón.
Les habló de su infancia en Córcega con sus muchos hermanos, de cómo sobresalía en el colegio y cómo llegó a oficial a los quince años y a comandante en jefe de todo el ejército francés a los veintiséis; y de cómo hizo a sus hermanos y hermanas reyes y reinas de los países que conquistaba, pero no logró nunca impresionar a su madre, que era una campesina italiana.
—«C’est bien pourvu que ça dure». —Decía ella con desdén cuando le llevaban noticias de cada nuevo triunfo, que quería decir: «Bien está mientras dure».
Luego les explicó cómo ese presentimiento de la madre se había cumplido, cómo la mitad del ejército francés quedó destruido en la desastrosa campaña de Rusia, y finalmente la muerte solitaria de Napoleón en la islita de Santa Elena.
Anna y Max le escuchaban embobados.
—Es igual que una película —dijo Max.
—Sí —dijo papá pensativo—. Igual que una película.
Esta bien, pensaba Anna, que últimamente papá tuviera más tiempo para hablar con ellos. Todo era porque, debido a la Depresión, el Diario Parisino había reducido su número de páginas y ya no podía publicar tantos artículos suyos. Pero a mamá y papá no les parecía tan bien ni mucho menos, y mamá, en particular, andaba siempre preocupada por el dinero.
—¡No podemos seguir así! —La oyó un día Anna decirle a papá—. Siempre he pensado que deberíamos habernos ido directamente a Inglaterra.
Pero papá no hizo más que encogerse de hombros y decir: «Ya se arreglará».
Poco después de aquello papá volvió a estar muy atareado, y Anna le oía escribir a máquina por la noche hasta muy tarde, conque supuso que efectivamente «se había arreglado» y no pensó más en ello. De cualquier manera, el colegio la tenía demasiado absorbida como para prestar mucha atención a lo que sucediera en casa. El certificat d’études se aparecía cada día más temible y más próximo, y Anna estaba empeñada en aprobar; con sólo un año y nueve meses de estar en Francia, pensaba que sería espléndido.
Al fin llegó el día, y a primera hora de una mañana calurosa de julio madame Socrate llevó a sus niñas por las calles hasta un colegio cercano. Tenían que ser examinadas por profesoras desconocidas, para que no hubiera injusticias. Había que hacerlo todo en el mismo día, de modo que no había mucho tiempo para cada una de las muchas materias que entraban en el examen: francés, aritmética, historia, geografía, canto, costura, dibujo y gimnasia.
Lo primero fue la aritmética, un examen escrito de una hora del que Anna salió pensando que lo había hecho bastante bien. Luego hubo un dictado en francés, y un descanso de diez minutos.
—¿Qué tal lo has hecho? —preguntó Anna a Colette.
—Bien —dijo Colette.
Hasta allí, la cosa no había ido mal.
Acabado el descanso les dieron dos hojas de preguntas de historia y geografía, con media hora para cada una, y después… ¡el desastre!
—Como estamos un poco escasos de tiempo —anunció la profesora encargada—, se ha decidido que este año, en lugar de examinar a las candidatas de costura y dibujo, y sumar ambas notas como en años anteriores, se las examinará solamente de costura, y la nota contará como una asignatura entera.
La costura era lo que peor le salía a Anna. Jamás se acordaba de los nombres de los diferentes puntos, y, quizá por lo mal que se le daba a mamá, no veía en todo ello más que una manera lastimosa de perder el tiempo. Ni siquiera madame Socrate había sido capaz de interesarla jamás por aquella clase. Le había cortado un delantal para que ella lo cosiera, pero Anna lo había llevado tan despacio que cuando lo acabó ya había crecido y no le servía.
De ahí que el anuncio de la profesora la sumiera en un estado de profundo pesimismo, que se vio confirmado cuando le dieron un cuadrado de tela, aguja e hilo y unas cuantas instrucciones incomprensibles. Durante media hora estuvo improvisando lo que pudo, rompiendo el hilo y hurgando frenéticamente en nudos que aparecían como por arte de magia, y al final entregó una muestra tan sobada y arrugada que hasta la profesora encargada de recogerlo se quedó atónita al verla.
El almuerzo con Colette en el patio del colegio fue bastante triste.
—Si te suspenden en una asignatura, ¿te suspenden automáticamente en todo? —preguntó Anna mientras se comían sus emparedados, sentadas en un banco a la sombra.
—Me figuro que sí —dijo Colette—, a menos que saques sobresaliente en otra…, entonces te compensa.
Anna repasó mentalmente los exámenes que había hecho ya. Excepto el de costura, todos los había hecho bien, pero no como para sobresaliente. Sus probabilidades de aprobar parecían muy escasas.
Se animó un poco, sin embargo, cuando vio los temas de redacción que ponían por la tarde.
Había tres para elegir, y uno de ellos era «Un viaje». Anna decidió describir lo que pensaba que debía haber sido el viaje de papá cuando se fue de Berlín a Praga con fiebre alta, sin saber si le detendrían o no en la frontera. Daban toda una hora para hacerlo, y, conforme Anna iba escribiendo, el viaje de papá se le representaba con mayor viveza. Tenía la impresión de saber exactamente cómo debía haber sido, lo que papá debía haber pensado y cómo la fiebre le habría hecho confundir continuamente lo que estaba pensando y lo que estaba sucediendo en realidad. Para cuando papá llegó a Praga, Anna había escrito casi cinco hojas, y tuvo tiempo justo de leerlas para corregir la puntuación y la ortografía antes de que se las recogieran. Pensaba que era una de las mejores redacciones que había escrito nunca, y si no fuera por la maldita costura podría estar segura de haber aprobado.
Los únicos exámenes que quedaban eran los de canto y gimnasia. La prueba de canto era individual, pero como se echaba el tiempo encima fue muy breve.
—Canta la Marsellesa —le ordenó la profesora, pero a los pocos compases la interrumpió—. Muy bien…, ya vale. ¡La siguiente!
Sólo quedaban diez minutos para la gimnasia.
«¡Deprisa, deprisa!», gritaba la profesora mientras las conducía en rebaño al patio y les mandaba extenderse. Había otra profesora para ayudarla, y entre las dos colocaron a las niñas en cuatro hileras largas con un par de metros de separación entre una y otra.
—¡Atención! —gritó una de las profesoras—. ¡Pónganse todas sobre la pierna derecha, con la izquierda levantada hacia delante!
Todas lo hicieron excepto Colette, que se quedó sobre la pierna izquierda y tuvo que cambiarse disimuladamente. Anna estaba muy derecha, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio y la pierna izquierda todo lo alta que podía. Por el rabillo del ojo veía a algunas de las demás, y ninguna tenía la pierna tan levantada como ella. Las dos profesoras iban pasando por entre las hileras de niñas, algunas de las cuales estaban empezando a tambalearse y a perder el equilibrio, y tomaban notas en un papel. Al llegar a Anna se detuvieron.
—¡Muy bien! —dijo una de las profesoras.
—Realmente excelente —dijo la otra—. ¿No te parece…?
—¡Ah, desde luego! —dijo la primera, e hizo una señal en el papel.
—¡Ya está! ¡Pueden irse a casa! —gritaron al llegar al final de la fila, y Colette corrió a Anna y la abrazó.
—¡Lo has conseguido!, ¡lo has conseguido! —exclamó—. ¡Te han puesto sobresaliente en gimnasia, así que ya no importa si te suspenden en costura!
—¿Tú crees? —dijo Anna, pero en el fondo estaba segura de lo mismo.
Volvió a casa por las calles calurosas desbordante de satisfacción y con muchísimas prisas por contárselo a mamá.
—¿Quieres decir que por lo bien que te tienes sobre una pierna no importará que no sepas coser? —dijo mamá—. ¡Vaya examen más chocante!
—Ya lo sé —dijo Anna—, pero me figuro que lo verdaderamente importante será el francés, la aritmética y esas cosas, y creo que eso lo he hecho bastante bien.
Mamá había hecho limonada, y se sentaron a beberla en el comedor mientras Anna seguía parloteando.
—Tienen que darnos los resultados dentro de pocos días…, no puede ser mucho más tarde porque ya casi se está acabando el curso. ¡Sería maravilloso que me aprobasen…, con menos de dos años que hace que estoy en Francia!
Mamá estaba mostrándose de acuerdo en que sería maravilloso cuando sonó el timbre y apareció Max, pálido y excitado.
—¡Mamá! —dijo casi antes de entrar—. Tienes que venir el sábado a la entrega de premios. Si pensabas hacer otra cosa, tienes que dejarlo. ¡Es muy importante!
Mamá se alegró mucho.
—Entonces, ¿es que te han dado el premio de latín? —preguntó.
Pero Max negó con la cabeza.
—No —dijo, y pareció como si el resto de la frase se le atascara en la garganta—. Me han dado…, —empezó, y al fin lo soltó—, ¡me han dado el prix d’excellence! ¡Eso significa que me consideran el mejor estudiante de la clase!
Lógicamente hubo muestras de contento y felicitaciones por parte de todos. Hasta papá dejó de escribir a máquina para oír la gran noticia, y a Anna le pareció tan estupenda como a los demás. Pero no pudo dejar de pensar que habría preferido que llegase en otro momento. ¡Había trabajado tanto y se había hecho tantas ilusiones por sacar el certificat d’études! Después de lo de Max, aun en el caso de que aprobara, ¿a quién le iba a impresionar? ¡Y menos si su éxito había de deberse en parte a su habilidad para tenerse sobre una sola pierna!
Cuando se anunciaron los resultados, no fue ni la mitad de emocionante de lo que se había imaginado. La habían aprobado, lo mismo que a Colette y a casi todas las niñas de la clase. Madame Socrate entregó a cada una de las aprobadas un sobre que contenía un certificado con su nombre.
Pero cuando Anna abrió el suyo encontró algo más: unidos al certificado había dos billetes de diez francos y una carta del alcalde de París.
—¿Qué quiere decir esto? —preguntó a madame Socrate.
La cara arrugada de madame Socrate se frunció en una sonrisa de satisfacción.
—El alcalde de París ha decidido premiar las veinte mejores redacciones escritas por los niños que se presentaban al certificat d’études —explicó—. Parece ser que te han dado a ti uno de los premios.
Cuando Anna se lo contó a papá, él se puso tan contento como con el prix d’excellence de Max.
—Son tus primeros honorarios profesionales como escritora —dijo—. Lo verdaderamente notable es que los hayas ganado en una lengua que no es la tuya.
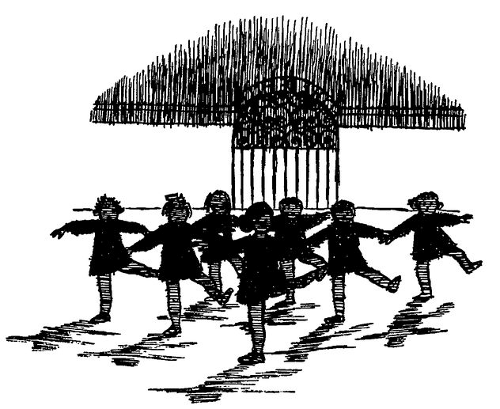 Omamá llegó a casa de la tía abuela Sarah justo antes de Pascua, y fue a ver a mamá y los niños por la tarde del día siguiente. Con ayuda de la portera, que ya estaba mejor de su pierna, mamá había limpiado y arreglado la casa para que tuviera el mejor aspecto posible, pero no se podía disimular que era muy pequeña y tenía pocos muebles.
Omamá llegó a casa de la tía abuela Sarah justo antes de Pascua, y fue a ver a mamá y los niños por la tarde del día siguiente. Con ayuda de la portera, que ya estaba mejor de su pierna, mamá había limpiado y arreglado la casa para que tuviera el mejor aspecto posible, pero no se podía disimular que era muy pequeña y tenía pocos muebles.