Capítulo 19
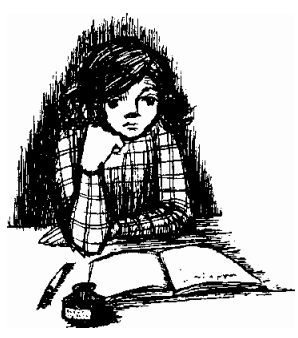 Cuando Anna volvió al colegio, se encontró con que la habían subido de nivel. Seguía teniendo a madame Socrate de profesora, pero de pronto las clases eran mucho más difíciles. Esto se debía a que su curso tenía que prepararse para un examen llamado certificat d’études, por el que todas las niñas menos Anna tendrían que pasar al verano siguiente.
Cuando Anna volvió al colegio, se encontró con que la habían subido de nivel. Seguía teniendo a madame Socrate de profesora, pero de pronto las clases eran mucho más difíciles. Esto se debía a que su curso tenía que prepararse para un examen llamado certificat d’études, por el que todas las niñas menos Anna tendrían que pasar al verano siguiente.
—A mí me dispensan porque no soy francesa —dijo Anna a mamá—, y de todos modos no lo podría aprobar.
Pero tenía que trabajar lo mismo.
Se esperaba que las niñas de su clase hicieran por lo menos una hora de deberes en casa todos los días, que se aprendieran de memoria páginas enteras de historia y geografía, que escribieran composiciones y estudiaran gramática: y Anna tenía que hacerlo todo en un idioma que todavía no comprendía completamente. Hasta la aritmética, que antes había sido su gran recurso, le falló. En lugar de cuentas que no había que traducir, su curso hacía problemas: largos y complicados enredos en los que la gente cavaba zanjas y se adelantaban unos a otros en trenes y llenaban depósitos de agua a una velocidad mientras la dejaban salir a otra: y todo eso lo tenía que traducir al alemán antes de empezar siquiera a pensar en ello.
Conforme el tiempo se hizo más frío y los días más oscuros, Anna empezó a sentirse muy cansada. Volvía del colegio a casa arrastrando los pies, y luego no hacía otra cosa que sentarse y quedarse mirando los deberes en lugar de ponerse a hacerlos. De pronto se sentía muy desalentada.
Madame Socrate, preocupada por el examen que se avecinaba, ya no podía dedicarle tanto tiempo, y parecía que su rendimiento empeoraba en vez de mejorar. Hiciera lo que hiciera, no era capaz de reducir las faltas de los dictados a menos de cuarenta; últimamente incluso habían vuelto a subir a cincuenta. En clase, aunque a menudo sabía las respuestas, tardaba tanto en traducirlas mentalmente al francés que por regla general llegaba tarde a darlas. Sentía que nunca sería capaz de igualar a sus compañeras, y se estaba cansando de intentarlo.
Un día, cuando estaba sentada delante de los deberes, mamá entró en la habitación.
—¿Estás ya acabando? —preguntó.
—Todavía no —dijo Anna, y mamá se acercó a mirar el cuaderno.
Eran deberes de aritmética, y todo lo que Anna había escrito era la fecha y la palabra «Problemas» al comienzo de la hoja. Con una regla había dibujado una especie de cajita alrededor de «Problemas», y luego había seguido con una línea ondulada en tinta roja. Después había decorado la línea ondulada con puntitos y la había rodeado de otra en zigzag y más puntitos en azul. Todo eso le había llevado casi una hora.
Al verlo, mamá explotó.
—¡No me extraña que no sepas hacer los deberes! —gritó—. ¡Lo vas dejando y dejando, hasta que ya estás tan cansada que no le sacas ningún sentido! ¡A este paso no aprenderás nunca nada!
Eso coincidía tan exactamente con lo que la propia Anna sentía, que al oírlo se echó a llorar.
—¡Si lo intento! —Sollozó—. Pero no puedo. ¡Es demasiado difícil! ¡Lo intento una y otra vez, y no sirve de nada!
Y en otro estallido de llanto sus lágrimas fueron a caer sobre «Problemas», de modo que el papel se frunció y la línea ondulada se corrió y se mezcló con el zigzag.
—¡Claro que puedes! —dijo mamá, acercándose a coger el libro—. Mira, si me dejas que te ayude…
Pero Anna gritó «¡No!» con violencia y apartó el libro de un manotazo que lo hizo salir despedido de la mesa y estrellarse contra el suelo.
—Bueno, es evidente que hoy no estás en condiciones de hacer deberes —dijo mamá tras un momento de silencio, y se marchó de la habitación.
Anna se estaba preguntando qué debería hacer cuando mamá volvió a entrar con el abrigo puesto.
—Tengo que comprar bacalao para la cena —dijo—. Vente conmigo y así tomas un poco el aire.
Bajaron la calle juntas sin hablar. Hacía frío y estaba oscuro, y Anna caminaba al lado de mamá con las manos metidas en los bolsillos, sintiendo un vacío por dentro. No servía para nada. Nunca sabría hablar francés correctamente. Sería como Grete que jamás había conseguido aprender, pero, a diferencia de Grete, no podía volver a su país. Pensando en eso empezó otra vez a hacer guiños y a sorber, y mamá tuvo que agarrarla de un brazo para que no se chocara con una señora.
La pescadería estaba bastante lejos, en una calle muy iluminada y concurrida. Al lado había una confitería, con el escaparate lleno de cremosas exquisiteces para llevar o para tomárselas en unas mesitas del interior. Anna y Max se habían extasiado a menudo delante de aquella tienda, pero no habían entrado nunca, porque era muy cara. Esta vez Anna no tuvo ánimos ni siquiera para mirar, pero mamá se detuvo ante la pesada puerta de vidrio.
—Vamos a entrar —dijo, con gran sorpresa de Anna, y la condujo adentro.
Las recibió una oleada de aire cálido y un delicioso aroma de pastas y chocolate.
—Yo tomaré una taza de té, y tú te puedes tomar un pastel —dijo mamá—; luego hablaremos.
—¿No es demasiado caro? —preguntó Anna bajito.
—Para un pastel tenemos —dijo mamá—. Pero no cojas uno de esos enormes, porque entonces a lo mejor no nos queda bastante para el bacalao.
Anna eligió un pastel relleno de puré de castañas y nata, y se sentaron en una de las mesitas.
—Mira —dijo mamá mientras Anna hundía el tenedor en el pastel—, yo sé que el colegio te resulta difícil, y sé que te esfuerzas. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vivimos en Francia, y tienes que aprender francés.
—¡Es que me canso tanto! —dijo Anna—, y estoy empeorando en vez de ir a mejor. A lo mejor soy una de esas personas que no son capaces de aprender idiomas.
Mamá puso el grito en el cielo.
—¡Eso es una tontería! —dijo—. ¡A tu edad no pasa nada de eso!
Anna probó un poquito del pastel. Estaba delicioso.
—¿Quieres un poco? —preguntó. Mamá negó con la cabeza.
—Hasta ahora has ido muy bien —dijo pasado un momento—. Todo el mundo me dice que tienes un acento francés perfecto, y la verdad es que sabes muchísimo, teniendo en cuenta que llevamos aquí menos de un año.
—Es que ahora parece como si ya no pudiera avanzar más —dijo Anna.
—¡Pero avanzarás! —dijo mamá.
Anna bajó los ojos al plato.
—Mira —prosiguió mamá—, estas cosas no suceden siempre como se espera. Cuando yo estudiaba música, a veces me pasaba semanas enteras luchando con algo sin adelantar ni un paso; hasta que de repente, cuando ya había perdido las esperanzas, se me aclaraba todo y me asombraba no haberlo visto antes. Tal vez a ti te pase igual con el francés.
Anna no dijo nada. No lo creía muy probable.
Entonces mamá pareció tomar una decisión repentina.
—Verás lo que vamos a hacer —dijo—. Faltan sólo dos meses para Navidad. ¿Eres capaz de intentarlo otra vez? Si cuando llegue la Navidad de veras sigues pensando que no puedes, veremos qué se puede hacer. No sé qué, porque no tenemos dinero para pagar clases, pero te prometo que pensaré algo. ¿De acuerdo?
—De acuerdo —dijo Anna.
Lo cierto es que el pastel estaba riquísimo, y cuando se lo hubo tomado todo, hasta el último lametón de puré de castañas, se sentía ya mucho menos parecida a Grete. Se quedaron sentadas un ratito más en la mesita, porque se estaba muy bien en aquel sitio.
—Es agradable salir a tomar el té con mi hija —dijo mamá al fin, y sonrió.
Anna sonrió también.
La cuenta subió más de lo que habían pensado y al final no les quedó bastante para el bacalao, pero mamá compró mejillones en su lugar y no importó.
Por la mañana le dio a Anna una nota para madame Socrate explicando lo de los deberes, y debió poner algo más, porque madame Socrate le dijo a Anna que no se inquietara por los estudios, y también volvió a encontrar tiempo que dedicarle durante la hora del almuerzo.
Después de aquello el trabajo del colegio no resultó ya tan duro. Cada vez que amenazaba con agobiarla, Anna recordaba que si de verdad le resultaba imposible no tendría que seguir intentándolo siempre, y entonces solía descubrir que sí podía hacerlo.
Hasta que, un día, el mundo entero cambió.
Era un lunes por la mañana, y Anna encontró a Colette junto a la verja del colegio.
—¿Qué hiciste el domingo? —le gritó Colette; y en vez de traducir mentalmente la pregunta al alemán, decidir la respuesta y luego traducir ésta al francés, Anna respondió: «Fuimos a ver a nuestros amigos».
Fue como si las palabras le vinieran de no se sabía dónde, en perfecto francés, sin tenerlas que pensar. Fue tal su asombro, que se detuvo en seco y ni siquiera oyó la pregunta siguiente de Colette.
—Decía —gritó Colette— que si sacasteis al gato.
—No, había demasiada humedad —dijo Anna, de nuevo en perfecto francés y sin pensar.
Era como un milagro, que Anna no podía creer que fuera a durar. Era como si de repente hubiera descubierto que podía volar, y de un momento a otro esperase estrellarse otra vez contra el suelo. El corazón le latía más de lo normal cuando entró en el aula, pero su nuevo talento no desapareció.
En la primera clase contestó correctamente a cuatro preguntas, por lo que madame Socrate la miró sorprendida y dijo: «¡Muy bien!». En el recreo estuvo charlando y riendo con Colette, y durante el almuerzo le explicó a Clothilde cómo guisaba mamá el hígado encebollado. Una o dos veces vaciló aún, y naturalmente cometía errores. Pero durante casi todo el tiempo pudo hablar en francés lo mismo que hablaba en alemán: automáticamente y sin pensarlo. Al final del día estaba casi mareada de excitación pero no cansada, y cuando se despertó a la mañana siguiente tuvo un momento de absoluto terror. ¿Y si su nueva habilidad se había esfumado lo mismo que había venido? Pero no tenía por qué alarmarse; al llegar al colegio descubrió que hablaba con fluidez aún mayor que antes.
Cuando acabó la semana, mamá la miraba asombrada.
—Jamás he visto a nadie cambiar tanto —dijo—. Hace unos días estabas paliducha y alicaída. Ahora parece como si hubieras crecido cinco centímetros y tienes un color estupendo. ¿Qué te ha pasado?
—Me parece que he aprendido a hablar en francés —dijo Anna.
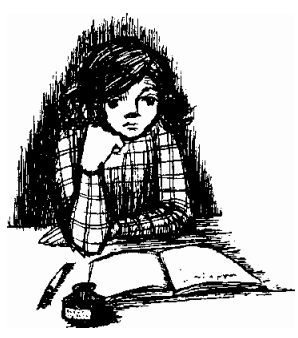 Cuando Anna volvió al colegio, se encontró con que la habían subido de nivel. Seguía teniendo a madame Socrate de profesora, pero de pronto las clases eran mucho más difíciles. Esto se debía a que su curso tenía que prepararse para un examen llamado certificat d’études, por el que todas las niñas menos Anna tendrían que pasar al verano siguiente.
Cuando Anna volvió al colegio, se encontró con que la habían subido de nivel. Seguía teniendo a madame Socrate de profesora, pero de pronto las clases eran mucho más difíciles. Esto se debía a que su curso tenía que prepararse para un examen llamado certificat d’études, por el que todas las niñas menos Anna tendrían que pasar al verano siguiente.