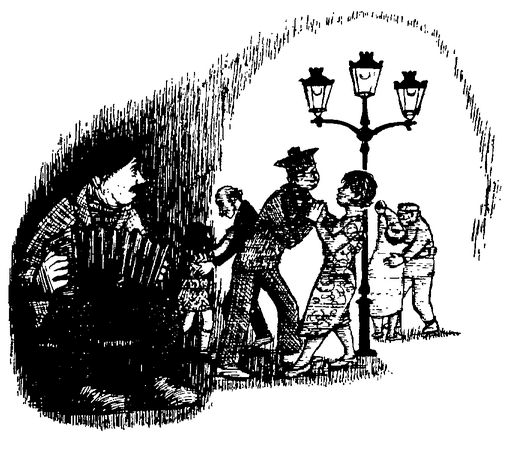 En abril llegó de pronto la primavera, y aunque Anna quiso seguir llevando el bonito abrigo verde que le había hecho madame Fernand, pronto le resultó demasiado grueso.
En abril llegó de pronto la primavera, y aunque Anna quiso seguir llevando el bonito abrigo verde que le había hecho madame Fernand, pronto le resultó demasiado grueso.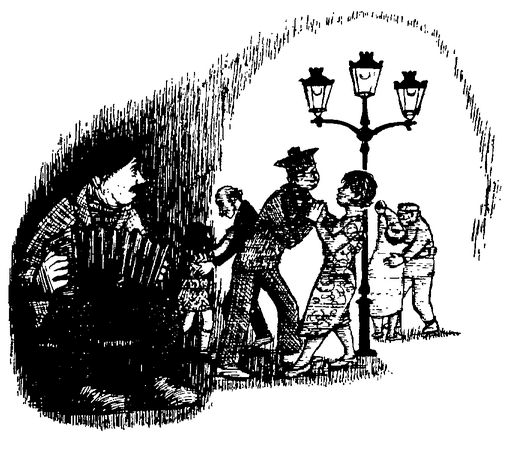 En abril llegó de pronto la primavera, y aunque Anna quiso seguir llevando el bonito abrigo verde que le había hecho madame Fernand, pronto le resultó demasiado grueso.
En abril llegó de pronto la primavera, y aunque Anna quiso seguir llevando el bonito abrigo verde que le había hecho madame Fernand, pronto le resultó demasiado grueso.
Era una delicia ir andando al colegio en aquellas mañanas claras y soleadas, y, al abrir los parisinos sus ventanas para que entrara el aire cálido, toda clase de olores interesantes se escapaban y se mezclaban con el aroma de primavera de las calles. Aparte del acostumbrado tufo caliente a ajo que salía del Metro, Anna se tropezaba de pronto con deliciosas oleadas de olor a café, a pan recién hecho o a cebollas friéndose para la comida. A medida que avanzaba la primavera se iban abriendo puertas además de ventanas, y al caminar por las calles bañadas de sol se vislumbraban los interiores en penumbra de cafés y tiendas que durante todo el invierno habían sido invisibles. A todo el mundo le apetecía tomar el sol, y el pavimento de los Campos Elíseos se convirtió en un mar de mesas y sillas entre las cuales revoloteaban los camareros de chaquetilla blanca, sirviendo bebidas a los clientes.
El primero de mayo se llamaba día del muguete; en todas las esquinas aparecieron cestos rebosantes de ramilletes verdes y blancos de esa planta y por todas partes resonaban los gritos de los vendedores. Aquella mañana papá tenía una cita a primera hora, y acompañó a Anna durante parte de su recorrido hasta el colegio. Se detuvo a comprar un periódico a un viejo que los vendía en un kiosco.
En la primera plana había una fotografía de Hitler pronunciando un discurso, pero el viejo dobló el periódico por la mitad de modo que no se le viera. Luego husmeó el aire con cara de satisfacción y sonrió, mostrando un solo diente.
—¡Huele a primavera! —dijo.
Papá le devolvió la sonrisa, y Anna supo que estaba pensando en lo bonito que era estar pasando aquella primavera en París. En la esquina siguiente compraron un poco de muguete para mamá, sin siquiera preguntar primero cuánto costaba.
El edificio del colegio parecía oscuro y frío después de la luminosidad de afuera, pero Anna iba ilusionada todas las mañanas por ver a Colette, que se había convertido en su mejor amiga, y a madame Socrate. Aunque la jornada escolar le seguía resultando larga y agotadora, empezaba a entender más de lo que pasaba. Poco a poco las faltas de sus dictados se habían reducido de centenares a cincuentenas. Madame Socrate seguía ayudándola a la hora del almuerzo, e incluso era ya capaz de responder a alguna pregunta en clase.
En casa mamá estaba llegando a ser una cocinera realmente buena, ayudada por los consejos de madame Fernand, y papá decía que nunca en su vida había comido tan bien. Los niños se habían aficionado a toda clase de guisos que antes ni siquiera conocían de nombre, y a beber una mezcla de vino y agua con las comidas, como los niños franceses. Hasta la obesa Clothilde, en la cocina del colegio, daba su visto bueno a los platos que llevaba Anna para recalentar.
—Tu mamá sabe hacer cosas buenas —decía, y mamá se puso muy orgullosa cuando Anna se lo contó.
Sólo Grete seguía estando malhumorada y descontenta. Sirviera mamá lo que sirviera, Grete siempre lo comparaba desfavorablemente con alguna versión austriaca del mismo plato, y si era algo que no había en Austria no lo juzgaba digno de ser comido. Tenía una resistencia asombrosa frente a todo lo francés, y no parecía hacer ningún progreso en su dominio del idioma, a pesar de que todos los días iba a clase. Como las promesas que había hecho a su madre seguían impidiéndole ser de mucha utilidad a mamá, todo el mundo, incluida la propia Grete, esperaba con ilusión su marcha definitiva a Austria.
—Y cuanto antes mejor —decía madame Fernand, que había tenido ocasión de observar de cerca a Grete, porque las dos familias seguían pasando casi todos los domingos juntas. Conforme se iba acercando el verano, en lugar de reunirse en sus casas iban al Bois de Boulogne, que era un parque grande relativamente cercano, y allí los niños jugaban a la pelota sobre la hierba. Un par de veces monsieur Fernand tomó prestado el automóvil de un amigo y les llevó a todos de excursión al campo. Con gran alegría de Anna, el gato también iba con ellos en aquellas ocasiones. No parecía molestarle que le llevaran atado con collar y correa, y, mientras Francine parloteaba con Max, Anna se hacía cargo de él muy ufana, sujetando la correa cuando el animal quería trepar por un árbol o una farola y siguiéndole con la correa en alto cuando en vez de caminar por el suelo decidía ir por el borde de alguna verja.
En julio hizo mucho calor, mucho más que en Berlín. En el piso no parecía correr nada de aire, a pesar de que mamá tenía siempre todas las ventanas abiertas. Sobre todo en el cuarto de los niños la atmósfera era asfixiante, y en el patio a donde daba parecía que hiciera aún más calor que dentro de casa. Costaba trabajo dormir por las noches, y en el colegio nadie era capaz de concentrarse. Hasta madame Socrate estaba cansada, y su cabello negro perdió sus ondas y se puso lacio con el calor. Todo el mundo tenía ganas de que acabase el curso.
El día catorce de julio era fiesta, no sólo en los colegios sino en toda Francia. Era el aniversario de la Revolución Francesa, y había banderas por todas partes y fuegos artificiales por la noche. Anna y Max fueron a verlos con sus padres y los Fernand. Tomaron el Metro, que iba abarrotado de gente alegre, y mezclados con una multitud de parisinos subieron por una larga escalinata hasta una iglesia que había en un alto. Desde arriba se veía todo París, y cuando los fuegos artificiales empezaron a explotar sobre el cielo azul oscuro todo el mundo se puso a dar gritos y vítores. Al acabar el espectáculo, alguien empezó a cantar la Marsellesa; otras voces se le unieron, y en seguida toda aquella multitud enorme estuvo cantando a coro en el aire caliente de la noche.
—¡Vamos, niños! —gritó monsieur Fernand, y Anna y Max también se unieron. A Anna le gustó mucho cómo sonaba, sobre todo una parte sorprendentemente lenta que había a la mitad, y le dio pena que terminase.
La multitud empezó a derramarse por la escalinata, y mamá dijo: «¡Y ahora, a la cama!».
—Pero mujer, no se les puede mandar ahora a la cama. ¡Es el catorce de julio! —exclamó monsieur Fernand. Mamá protestó señalando que era tarde, pero los Fernand no le hicieron caso y se echaron a reír.
—¡Es el catorce de julio! —dijeron, como si eso lo explicara todo—. ¡La noche acaba de empezar!
Mamá miró con expresión dubitante las caras emocionadas de los niños.
—¿Pero qué…? —empezó.
—Lo primero —dijo monsieur Fernand—, vamos a comer.
Anna tenía la impresión de haber cenado ya, porque habían tomado huevos duros antes de salir; pero se veía que no era ésa la clase de comida a que monsieur Fernand se refería. Les llevó a un restaurante grande y animado, donde se sentaron en una mesa del exterior, sobre la acera, y ordenó la cena.
—¡Caracoles para los niños, que no los han probado nunca! —dijo.
Max se quedó mirando su ración horrorizado y no fue capaz de tocarlos. Pero Anna, animada por Francine, probó uno y descubrió que sabía como una seta muy deliciosa. Francine y ella acabaron comiéndose los caracoles de Max además de los suyos. Al final de la comida, cuando estaban tomando bocaditos de crema, llegó un viejo con una banqueta y un acordeón. Se sentó y empezó a tocar, y en seguida algunas personas se levantaron de las mesas y se pusieron a bailar en la calle. Un marinero de aspecto simpático apareció al lado de mamá y la invitó a bailar. Mamá al principio se quedó sorprendida, pero aceptó, y Anna la estuvo siguiendo con la mirada mientras daba vueltas y vueltas, todavía con cara de asombro pero divertida. Luego monsieur Fernand bailó con Francine y Anna bailó con papá, y madame Fernand dijo que en ese momento no le apetecía bailar porque se dio cuenta de que a Max no le gustaría nada, y al rato monsieur Fernand dijo: «Vámonos a otro sitio».
Hacía ya más fresco, y Anna no se sentía nada cansada mientras deambulaban por las calles llenas de gente. Por todos lados había acordeones y bailes, y de vez en cuando ellos se detenían y se unían a los grupos. En algunos cafés daban vino gratis para celebrar la ocasión, y cuando les apetecía descansar los mayores se paraban a tomar una copa y los niños bebían cassis, que era zumo de grosellas negras. Vieron el río brillando a la luz de la luna, y la catedral de Nôtre Dame agazapada en el medio como un gran animal. Fueron caminando por la orilla y por debajo de los puentes, y también allí se tocaba el acordeón y se bailaba. Siguieron andando, andando, hasta que Anna perdió todo sentido del tiempo y se limitó a seguir a monsieur Fernand como sumida en un aturdimiento feliz.
De pronto Max dijo: «¿Qué es esa luz tan rara que hay en el cielo?».
Era el amanecer.
Habían llegado para entonces al mercado principal de París, y a su alrededor pasaban los carros cargados de frutas y verduras, traqueteando sobre el empedrado.
—¿Hay hambre? —preguntó monsieur Fernand.
Era absurdo, porque ya habían cenado dos veces, pero todos estaban muertos de hambre. Allí no había música de acordeón: no había más que gente preparándose para el trabajo del día, y en un pequeño café una mujer servía tazones de sopa de cebolla humeante. Sentados en bancos de madera junto a la gente del mercado, se tomaron un tazón grande cada uno, y rebañaron los restos con pan.
Cuando salieron era ya de día.
—Ahora sí pueden llevarse a los niños a la cama —dijo monsieur Fernand—. Ya han visto el catorce de julio.
Tras una despedida soñolienta volvieron a casa en el Metro, entre trasnochadores como ellos y gente que iba a trabajar, y cayeron en la cama como troncos.
—En Alemania no teníamos nunca catorce de julio —dijo Anna un momento antes de dormirse.
—Por supuesto que no —respondió Max—. ¡Tampoco tuvimos Revolución Francesa!
—Ya lo sé —dijo Anna ofendida, y añadió, justo en el instante en que el sueño la vencía—: ¡Pero ha estado muy bien!
Estaban ya muy cerca las vacaciones de verano. Estaban pensando en qué emplearlas cuando llegó una carta de herr Zwirn invitando a toda la familia al Gasthof Zwirn; y se estaban preguntando de dónde sacarían el dinero para el viaje cuando papá recibió el encargo de escribir tres artículos para un periódico francés. La cantidad que le pagaba ese periódico era tan superior a sus honorarios normales del Diario Parisino, que el problema quedó resuelto.
A todos les hacía mucha ilusión la perspectiva, y para colmo, el último día del curso, Max llevó a casa buenas notas. Mamá y papá casi no podían creer lo que veían sus ojos. Ni un solo «No se esfuerza» o «No pone interés», al contrario, había cosas como «inteligente» y «trabajador», y el comentario del director al pie de la hoja decía que Max había hecho notables progresos. Mamá se puso tan contenta que distraídamente dio una despedida muy cariñosa a Grete, que por fin regresaba a Austria. Todos se alegraban tanto de perderla de vista que se sintieron obligados a ser especialmente amables con ella, y mamá hasta le regaló un pañuelo para el cuello.
—No sé si en Austria se usan estas cosas —dijo Grete melancólicamente cuando lo vio, pero se lo llevó de todos modos. Y a continuación la familia emprendió viaje a Suiza.
En el Gasthof Zwirn no había cambiado nada. Herr y frau Zwirn seguían siendo tan simpáticos y cariñosos como siempre, y después del calor de París la brisa del lago resultaba maravillosamente fresca. Daba gusto volver a oír el conocido dialecto germano-suizo y entender todo lo que decía la gente en vez de sólo la mitad, y Franz y Vreneli estaban muy dispuestos a reanudar su amistad interrumpida con Anna y Max. En seguida Vreneli puso a Anna al tanto de todo lo relativo al niño pelirrojo, a quien por lo visto le había dado por mirar a Vreneli de cierta manera, una manera «como simpática» según ella, que ella no era capaz de describir pero que al parecer no le disgustaba. Franz se llevó a Max a pescar con la misma caña de siempre, y todos volvieron a jugar a los mismos juegos y a recorrer los mismos senderos de los bosques con los que tanto habían disfrutado el año anterior.
Todo era exactamente igual, y sin embargo había algo en esa misma ausencia de cambios que hacía que Anna y Max se sintieran un poco forasteros. ¿Cómo era posible que las vidas de los Zwirn hubieran seguido siendo tan semejantes, cuando las suyas se habían vuelto tan distintas?
—Daba la impresión de que algo tenía que haber cambiado —dijo Max, y Franz preguntó: «¿El qué?», pero el propio Max no lo sabía.
Un día Anna estaba paseando por el pueblo con Vreneli y Roesli cuando se encontraron a herr Graupe.
—¡Bienvenida otra vez a la hermosa Suiza! —exclamó herr Graupe mientras le estrechaba la mano con entusiasmo, y en seguida empezó a hacerle toda clase de preguntas acerca de los colegios franceses.
Estaba convencido de que no podía haber nada comparable a su escuela de pueblo, y Anna se sintió casi como excusándose al explicarle que todo lo de Francia le gustaba mucho.
—¿De veras? —preguntaba herr Graupe incrédulo, mientras ella le describía las clases, y sus almuerzos con Clothilde en la cocina del colegio, y a madame Socrate.
Y entonces le pasó una cosa extraña. Herr Graupe le estaba preguntando algo que ella no sabía sobre la edad en que se salía del colegio en Francia; pero, en lugar de decírselo en alemán, se encontró de pronto encogiéndose de hombros y diciendo «Je ne sais pas» con su mejor acento parisino. Tan pronto como lo hubo dicho, se quedó horrorizada. Sabía que herr Graupe pensaría que lo había hecho para lucirse, pero no era verdad. Ni siquiera entendía de dónde le podían haber salido las palabras. Era como si por dentro tuviera algo pensado secretamente en francés; y eso era absurdo. Si estando en París no había sido nunca capaz de pensar en francés, ¿por qué empezar ahora de repente?
—Veo que ya nos estamos afrancesando mucho —dijo herr Graupe con gesto de desaprobación cuando ambos se hubieron recuperado de la sorpresa que la respuesta de Anna les había producido—. Bueno…, no quiero entreteneros.
Y se alejó a paso ligero.
Tanto Vreneli como Roesli iban extrañamente calladas cuando las tres emprendieron el regreso.
—Supongo que ahora hablarás en francés como si nada —dijo por fin Vreneli.
—No —contestó Anna—. A Max se le da mucho mejor.
—Yo sé decir Oui. Eso significa «Sí», ¿verdad? —dijo Roesli—. ¿Hay montañas en Francia?
—Cerca de París, no —respondió Anna. Vreneli la había estado mirando pensativa. Al rato dijo:
—¿Sabes lo que te digo? Que estás diferente.
—¡Qué va! —dijo Anna indignada.
—Sí que lo estás —dijo Vreneli—. No sé qué te pasa, pero has cambiado.
—¡Qué tontería! —exclamó Anna—. ¡Yo no he cambiado en nada!
Pero sabía que Vreneli tenía razón, y de repente, a pesar de que sólo tenía once años, se sintió muy vieja y triste.
El resto de las vacaciones transcurrió felizmente. Los niños se bañaban y jugaban con los Zwirn, y aunque no fuera exactamente igual que antes seguía siendo muy agradable. «Al fin y al cabo, —dijo Max—, ¿qué más daba sentirse un poco extranjeros?». Cuando acabó el verano les dio pena marcharse, y la despedida de sus amigos fue muy larga y cariñosa. Pero ni Anna ni Max se habían figurado que el regreso a París les pareciera tanto como volver a casa.