Capítulo 15
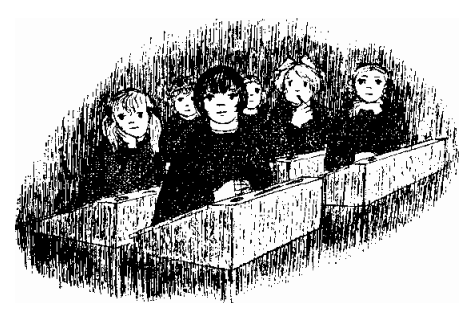 Al lunes siguiente, Anna se puso en marcha con mamá camino de la école communale. Anna llevaba su cartera, y una caja de cartón con emparedados para el almuerzo. Debajo del abrigo de invierno llevaba puesto un babi negro de tablas que mamá le había comprado por indicación de la directora del colegio. Iba muy orgullosa de aquel babi, y pensando que era una suerte que el abrigo fuera demasiado corto para taparlo del todo, porque así lo podía lucir.
Al lunes siguiente, Anna se puso en marcha con mamá camino de la école communale. Anna llevaba su cartera, y una caja de cartón con emparedados para el almuerzo. Debajo del abrigo de invierno llevaba puesto un babi negro de tablas que mamá le había comprado por indicación de la directora del colegio. Iba muy orgullosa de aquel babi, y pensando que era una suerte que el abrigo fuera demasiado corto para taparlo del todo, porque así lo podía lucir.
Fueron en el Metro, pero aunque la distancia era corta tuvieron que cambiar de tren dos veces.
«La próxima vez intentaremos venir andando, —dijo mamá—. Además, así gastaremos menos». El colegio estaba al lado de los Campos Elíseos, una ancha avenida muy bonita con tiendas y cafés llamativos, y fue una sorpresa encontrar la verja anticuada donde ponía École de Filles a la vuelta de toda aquella elegancia. El edificio era oscuro, y se veía que llevaba allí mucho tiempo. Cruzaron el patio vacío, y oyeron cantar en una de las aulas. Ya habían empezado las clases. Al subir junto a mamá las escaleras de piedra para presentarse a la directora, Anna se preguntó cómo resultaría todo aquello.
La directora era alta y enérgica. Estrechó la mano de Anna, y le explicó algo a mamá en francés, que mamá tradujo. Lamentaba que no hubiera nadie en el colegio que hablara alemán, pero esperaba que Anna aprendiese francés en seguida. Luego mamá dijo: «Vendré por ti a las cuatro», y Anna oyó su taconeo escaleras abajo mientras ella se quedaba en el despacho de la directora.
La directora le dirigió una sonrisa, y Anna se la devolvió. Pero era difícil estar sonriendo a alguien sin hablar, y tras unos instantes empezó a notarse la cara acartonada. También la directora debió sentir lo mismo, porque de pronto dejó de sonreír. Tamborileaba con los dedos sobre su mesa y parecía estar a la escucha de algo, pero no pasaba nada, y justamente cuando Anna empezaba a preguntarse si irían a pasarse así todo el día llamaron a la puerta.
La directora dijo «entrez!», y apareció una niña morena de aproximadamente la edad de Anna.
La directora exclamó algo, que Anna pensó que probablemente querría decir «¡por fin!», y a continuación soltó una parrafada larga e iracunda. Luego se volvió a Anna y le dijo que la otra niña se llamaba Colette, y después algo que podía significar, o quizá no, que Colette iba a encargarse de ella.
Luego dijo algo más y Colette se dirigió a la puerta. Anna, sin saber si debía seguirla o no, se quedó donde estaba.
—Allez! Allez! —exclamó la directora, haciéndole gestos con las manos como si estuviera espantando a una mosca, y Colette cogió a Anna de la mano y la sacó de la habitación.
Tan pronto como la puerta se cerró tras ellas, Colette se volvió a hacerle una mueca y dijo:
«Ouf!». A Anna le alegró ver que también a ella le resultaba un poco pesada la directora. Esperaba que no todas las profesoras fueran como ella. Luego siguió a Colette por un pasillo y a través de varias puertas. Al pasar junto a una de las aulas oyó murmullo de voces hablando en francés. Otras estaban en silencio: sería que los niños estaban escribiendo o haciendo cuentas. Llegaron a un ropero y Colette le enseñó dónde podía colgar el abrigo, dio muestras de admiración ante su cartera alemana y señaló que el babi negro de Anna era exactamente igual que el suyo, todo en francés muy rápido completado con señas. Anna no entendió ninguna de las palabras, pero se imaginó lo que Colette quería decir.
Luego Colette la hizo pasar por otra puerta y Anna se encontró en un aula grande llena de pupitres. Había por lo menos cuarenta niñas, pensó. Todas llevaban babis negros, y esto, combinado con la leve penumbra del aula, daba a toda la escena un aspecto como de duelo.
Las niñas habían estado recitando algo al unísono, pero al entrar Anna con Colette todas se callaron y se la quedaron mirando. Anna también las miró, pero estaba empezando a sentirse muy pequeña, y de pronto la asaltó una violenta duda de que aquel colegio le fuera a gustar. Con la cartera y la caja de los emparedados bien agarradas, intentó poner cara de indiferencia.
Entonces sintió una mano sobre su hombro. Un ligero olor a perfume con sólo una pizca de ajo la envolvió, y delante de sí vio un rostro arrugado y muy amigable, rodeado de cabellos negros rizados.
—Bonjour, Anna —dijo el rostro muy despacio y claramente, para que Anna lo entendiera—. Yo soy tu profesora. Me llamo madame Socrate.
—Bonjour, madame —dijo Anna en voz baja.
—¡Muy bien! —exclamó madame Socrate. Señaló con una mano hacia las filas de pupitres, y añadió, con la misma lentitud y claridad que antes—: Estas niñas están en tu misma clase —y algo de «amigas».
Anna apartó los ojos de madame Socrate y se arriesgó a lanzar una rápida mirada de reojo. Las niñas ya no la miraban fijamente, sino que la sonreían, y se sintió mucho mejor. Entonces Colette la llevó a un pupitre al lado del suyo, madame Socrate dijo algo y las niñas —todas menos Anna— se pusieron otra vez a recitar al unísono.
Sentada en su sitio, Anna escuchó el sonido que zumbaba a su alrededor. Se preguntó qué estarían recitando. Era extraño tener una clase en el colegio sin saber siquiera de qué trataba. Al escuchar detectó algunos números en medio del zumbido. ¿Sería una tabla de multiplicar? No, porque había muy pocos números. Echó una ojeada al libro que Colette tenía sobre el pupitre. En la cubierta había un dibujo de un rey con una corona. Entonces cayó en la cuenta, justo en el momento en que madame Socrate daba una palmada para poner fin al recitado. ¡Era historia! ¡Los números eran fechas, y había sido una lección de historia! Sin saber por qué, ese descubrimiento la puso muy contenta.
Ahora las niñas estaban sacando cuadernos de sus pupitres, y a Anna se le dio uno sin estrenar.
La clase siguiente era de dictado. Anna reconoció la palabra porque una o dos veces mademoiselle Martel les había dictado algunas palabras sencillas a ella y a Max. Pero esto era muy distinto. Había frases largas, y Anna no tenía ni idea de lo que quería decir ninguna de ellas. No sabía dónde acababa una frase y empezaba otra, ni siquiera dónde acababa una palabra y empezaba otra. Parecía inútil embarcarse en ello, pero aún parecería peor si se estaba sin escribir nada. De modo que hizo lo que pudo por traducir los sonidos incomprensibles en letras ordenadas en grupos que parecieran verosímiles. Cuando llevaba cubierta casi una hoja por este extraño procedimiento, el dictado acabó, se recogieron los cuadernos, sonó un timbre y fue la hora del recreo.
Anna se puso el abrigo y siguió a Colette al patio, un espacio rectangular pavimentado y rodeado de verjas que ya se estaba llenando de niñas. Hacía un día frío, y las niñas corrían y brincaban para entrar en calor. En cuanto que Anna apareció con Colette, muchas se apiñaron alrededor de ellas y Colette las fue presentando: Claudine, Marcelle, Micheline, Françoise, Madeleine… Era imposible aprenderse todos los nombres, pero todas sonreían y le tendían la mano a Anna, y ella se sintió muy agradecida por su cordialidad.
Luego jugaron a un juego de cantar. Con los brazos entrelazados, cantaban y se inclinaban hacia adelante, hacia atrás y de lado al compás de la canción. Al principio parecía un juego muy suave, pero luego se iba haciendo cada vez más deprisa, hasta que por fin se armaron tal lío que se cayeron todas en montón, riendo y sin aliento. La primera vez Anna se quedó fuera mirando, pero a la segunda Colette la cogió de la mano y la llevó al extremo de la fila. Anna pasó su brazo por el de Françoise —o tal vez fuera Micheline— y se esforzó en seguir los pasos. Cuando se equivocaba, todo el mundo se reía, pero con simpatía. Cuando lo hacía bien, les encantaba. Cada vez estaba más acalorada y excitada, y de resultas de sus equivocaciones el juego acabó en un barullo todavía mayor que el de antes. A Colette le dio tanta risa que tuvo que sentarse, y Anna también se reía. De repente pensó en la cantidad de tiempo que hacía que no jugaba con otros niños. Era estupendo estar otra vez en un colegio. Cuando acabó el recreo hasta había llegado a cantar la letra de la canción, aunque no tenía ni idea de lo que quería decir.
Cuando volvieron al aula, madame Socrate había cubierto de cuentas toda la pizarra, y Anna se animó: por lo menos para eso no tenía que saber francés. Estuvo haciendo cuentas hasta que sonó el timbre, indicando el final de las clases de la mañana.
El almuerzo se tomaba en una cocinita caliente, bajo la supervisión de una señora muy grandota llamada Clothilde. Casi todas las niñas vivían lo bastante cerca como para ir a comer a sus casas, y aparte de un niñito de unos tres años que parecía ser hijo de Clothilde sólo se quedaba otra niña, mucho más pequeña que Anna.
Anna se comió sus emparedados, pero la otra niña llevaba carne, verduras y un postre de leche, todo lo cual lo calentó Clothilde alegremente en la cocina. Parecía una comida mucho más apetecible que la suya, y lo mismo pensó Clothilde, que hizo una mueca al ver los emparedados como si fueran veneno, diciendo: «¡No bueno! ¡No bueno!», y dio a entender a Anna, con muchos gestos hacia la cocina, que la próxima vez debía llevar una comida de verdad.
—Oui —dijo Anna, y hasta se atrevió a añadir un «demain», que quería decir «mañana», y Clothilde asintió con su cara redonda y sonrió satisfecha.
Cuando estaban llegando al final de aquel intercambio de ideas, que les había llevado cierto tiempo, se abrió la puerta y entró madame Socrate.
—Ah, estás hablando en francés —dijo con su voz pausada y clara—. Eso está bien.
El niñito de Clothilde corrió hacia ella.
—¡Yo sé hablar en francés! —gritó.
—Sí, pero tú no sabes hablar en alemán —dijo madame Socrate, y le rascó la barriguita, con gran regocijo por parte de él.
Luego la profesora indicó a Anna que la siguiera. Volvieron al aula, y madame Socrate se sentó con ella en un pupitre. Extendió ante las dos las tareas de la mañana, y le señaló las cuentas.
—¡Muy bien! —dijo. Anna las tenía casi todas bien. Luego señaló el dictado. «Muy mal», dijo, pero al decirlo puso una cara tan divertida que a Anna no le importó. Anna miró el cuaderno. Su dictado había desaparecido bajo un mar de tinta roja. Casi todas las palabras estaban mal. Madame Socrate había tenido que reescribirlo todo. Al pie de la página había escrito en rojo: «142 faltas», y madame Socrate señaló el número con gesto de asombro y estupor, como si fuera un récord: y probablemente debía serlo. Luego sonrió, le dio a Anna unas palmaditas en la espalda y le mandó que copiara la versión corregida. Anna lo hizo con mucha atención, y, aunque seguía entendiendo muy poco de lo que había escrito, resultaba agradable tener algo en el cuaderno que no estuviera todo tachado.
Por la tarde había dibujo, y Anna dibujó un gato que fue muy admirado. Se lo regaló a Colette por ser tan amable con ella, y Colette le explicó con su acostumbrada mezcla de francés rápido y gestos, que lo colgaría en la pared de su cuarto.
Cuando mamá pasó a recogerla a las cuatro, Anna estaba muy animada.
—¿Cómo te ha ido en el colegio? —preguntó mamá, y Anna dijo: «Estupendamente».
Hasta llegar a casa no se dio cuenta de lo cansada que estaba, pero aquella tarde, por primera vez en varias semanas, ella y Max no se pelearon. Fue agotador tener que volver al colegio al día siguiente y al otro, pero al tercero era jueves: los jueves no hay colegio en Francia, y ella y Max tuvieron todo el día libre.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Max.
—Podemos ir con el dinero de la semana a Prisunic —dijo Anna. Prisunic era un almacén que mamá y ella habían descubierto en una de sus expediciones de compras. Allí todo era muy barato; en realidad, no había nada que costase más de diez francos. Había juguetes, cosas para la casa, objetos de papelería y hasta algunas cosas de vestir. Anna y Max pasaron una hora feliz averiguando las distintas cosas que podían comprar con lo que llevaban, desde una pastilla de jabón hasta un calcetín, y por fin salieron con dos trompos. Por la tarde estuvieron jugando con ellos en una placita que había cerca de casa, hasta que anocheció.
—¿Te gusta tu colegio? —preguntó Max de sopetón cuando volvían.
—Sí —dijo Anna—. Todo el mundo es muy simpático, y no les molesta si no entiendo lo que dicen. ¿Por qué lo preguntas? ¿Es que a ti no te gusta el tuyo?
—Sí que me gusta —dijo Max—. También a mí me tratan bien, y hasta estoy empezando a entender el francés.
Siguieron caminando un poco en silencio, y luego Max estalló de pronto:
—¡Pero hay una cosa que me da muchísima rabia!
—¿Cuál? —preguntó Anna.
—Pues… ¿a ti no? —contestó Max—. Quiero decir… el ser tan diferente de todo el mundo.
—No —dijo Anna. Entonces miró a Max. Llevaba unos pantalones cortos que se le habían quedado pequeños, y les habían doblado el borde para arriba para dejarlos todavía más cortos. Por dentro del cuello de la chaqueta llevaba un pañuelo puesto para que se le viera bien, y además se había cambiado de peinado.
—Pareces exactamente un chico francés —dijo Anna.
La cara de Max se iluminó un momento. Luego dijo:
—Pero no sé hablar como si lo fuera.
—¡Cómo ibas a saber, en tan poco tiempo! —dijo Anna—. Supongo que antes o después los dos hablaremos francés correctamente.
Max siguió dando zancadas muy serio. Por fin dijo:
—¡Pues por lo que a mí respecta, te aseguro que va a ser más bien antes que después!
Lo dijo con tal energía, que hasta Anna, que le conocía bien, se sorprendió al ver la cara de decisión que había puesto.
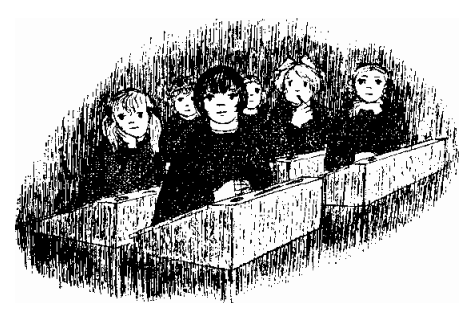 Al lunes siguiente, Anna se puso en marcha con mamá camino de la école communale. Anna llevaba su cartera, y una caja de cartón con emparedados para el almuerzo. Debajo del abrigo de invierno llevaba puesto un babi negro de tablas que mamá le había comprado por indicación de la directora del colegio. Iba muy orgullosa de aquel babi, y pensando que era una suerte que el abrigo fuera demasiado corto para taparlo del todo, porque así lo podía lucir.
Al lunes siguiente, Anna se puso en marcha con mamá camino de la école communale. Anna llevaba su cartera, y una caja de cartón con emparedados para el almuerzo. Debajo del abrigo de invierno llevaba puesto un babi negro de tablas que mamá le había comprado por indicación de la directora del colegio. Iba muy orgullosa de aquel babi, y pensando que era una suerte que el abrigo fuera demasiado corto para taparlo del todo, porque así lo podía lucir.