Capítulo 14
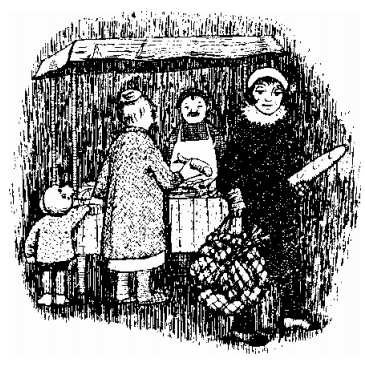 Anna no empezó a ir al colegio tan pronto como había esperado. Mamá había arreglado que Max entrara en un lycée para chicos a primeros de enero (en Francia se llamaba lycée al instituto de enseñanza media), pero había muy pocos lycées para niñas en París y todos estaban llenos, con largas listas de espera.
Anna no empezó a ir al colegio tan pronto como había esperado. Mamá había arreglado que Max entrara en un lycée para chicos a primeros de enero (en Francia se llamaba lycée al instituto de enseñanza media), pero había muy pocos lycées para niñas en París y todos estaban llenos, con largas listas de espera.
—No podemos pagar un colegio privado —dijo mamá—, y no creo que fuera buena idea mandarte a una école communale.
—¿Por qué no? —preguntó Anna.
—Porque son para niños que tienen que dejar de ir al colegio muy pronto, y no creo que la enseñanza sea tan buena como en los otros sitios —explicó mamá—. Por ejemplo, no te enseñarían latín.
—Yo no necesito aprender latín —dijo Anna—. Ya tendré bastante con aprender francés. ¡Lo que quiero es ir al colegio!
Pero mamá dijo: «No hay prisa. Dame un poco de tiempo para buscar».
Así que Max fue al colegio y Anna se quedó en casa. El colegio de Max estaba casi al otro extremo de París; tenía que coger el Metro por la mañana muy temprano y no volvía a casa hasta después de las cinco. Mamá lo había elegido, a pesar de lo lejos que estaba, porque allí los chicos jugaban al fútbol dos veces por semana. En casi ningún colegio francés había tiempo para jugar, sólo para estudiar.
El primer día, la casa parecía triste y vacía sin Max. Por la mañana Anna fue a la compra con mamá. Hacía un tiempo luminoso y frío, y Anna había crecido tanto en el último año que entre el borde de sus medias de punto y el bajo del abrigo de invierno quedaba un buen espacio. Mamá miró sus piernas con piel de gallina y suspiró.
—No sé qué vamos a hacer con tu ropa —dijo.
—Voy bien —dijo Anna—. Llevo el jersey que me hiciste.
Debido a la curiosa manera de tejer de mamá, el jersey había salido tan grande, grueso y apretado que no había frío que pudiese atravesarlo, y resultaba ser una prenda muy útil. El hecho de que por debajo sólo asomaran unos centímetros de falda no importaba demasiado.
—Bueno, si estás segura de que no vas a pasar frío iremos al mercado —dijo mamá—. Allí está todo más barato.
El mercado resultó estar bastante lejos, y Anna llevó la bolsa de red de mamá mientras andaban por diversas callejuelas tortuosas, hasta que por fin salieron a una calle ancha muy concurrida, con tiendas y puestos a los lados. En los puestos se vendía de todo, desde verdura hasta lencería, y mamá se empeñó en inspeccionarlos todos antes de comprar nada, para así estar segura de sacar el mayor partido posible a su dinero.
Lo mismo los dueños de las tiendas que los de los puestos voceaban sus mercancías y las enseñaban en alto para que se vieran, y a veces a Anna y mamá les costaba trabajo avanzar, porque les ponían delante cebollas y zanahorias muy frotadas y relucientes para que las admirasen. Había tiendas especializadas en sólo unos cuantos productos. En una no vendían más que queso, y debía haber por lo menos treinta clases diferentes de quesos, todos envueltos cuidadosamente en muselina y expuestos sobre una mesa de caballete.
De repente, cuando mamá se disponía a comprar una lombarda, Anna oyó que una extraña voz francesa se dirigía a ellas. Era una señora con abrigo verde que llevaba una bolsa llena hasta arriba de sus compras y estaba sonriendo a Anna con una expresión muy amigable en sus ojos castaños. Mamá, todavía pensando en la lombarda, tardó un poco en reconocerla. Luego exclamó: «Madame Fernand!» con agrado, y las tres se dieron la mano.
Madame Fernand no hablaba alemán, pero mamá y ella hablaron entre sí en francés. Anna se dio cuenta de que, aunque la voz de mamá no resultaba todavía muy francesa, hablaba con mayor fluidez que cuando llegaron a París. Luego madame Fernand preguntó a Anna si ella hablaba francés, pronunciando las palabras muy despacio y claramente para que Anna la entendiera.
—Un poco —respondió Anna, y madame Fernand aplaudió y exclamó: «¡Muy bien!», y le dijo que tenía un acento francés perfecto.
Mamá tenía todavía en la mano la lombarda que había estado a punto de comprar, y madame Fernand se la quitó amablemente y la volvió a poner en el puesto. Luego, volviendo una esquina, condujo a mamá a otro puesto que antes se les debía haber pasado, y que tenía lombardas mucho mejores por menos dinero. Animada por madame Fernand, mamá compró no sólo una lombarda sino muchas otras verduras y fruta, y antes de despedirse de ellas madame Fernand le regaló a Anna un plátano, «para que le diera fuerzas para la vuelta a casa», según tradujo mamá.
Tanto a mamá como a Anna les alegró mucho el encuentro. Mamá había conocido a madame Fernand y a su marido periodista la primera vez que fue a París con papá, y los dos le habían caído muy bien. Ahora madame Fernand le había pedido que la llamase por teléfono si necesitaba ayuda o consejo sobre cualquier cosa. Su marido iba a estar fuera unas semanas, pero tan pronto como regresara quería que mamá y papá fueron a cenar con ellos. A mamá pareció agradarle mucho el proyecto. «Son muy buena gente, —dijo—, y sería estupendo tener algunos amigos en París».
Acabaron de hacer la compra y la llevaron a casa. Anna dijo «Bonjour Madame» a la portera, con la esperanza de que advirtiese su perfecto acento francés, y en el ascensor fue parloteando alegremente con mamá. Pero al entrar en casa se acordó de que Max estaba en el colegio, y de pronto el día volvió a parecer triste. Ayudó a mamá a desempaquetar las cosas, pero después de eso no se le ocurrió nada más que hacer.
Grete estaba lavando en el cuarto de baño, y por un instante Anna consideró la posibilidad de ir a charlar con ella. Pero Grete había vuelto de sus vacaciones en Austria más gruñona que nunca. Todo lo de Francia le parecía detestable. El idioma era imposible, la gente era sucia, la comida era demasiado fuerte: con nada estaba a gusto. Además, durante su estancia en su casa, su madre había obtenido de ella varias promesas más. Aparte de dormir siempre lo debido, Grete había prometido a su madre tener cuidado con su espalda, lo cual quería decir fregar los suelos muy despacio y sin llegar a los rincones, y no forzar demasiado sus muñecas. También le había prometido comer bien siempre, descansar cuando estuviera cansada y no coger frío nunca.
A Grete le preocupaba mucho mantener todas aquellas promesas, que constantemente se veían amenazadas por las peticiones de mamá y del resto de la familia, y que salían a relucir en su conversación casi tan a menudo como sus quejas contra todo lo francés.
Anna no se sintió con fuerzas para aguantarla en aquel momento, y volviendo a la cocina preguntó a mamá: «¿Qué hago?».
—Podías leer un poco en francés —dijo mamá.
Mademoiselle Martel le había dejado un libro de historias para que lo leyera, y Anna se sentó en el comedor y estuvo batallando con él un buen rato. Pero el libro estaba escrito para niños mucho más pequeños, y era deprimente tener que estar afanándose tanto, sin soltar el diccionario, para al final descubrir que Pierre le había tirado un palo a su hermanita y que su madre le había llamado malo.
Fue un alivio cuando llegó la hora de comer. Anna ayudó a poner la mesa y a quitarla después.
Luego estuvo pintando, pero aun así el tiempo pasó terriblemente despacio, hasta que por fin, ya bien pasadas las cinco, sonó el timbre anunciando el regreso de Max. Anna salió corriendo a abrirle, pero se encontró con que mamá ya estaba en la puerta.
—Bueno, ¿cómo te ha ido? —exclamó mamá.
—Muy bien —dijo Max, pero venía pálido y con cara de cansancio.
—¿Es divertido? —preguntó Anna.
—¿Y yo qué sé? —dijo malhumorado—. No entiendo ni una palabra de lo que dicen.
Estuvo silencioso y taciturno durante el resto de la tarde. Sólo después de cenar le dijo de repente a mamá: «Tengo que tener una cartera francesa como Dios manda». Y le pegó una patada a la bolsa alemana que solía llevar sujeta a la espalda. «Si voy con esto parezco incluso diferente de todos los demás».
Anna sabía que las carteras eran caras, y dijo sin pensar: «¡Pero si tienes el cabás nuevo del año pasado!».
—¿Y a ti qué te importa? —gritó Max—. ¡Tú no sabes nada de estas cosas, aquí sentada todo el día!
—¡Yo no tengo la culpa de no ir al colegio! —gritó a su vez Anna—. Si no voy es porque mamá no encuentra uno para mí.
—¡Pues hasta que vayas, cállate! —exclamó Max, y después de eso no se volvieron a hablar, a pesar de que mamá, con gran sorpresa de Anna, le prometió a Max comprarle la cartera.
Qué pena, pensó Anna. Durante todo el día había estado esperando que Max volviese a casa, y ahora se habían peleado. Decidió que al día siguiente sería distinto, pero al final pasó lo mismo. Max volvió a casa tan cansado e irritable que al poco rato tuvieron otra pelea.
Para acabar de arreglar las cosas, el tiempo se puso lluvioso y Anna se resfrió y no podía salir. Empezó a sentirse encerrada en el piso día tras día, y cuando llegaba la tarde ella y Max estaban de tan mal humor que apenas eran capaces de hablar con tranquilidad. A Max le parecía injusto que él tuviera que apechar con tantas dificultades en el colegio mientras Anna se quedaba en casa, y Anna veía que Max estaba haciendo enormes avances en aquel mundo nuevo en el que tendrían que vivir y tenía miedo de no poder alcanzarle.
—¡Si yo pudiera ir al colegio…, a cualquiera! —le dijo Anna a mamá.
—No puedes ir a cualquiera —respondió mamá enfadada. Había mirado en varios colegios, pero ninguno de ellos servía. Hasta le había preguntado a madame Fernand. Fueron unos días muy deprimentes.
También papá estaba cansado. Había estado trabajando mucho y se le había contagiado el resfriado de Anna, y ahora volvía a tener pesadillas. Mamá dijo que ya las había tenido antes, pero en el Gasthof Zwirn los niños no se habían enterado. Siempre soñaba lo mismo: que intentaba salir de Alemania y los nazis le detenían en la frontera, y entonces se despertaba gritando.
Max tenía el sueño tan pesado que las pesadillas de papá no le despertaban, aunque papá dormía en el cuarto de al lado, pero Anna siempre le oía y le daba muchísima pena. Si papá se hubiese despertado de repente con un solo grito no habría sido tan desagradable; pero las pesadillas siempre le empezaban despacio, e iba exhalando gemidos y haciendo ruidos atemorizadores, como gruñidos, hasta que por fin explotaba en un chillido.
La primera vez, Anna pensó que papá estaba enfermo. Entró corriendo en su habitación y se quedó al lado de su cama sin poder hacer nada, llamando a mamá. Pero aun después de que mamá le explicara lo de las pesadillas y que papá le dijera que no se inquietase, ella se siguió angustiando igual.
Era horrible tener que estar en la cama oyendo a papá y sabiendo que le estaban ocurriendo cosas espantosas en sueños.
Una noche, después de irse a la cama, Anna deseó muy fuerte que papá dejara de tener pesadillas.
—Por favor, por favor —susurró, porque aunque no creía en Dios exactamente, siempre esperaba que hubiera alguien capaz de arreglar aquel tipo de cosas—. ¡Por favor, que tenga yo las pesadillas en lugar de papá!
Luego se quedó muy quieta, esperando dormirse, pero no pasó nada.
Max se arrebujó la cara en la almohada, suspiró dos veces e inmediatamente se durmió. Pero, cuando ya parecía que habían pasado horas, Anna seguía allí, mirando al techo oscuro y completamente despierta. Empezó a ponerse de muy mal humor. ¿Cómo iba a tener pesadillas si ni siquiera se dormía? Había intentado hacer cuentas mentalmente y pensar en toda clase de cosas aburridas, pero no había servido de nada. ¿Serviría de algo levantarse a beber agua? Pero se estaba tan bien en la cama que renunció a hacerlo.
Sin embargo, al final sí que se debía haber levantado, porque de repente se encontró en el recibidor. Ya no tenía sed, así que se le ocurrió bajar en el ascensor para ver qué aspecto tenía la calle en mitad de la noche. Para su sorpresa, se encontró a la portera dormida en una hamaca cruzada delante de la puerta de la calle, y tuvo que empujarla a un lado para salir.
Entonces la puerta se cerró tras ella —ojalá no se hubiera despertado la portera—, y estaba en la calle.
Había un gran silencio, y un curioso resplandor marrón sobre todas las cosas, que no había visto antes. Dos hombres pasaron a toda prisa, transportando un árbol de Navidad.
—Mejor vamos adentro —dijo uno de ellos—. ¡Ya viene!
—¿Qué es lo que viene? —preguntó Anna, pero los hombres doblaron la esquina y desaparecieron, y al mismo tiempo ella oyó como un golpeteo procedente de la dirección opuesta. El resplandor marrón se hizo más fuerte, y entonces una criatura enorme y larga asomó por el extremo de la calle. A pesar de ser tan enorme tenía un aire conocido, y de pronto Anna se dio cuenta de que era Pumpel, que había crecido hasta alcanzar proporciones gigantescas. El golpeteo lo producían sus patas, y miró a Anna con sus ojillos despectivos y se lamió los labios.
—¡No, no! —gritó Anna.
Trató de echar a correr, pero el aire se había vuelto como de plomo y no pudo moverse. Pumpel empezó a avanzar hacia ella.
Hubo un torbellino de ruedas y un policía pasó como una flecha montado en bicicleta, con la capa ondeando tras él.
—¡Cuéntale las patas! —gritó al pasar junto a Anna—. ¡Es tu única salvación!
¿Cómo iba a contar las patas de Pumpel? Era como un ciempiés: tenía patas por todas partes, que se movían en grandes oleadas a cada lado de su largo cuerpo.
—Una, dos, tres… —empezó Anna apresuradamente, pero era inútil: Pumpel seguía avanzando hacia ella, y ya veía sus horribles dientes afilados. Tendría que calcular a ojo.
—¡Noventa y siete! —gritó, pero Pumpel siguió acercándose, y en ese momento recordó que, como estaban en París, se suponía que tendría que contar en francés. ¿Cómo se decía noventa y siete en francés? El pánico la había dejado la mente en blanco.
—Quatre-vingt… —balbució, ya con Pumpel casi encima…— Quatre-vingt dix-sept! —gritó triunfante, y se encontró sentada tiesa en la cama.
Todo estaba en silencio, y al otro lado de la habitación oyó a Max respirando pacíficamente. Le latía con fuerza el corazón, y sentía el pecho tan oprimido que casi no se podía mover. Pero todo estaba bien. Estaba a salvo. Sólo había sido un sueño.
Al otro lado del patio alguien tenía todavía una luz encendida, que formaba un pálido rectángulo dorado sobre las cortinas. Sobre una silla Anna veía la vaga silueta de su ropa preparada para el día siguiente. Del cuarto de papá no llegaba ningún sonido. Se tumbó, reconfortada por la familiaridad de todo, hasta que se tranquilizó y le entró sueño. Y entonces, con una repentina sensación de triunfo, se acordó. ¡Había tenido una pesadilla! ¡Había tenido una pesadilla, y papá no! ¡A lo mejor su petición había tenido efecto! Se acurrucó feliz, y lo siguiente de que tuvo conciencia fue que era por la mañana y Max se estaba vistiendo.
—¿Tuviste malos sueños anoche? —preguntó a papá durante el desayuno.
—En absoluto —dijo papá—. Ya se me han debido pasar.
Anna no le dijo nunca nada a nadie, pero siempre pensó que había sido ella la que había curado a papá de sus pesadillas. Y, cosa curiosa, a partir de aquel día ni ella ni papá volvieron a tenerlas.
Unos cuantos días después, Anna y Max tuvieron una pelea peor de lo normal. Cuando Max había vuelto a casa por la tarde, se había encontrado con las cosas de dibujar de Anna repartidas por toda la mesa del comedor, y no tenía sitio para hacer los deberes.
—¡Quita de aquí todas estas porquerías! —gritó.
Y Anna gritó también:
—¡No son porquerías! ¡Sólo porque tú vas al colegio, ya te crees que eres el único importante de la casa!
Mamá estaba hablando por teléfono y les hizo señas por la puerta de que no gritasen.
—Pues sí que importo mucho más que tú —susurró Max furioso—. ¡Tú te pasas todo el día sentada sin hacer nada!
—¡No es verdad! —susurró Anna—. Dibujo y pongo la mesa…
—¡Dibujo y pongo la mesa! —Max le hizo burla de una manera particularmente odiosa—. ¡Lo único que eres es un parásito!
Aquello fue demasiado para Anna. No estaba segura de lo que era un parásito, pero tenía la vaga impresión de que era algo asqueroso que salía sobre los árboles. En el momento en que mamá colgaba, Anna se echó a llorar.
Mamá aclaró el asunto rápidamente, como de costumbre. Max no debía meterse con Anna —y de todos modos llamarla parásito era una majadería—, y Anna debía recoger sus cosas y hacer sitio para que Max hiciera los deberes. Luego añadió:
—En cualquier caso, si Max te ha llamado parásito sólo porque él va al colegio y tú no, eso se va a acabar en seguida.
Anna, que estaba guardando sus lápices de colores en el estuche, se quedó parada.
—¿Por qué? —preguntó.
—Estaba hablando con madame Fernand —dijo mamá—. Dice que la han informado de una pequeña école communale muy buena que no está demasiado lejos de aquí. Así que, con un poco de suerte, podrás empezar a ir la semana que viene.
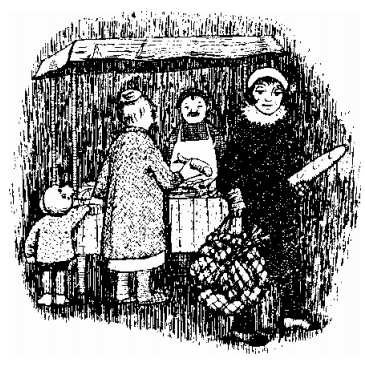 Anna no empezó a ir al colegio tan pronto como había esperado. Mamá había arreglado que Max entrara en un lycée para chicos a primeros de enero (en Francia se llamaba lycée al instituto de enseñanza media), pero había muy pocos lycées para niñas en París y todos estaban llenos, con largas listas de espera.
Anna no empezó a ir al colegio tan pronto como había esperado. Mamá había arreglado que Max entrara en un lycée para chicos a primeros de enero (en Francia se llamaba lycée al instituto de enseñanza media), pero había muy pocos lycées para niñas en París y todos estaban llenos, con largas listas de espera.