Capítulo 13
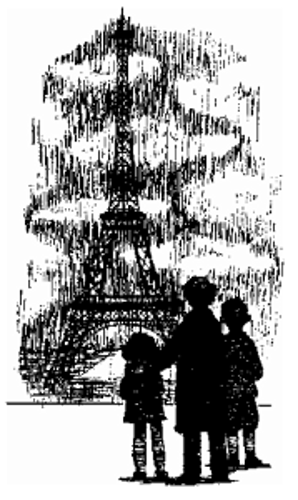 Cuando Anna se despertó por la mañana, ya era pleno día. Por un hueco de las cortinas amarillas veía un trozo de cielo ventoso sobre los tejados. Olía a guiso, y se oía un sonido metálico que al principio Anna no supo identificar, hasta que se dio cuenta de que era papá escribiendo en el cuarto de al lado, la cama de Max estaba vacía; debía haberse levantado sin hacer ruido mientras ella dormía todavía. Se levantó y salió al recibidor sin molestarse en vestirse. Mamá y Grete debían haber estado muy atareadas, porque ya no había nada del equipaje y por la puerta abierta vio que la cama de mamá estaba otra vez convertida en sofá. En eso apareció mamá, procedente del comedor.
Cuando Anna se despertó por la mañana, ya era pleno día. Por un hueco de las cortinas amarillas veía un trozo de cielo ventoso sobre los tejados. Olía a guiso, y se oía un sonido metálico que al principio Anna no supo identificar, hasta que se dio cuenta de que era papá escribiendo en el cuarto de al lado, la cama de Max estaba vacía; debía haberse levantado sin hacer ruido mientras ella dormía todavía. Se levantó y salió al recibidor sin molestarse en vestirse. Mamá y Grete debían haber estado muy atareadas, porque ya no había nada del equipaje y por la puerta abierta vio que la cama de mamá estaba otra vez convertida en sofá. En eso apareció mamá, procedente del comedor.
—Hola, cariño —dijo—. Ven a desayunar algo, aunque ya casi es la hora de comer.
Max estaba ya sentado a la mesa del comedor, bebiendo café con leche y arrancando pedazos de una barra de pan increíblemente larga y estrecha.
—Eso se llama una baguette —explicó mamá—, que quiere decir «palito».
Y eso era exactamente lo que parecía. Anna probó un poco y lo encontró delicioso. También el café estaba bueno. Sobre la mesa había un hule rojo que daba un aspecto muy bonito a las tazas y los platos, y la habitación estaba caliente a pesar del tempestuoso día de noviembre que hacía afuera.
—Aquí se está bien —dijo Anna—. En el Gasthof Zwirn no habríamos podido desayunar en pijama.
—Es un poco pequeño —dijo mamá—, pero nos las apañaremos.
Max se estiró y bostezó.
—Está bien tener casa propia —dijo.
Había otra cosa más que estaba muy bien, pensó Anna, pero al principio no pudo dar con lo que era. Veía a mamá echando café en la taza, y a Max inclinándose hacia atrás sobre la silla, como se le había dicho cien veces que no hiciera. A través de la delgada pared oía la máquina de escribir de papá.
Entonces cayó en la cuenta.
—A mí no me importa en realidad dónde estemos —dijo—, con tal de que estemos todos juntos.
Por la tarde papá se los llevó de paseo. Entraron en el Metro, que tenía un olor particular; papá dijo que era una mezcla de ajo y cigarrillos franceses, pero Anna lo encontró agradable. Vieron la torre Eiffel (pero no subieron porque costaba demasiado dinero), y el sitio donde estaba enterrado Napoleón, y al final el Arco del Triunfo, que estaba muy cerca de casa. Ya se hacía tarde, pero Max observó que se podía subir y era muy barato, probablemente porque no era tan alto como la torre Eiffel ni mucho menos, conque subieron.
Nadie más quería subir a lo alto del Arco del Triunfo en aquella tarde fría y oscura: el ascensor estaba vacío. Cuando Anna salió a la superficie, la recibió una ráfaga de viento helado y gotas de lluvia, y se preguntó si habría sido buena idea el ir allí. Entonces miró hacia abajo. Era como si estuviera en el centro de una enorme estrella resplandeciente. Sus rayos se extendían en todas direcciones, y cada uno era una avenida bordeada de luces. Mirando con mayor atención vio otras luces que eran coches y autobuses que circulaban por las avenidas, e inmediatamente debajo formaban un anillo luminoso que rodeaba el propio Arco del Triunfo. A lo lejos se veían vagas siluetas de cúpulas y torres de iglesia, y un puntito centelleante que era la punta de la torre Eiffel.
—¿Verdad que es bonito? —dijo papá—. ¿Verdad que es una ciudad hermosa?
Anna le miró. Había perdido un botón del abrigo y se le colaba dentro el viento, pero no parecía darse cuenta.
—Preciosa —dijo Anna.
Daba gusto volver al calorcito de casa, y esta vez Grete había ayudado a mamá a hacer la cena y en seguida estuvo preparada.
—¿Habéis aprendido ya algo de francés? —preguntó mamá.
—Por supuesto que no —dijo Grete antes de que ninguno pudiese responder—. Se tarda meses.
Pero resultó que Anna y Max habían cogido bastantes palabras, sólo de escuchar a papá y a otras personas. Sabían decir «oui», «non», «merci», «au revoir» y «bonsoir Madame», y Max estaba particularmente orgulloso de haberse aprendido «trois billets s’il vous plaît», que era lo que papá había dicho al sacar los billetes del metro.
—Bueno, pues en seguida sabréis mucho más —dijo mamá—. He dispuesto que venga una señora a daros clase de francés, y empezáis mañana por la tarde.
La señora se llamaba mademoiselle Martel.
A la mañana siguiente, Anna y Max trataron de reunir todo lo que les haría falta para la clase. Papá les prestó un diccionario antiguo de francés y mamá les buscó papel para escribir. Lo único que no tenía nadie eran lápices.
—Tendréis que ir a comprarlos —dijo mamá—. Hay una tienda en la esquina.
—¡Pero si no sabemos francés! —exclamó Anna.
—No pasa nada por eso —dijo mamá—. Llevaos el diccionario. Os daré un franco a cada uno y os quedáis con la vuelta.
—¿Cómo se dice lápiz en francés? —preguntó Max.
—Un crayon —dijo mamá. Su voz no resultaba tan francesa como la de papá, pero mamá sabía muchísimas palabras—. Hale, daos prisa.
Después del viaje en ascensor solos —y le tocó a Anna darle al botón—, Anna se sentía muy animada para acometer la empresa, y ni siquiera desfalleció al descubrir que la tienda era bastante elegante y vendía más material de oficina que artículos de papelería. Con el diccionario debajo del brazo, franqueó la puerta por delante de Max y dijo con voz muy sonora: «Bonsoir Madame!».
El dueño de la tienda puso cara de asombro, y Max le dio un codazo a Anna.
—No es una Madame…, es un Monsieur —susurró—. Y me parece que bonsoir significa «Buenas tardes».
—¡Ah! —dijo Anna.
Pero al dueño de la tienda no pareció importarle; sonrió y dijo algo en francés que ellos no entendieron. Le devolvieron la sonrisa.
Seguidamente, Anna dijo, esperanzada: «Un crayon», y Max añadió: «S’il vous plaît».
El hombre volvió a sonreír, rebuscó en una caja de cartón detrás del mostrador y sacó un bonito lápiz rojo que entregó a Anna.
A ella le sorprendió tanto el éxito que se le olvidó decir «Merci», y se quedó parada con el lápiz en la mano. ¡Era muy fácil!
Entonces Max dijo: «Un crayon», porque él necesitaba otro.
—Oui, oui —dijo el hombre, sonriendo y asintiendo con la cabeza y señalando al lápiz que Anna tenía en la mano. Estaba de acuerdo con Max en que aquello era un lápiz.
—Non! —dijo Max—. Un crayon! —y buscó una manera de explicarlo—. Un crayon —repitió, señalándose a sí mismo—, un crayon!
A Anna se le escapó la risa, porque parecía como si Max se estuviera presentando.
—¡Aah! —dijo el hombre. Sacó otro lápiz de la caja y se lo dio a Max, con una leve inclinación de cabeza.
—Merci —dijo Max, muy aliviado. Le dio al hombre los dos francos y esperó que él le diera la vuelta. Pasado cierto tiempo, pareció que no iba a haber vuelta ninguna. Anna se sintió muy defraudada; habría estado bien tener un poco de dinero.
—Vamos a preguntarle si tiene otros lápices —susurró—. Podrían ser más baratos.
—¡No sabemos decirlo! —dijo Max.
—Bueno, pero podemos intentarlo —dijo Anna, que a veces era muy testaruda—. Mira a ver cómo se dice «otro» en francés.
Max buscó en el diccionario mientras el hombre le contemplaba con curiosidad. Por fin lo encontró: «Es autre», dijo.
Anna sonrió feliz y alargó su lápiz al vendedor: «Un autre crayon?».
—Oui, oui —dijo el hombre tras un momento de vacilación; y le dio otro lápiz de la misma caja, con lo cual Anna se encontró con dos.
—Non —dijo Anna, devolviéndole uno de los lápices. La sonrisa del vendedor se estaba empezando a congelar—. Un autre crayon… —puso un gesto e hizo una forma con los dedos como para sugerir algo infinitamente pequeño e insignificante.
El hombre la miró sin pestañear, por ver si iba a decir algo más. Luego se encogió de hombros y dijo algo incomprensible.
—¡Venga, vámonos! —dijo Max, colorado de vergüenza.
—¡No! —dijo Anna—. ¡Dame el diccionario! —Volvió las páginas febrilmente. Por fin lo encontró.
Barato: bon-marché.
—Un bon-marché crayon! —gritó triunfalmente, con gran sobresalto de dos señoras que estaban examinando una máquina de escribir—. Un bon-marché crayon, s’il vous plaît. El hombre parecía muy cansado. Buscó otra caja de cartón y sacó de ella un lápiz azul más fino.
Se lo dio a Anna, que asintió con la cabeza y le devolvió el rojo. Entonces él le dio veinte céntimos de vuelta. Luego miró a Max con expresión interrogante.
—Oui! —dijo Anna muy excitada—. Un autre bon-marché crayon! —y se repitió el mismo procedimiento con el lápiz de Max.
—Merci —dijo Max.
El hombre se limitó a asentir con la cabeza. Parecía estar exhausto.
—Tenemos veinte céntimos cada uno —dijo Anna—. ¡Fíjate lo que podremos comprar con eso!
—No creo que mucho —dijo Max.
—De todos modos, es mejor que nada —dijo Anna. Quería mostrarle su agradecimiento al vendedor, de modo que al salir de la tienda le sonrió otra vez y dijo: «Bonsoir Madame!».
Por la tarde llegó mademoiselle Martel, una francesa de moño caído y canoso, vestida con un pulcro traje gris. Había sido maestra y sabía un poco de alemán, cosa que hasta entonces no parecía haberle interesado mucho a nadie. Pero ahora París estaba de pronto atestado de refugiados que habían huido de Hitler, todos ellos deseosos de saber francés, y ella no paraba de dar clases. Tal vez, pensó Anna, fuera ésa la razón de la perpetua expresión de sorpresa que había siempre en su rostro un poco ajado.
Era muy buena profesora. Desde el primer momento les hablaba casi todo el tiempo en francés, recurriendo al lenguaje por señas y a la mímica cuando no entendían.
Le nez, decía, apuntando a su nariz bien empolvada, «la main», apuntando a su mano, y «les doigts», meneando los dedos. Luego les escribía las palabras y ellos practicaban deletreándolas y pronunciándolas hasta que las aprendían. De cuando en cuando se producían errores de interpretación, como una vez que dijo «les cheveux» apuntando a su cabello. Max creyó que cheveux quería decir «moño», y estalló de risa vergonzosa cuando ella le pidió que señalara su propio cheveux.
Los días que no iba a darles clase hacían deberes. Al principio sólo tenían que aprender palabras nuevas, pero al cabo de muy poco tiempo mademoiselle Martel exigió que escribieran historias breves en francés.
¿Cómo iban a hacerlo?, preguntó Anna. No sabían lo suficiente.
Mademoiselle Martel golpeó el diccionario con un dedo. «Le dictionnaire», dijo firmemente.
Aquello resultó ser una lucha terrible. Tenían que buscar prácticamente todas las palabras, y Anna tardó casi una mañana entera en escribir media hoja. Luego, cuando se lo enseñó a mademoiselle Martel en la clase siguiente, casi todo estaba mal.
—No te preocupes, saldrá —dijo mademoiselle Martel, haciendo una de sus infrecuentes incursiones en el alemán. Y «no te preocupes, saldrá» fue lo que Max le dijo burlonamente a Anna al día siguiente, cuando pasada más de una hora aún estaba luchando por poner por escrito cierto aburrido incidente entre un perro y un gato.
—¿Y tú qué? Tú tampoco has hecho lo tuyo todavía —dijo Anna enfadada.
—Sí que lo he hecho —dijo Max—. Una hoja y un poco más.
—No me lo creo.
—¡Compruébalo!
Era verdad. Había escrito más de una hoja, y todo parecía francés.
—¿Qué dice? —preguntó Anna desconfiadamente.
Max se puso a traducir con gesto grandilocuente.
—Una vez un niño celebraba su cumpleaños. Fue mucha gente. Hubo una gran fiesta. Comieron pescado, carne, mantequilla, pan, huevos, azúcar, fresas, langosta, helado, tomates, harina…
—¡Cómo iban a comer harina! —protestó Anna.
—¿Tú qué sabes lo que comían? —dijo Max—. Además, no estoy seguro de que esa palabra quiera decir harina. Lo miré todo según lo iba haciendo, pero se me ha olvidado.
—¿Todo esto es una lista de lo que comieron? —preguntó Anna, apuntando a la hoja sembrada de comas.
—Sí —contestó Max.
—¿Y esto último qué es? —Había sólo una frase al final que no tenía comas.
—Eso es lo mejor —dijo Max muy ufano—. Me parece que quiere decir: «y luego todos reventaron».
Mademoiselle Martel leyó la redacción de Max sin pestañear, y dijo que se veía que había ampliado su vocabulario. Pero no pareció igual de satisfecha cuando, como deberes para el día siguiente, Max hizo una redacción casi idéntica a la primera. Ésta empezaba: «Una vez hubo una boda», y la comida que comían los invitados era diferente, pero la historia acababa con todo el mundo reventando como antes. Mademoiselle Martel frunció el entrecejo y tamborileó con los dedos sobre el diccionario. Luego le dijo a Max muy firmemente que la próxima vez tenía que escribir algo distinto.
A la mañana siguiente los niños estaban sentados a la mesa del comedor, con los libros repartidos, como siempre, por encima del hule rojo. Anna estaba batallando con la historia de un hombre que tenía un caballo y un gato. El hombre quería al gato y el gato quería al caballo y el caballo quería al hombre, pero no quería al gato… Era un tostón estar haciendo aquello, cuando en alemán se podrían haber escrito tantas cosas interesantes.
Max no estaba escribiendo nada; no hacía más que mirar al vacío. Cuando entró Grete y les dijo que quitaran las cosas porque tenía que poner la mesa, su hoja de papel estaba todavía en blanco.
—¡Pero si no son más que las doce! —protestó Anna.
—Luego no tendré tiempo de hacerlo —dijo Grete, malhumorada como de costumbre.
—Bueno, pero es que no podemos trabajar en ningún otro sitio…, no hay más mesa que ésta —dijo Max, y consiguieron convencerla, no sin dificultad, de que les dejara estar un rato más.
—¿Qué vas a hacer? —preguntó Anna—. Esta tarde pensábamos salir.
Max pareció llegar a una decisión.
—Pásame el diccionario —dijo.
Mientras pasaba las hojas ágilmente (los dos iban ya teniendo mucha práctica en eso), Anna le oyó murmurar «funeral» para sí.
Cuando mademoiselle Martel fue a darles la clase siguiente, leyó la redacción de Max en silencio. Max había hecho todo lo posible por introducir alguna variedad en su tema básico. Los asistentes al funeral de su historia, sin duda arrastrados por el dolor, comían papel, pimienta, pingüinos, pistachos y peras además de otros alimentos menos exóticos, y, tras su remate habitual de cómo todos habían reventado al final, Max había añadido las palabras: «Así que hubo muchos más funerales».
Mademoiselle Martel guardó silencio durante unos instantes. Luego dirigió a Max una mirada dura y prolongada y dijo: «Jovencito, esto tiene que cambiar».
Cuando al final de la clase entró mamá, como hacía a menudo, para preguntar cómo iban los niños, mademoiselle Martel pronunció un pequeño discurso. Dijo que ya llevaba tres semanas dándoles clase, y que habían hecho grandes progresos; pero había llegado el momento en que aprenderían más estando con otros niños y oyendo hablar sólo en francés a su alrededor.
Mamá asintió. Se veía que había estado pensando lo mismo.
—Ya estamos casi en Navidad —dijo—. Podría usted darles un par de clases más de aquí a las vacaciones, y después que empiecen a ir al colegio.
Hasta Max trabajó con ahínco durante el tiempo que quedaba. La perspectiva de ir a un colegio en donde no se hablara otra cosa que francés era un tanto pavorosa.
En seguida se les echó encima la Navidad. Grete se fue unos cuantos días antes, a pasar las vacaciones en su casa de Austria, y, como mamá tenía mucho que hacer en la cocina, la casa se puso un poco polvorienta. Pero se estaba tan bien sin la presencia gruñona de Grete que a nadie le importó.
Anna esperaba con ilusión la Navidad, y al mismo tiempo le daba miedo. La esperaba con ilusión porque la Navidad siempre hacía ilusión, pero también tenía un miedo horrible de que la hiciera acordarse de Berlín y de cómo solía ser antes, cómo había sido el año anterior.
—¿Tú crees que tendremos árbol? —le preguntó a Max. En Berlín siempre habían tenido un árbol grande en el recibidor, y uno de los encantos de la Navidad estaba precisamente en reconocer las bolas de cristal de muchos colores, los pájaros con colas de pluma y las trompetas que se podían tocar de verdad, cuando cada año reaparecían para decorarlo.
—No me parece a mí que los franceses sean muy aficionados a los árboles de Navidad —dijo Max.
Pero mamá consiguió uno de todos modos. Cuando el día de Nochebuena papá llamó a los niños a la hora de la merienda para dar comienzo a las celebraciones y ellos entraron corriendo en el comedor, fue lo primero que Anna vio. Era sólo un arbolito, como de medio metro de alto, y en lugar de adornos de cristal mamá le había colgado espumillón y lo había cubierto de velitas. Pero estaba tan bonito, todo reluciente de verde y plata sobre el hule rojo de la mesa, que Anna supo desde ese momento que la Navidad estaría muy bien.
Los regalos eran modestos en comparación con los de años anteriores, pero, quizá porque a todos les hacían mucha falta, les gustaron lo mismo. Para Anna hubo una caja de pinturas nueva, y para Max una pluma estilográfica. Omamá había mandado dinero, y mamá le había comprado a Anna zapatos nuevos con su parte. Anna se los había tenido que probar en la tienda, de modo que no era sorpresa, pero mamá los había escondido inmediatamente para que llegaran a Navidad sin estrenar. Eran de piel gruesa marrón con hebillas doradas, y Anna se encontraba muy elegante con ellos.
Recibió también un sacapuntas con estuchito y unos calcetines rojos tejidos a mano de parte de frau Zwirn, y cuando ya creía haber visto todos sus regalos encontró uno más, un paquetito muy pequeño enviado por el tío Julius.
Anna lo abrió cuidadosamente y soltó una exclamación de deleite.
—¡Qué bonito! —exclamó—. ¿Qué es?
Rodeada de papel de seda había una cadenita de plata, de la que pendían figuritas de animales. Había un león, un caballo, un gato, un pájaro, un elefante y, naturalmente, un mono.
—Es una pulsera de colgantes —dijo mamá, poniéndosela alrededor de la muñeca—. ¡Qué detalle de Julius!
—Viene también una carta —dijo Max, alargándosela. Anna la leyó en voz alta.
«Querida Anna, —decía—, espero que este regalito sirva para recordarte nuestras muchas visitas al zoo de Berlín. No es igual de divertido ir sin vosotros. Te ruego que des recuerdos míos a tu querida tía Alicia, que espero esté bien. Dile que me acuerdo mucho de ella, y de su buen consejo, que quizá debería haber seguido. Con mi cariño para todos vosotros, tío Julius».
—¿Qué quiere decir? —preguntó Anna—. Nosotros no tenemos ninguna tía Alicia. —Papá cogió la carta.
—Creo que se refiere a mí —dijo—. Me llama tía Alicia porque es frecuente que los nazis abran las cartas, y él podría verse en apuros si supieran que me escribe.
—¿Qué consejo le diste? —preguntó Max.
—Que saliera de Alemania —dijo papá, y añadió para sí: «Pobre Julius».
—¡Le escribiré dándole las gracias —exclamó Anna—, y le pintaré un cuadro con la caja de pinturas nueva!
—Sí —dijo papá—, y dile que muchos recuerdos de parte de tía Alicia.
De pronto mamá lanzó un grito que ya les era a todos muy familiar.
—¡Mi pollo! —exclamó, y corrió a la cocina. Pero no se había quemado, y pronto tuvieron ante sí una verdadera cena de Nochebuena, toda guisada por mamá. Además del pollo había patatas asadas y zanahorias, y pastel de manzana con nata para después. Mamá se estaba haciendo muy buena cocinera. Incluso había hecho galletas de jengibre, porque sin ellas la Navidad no sería Navidad para un alemán. Les pasaba algo raro, se habían esponjado en vez de quedar duras y crujientes, pero estaban muy ricas de todas maneras.
Al final de la comida papá sirvió vino a todos y brindaron.
—¡Por nuestra nueva vida en Francia! —dijo, y todos repitieron: «Por nuestra nueva vida en Francia».
Mamá no llegó a probar el vino porque decía que no le sabía más que a tinta, pero a Anna le gustó y se bebió todo un vaso. Sentía la cabeza cargada cuando por fin se fue a la cama, y tuvo que cerrar los ojos para que la lámpara amarilla y el armario dejaran de dar vueltas y vueltas.
Había sido una bonita Nochebuena, pensó. Y pronto iría al colegio y sabría de verdad cómo era vivir en Francia.
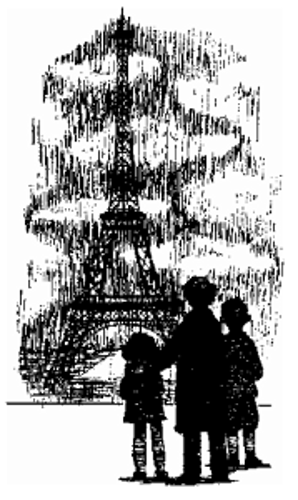 Cuando Anna se despertó por la mañana, ya era pleno día. Por un hueco de las cortinas amarillas veía un trozo de cielo ventoso sobre los tejados. Olía a guiso, y se oía un sonido metálico que al principio Anna no supo identificar, hasta que se dio cuenta de que era papá escribiendo en el cuarto de al lado, la cama de Max estaba vacía; debía haberse levantado sin hacer ruido mientras ella dormía todavía. Se levantó y salió al recibidor sin molestarse en vestirse. Mamá y Grete debían haber estado muy atareadas, porque ya no había nada del equipaje y por la puerta abierta vio que la cama de mamá estaba otra vez convertida en sofá. En eso apareció mamá, procedente del comedor.
Cuando Anna se despertó por la mañana, ya era pleno día. Por un hueco de las cortinas amarillas veía un trozo de cielo ventoso sobre los tejados. Olía a guiso, y se oía un sonido metálico que al principio Anna no supo identificar, hasta que se dio cuenta de que era papá escribiendo en el cuarto de al lado, la cama de Max estaba vacía; debía haberse levantado sin hacer ruido mientras ella dormía todavía. Se levantó y salió al recibidor sin molestarse en vestirse. Mamá y Grete debían haber estado muy atareadas, porque ya no había nada del equipaje y por la puerta abierta vio que la cama de mamá estaba otra vez convertida en sofá. En eso apareció mamá, procedente del comedor.