Capítulo 12
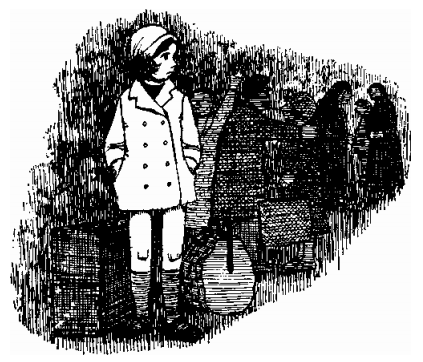 Frau Zwirn hizo las maletas de los niños. Se despidieron de sus amigos y de sus profesores, y pronto estuvo todo dispuesto para su partida de Suiza, camino de una vida nueva en Francia. Pero no era nada parecido a cuando se marcharon de Berlín, porque al Gasthof Zwirn podrían volver y ver a todo el mundo siempre que quisieran, y herr Zwirn les había invitado ya para el verano siguiente.
Frau Zwirn hizo las maletas de los niños. Se despidieron de sus amigos y de sus profesores, y pronto estuvo todo dispuesto para su partida de Suiza, camino de una vida nueva en Francia. Pero no era nada parecido a cuando se marcharon de Berlín, porque al Gasthof Zwirn podrían volver y ver a todo el mundo siempre que quisieran, y herr Zwirn les había invitado ya para el verano siguiente.
Iban a vivir en un piso amueblado, que mamá estaba preparando a toda prisa. Max quiso saber cómo era el piso. Papá lo pensó un momento. Saliendo al balcón, dijo por fin, se veían la torre Eiffel y el Arco del Triunfo al mismo tiempo, dos monumentos famosos de París. Aparte de eso, papá no parecía acordarse de mucho más. Era una pena, pensaron los niños, que a veces fuera tan despistado para las cosas prácticas. Pero aquello de que el piso tuviera un balcón sonaba muy elegante.
El viaje a París duró un día entero, y estuvieron a punto de no llegar. Hasta Basilea no hubo problemas, pero allí tuvieron que cambiar de tren, porque Basilea está en la frontera entre Suiza, Francia y Alemania. Debido a algún retraso que había habido en la línea llegaron muy tarde, y sólo les quedaban unos minutos para coger el tren de París.
—Tendremos que darnos mucha prisa —dijo papá según entraba el tren en la estación.
Afortunadamente, había un mozo allí mismo. Agarró en seguida el equipaje y lo arrojó sobre la carretilla.
—¡Al tren de París, deprisa! —gritó papá, y el mozo se puso a galopar, con todos los demás corriendo detrás de él. A Anna le costó trabajo no perderle de vista, por todas las vueltas y revueltas que iba dando entre las multitudes de gente, y Max y papá estaban ya ayudándole a subir el equipaje al otro tren cuando ella les alcanzó. Anna se detuvo un instante para recuperar el aliento. El tren debía estar a punto de salir, porque por todas las ventanillas había gente asomada, diciendo adiós a los amigos que estaban en el anden. Justamente al lado de Anna, un chico joven pareció casi caerse al darle a su novia un apasionado abrazo de despedida.
—¡Ya está bien! —dijo la chica, y le dio un empujoncito para volver a meterlo en el tren. Al enderezarse él, la parte baja de la ventana quedó al descubierto. Allí había un cartel impreso, que decía STUTTGART.
—¡Papá! —chilló Anna—. ¡Este tren no es! ¡Éste va a Alemania!
—¡Dios santo! —exclamó papá—. ¡Saca el equipaje, rápido!
Entre él y Max volvieron a sacar las maletas tan aprisa como pudieron. En eso sonó el silbato del tren.
—¡No importa! —vociferó papá, y tiró de Max para afuera, aunque en el tren quedaba todavía una maleta.
—¡Esa maleta es nuestra! —gritó Max—. ¡Por favor, denos nuestra maleta! —Y, justo cuando el vagón empezaba a moverse, el chico de la novia tuvo la amabilidad de tirársela al andén. La maleta cayó a los pies de Anna, y los tres se quedaron allí parados, en mitad de un montón de equipaje, mirando cómo el tren salía de la estación echando humo.
—¡Le dije claramente que al tren de París! —dijo papá, volviéndose al mozo. Pero no había ni rastro de él: se había esfumado.
—Si nos hubiéramos subido a ese tren —dijo Anna—, ¿nos habríamos podido bajar antes de llegar a Alemania?
—Posiblemente —respondió papá—. Si hubiéramos sabido que no era el nuestro —y le puso un brazo alrededor de los hombros—. Menos mal que te has dado cuenta antes de que subiéramos.
Tardaron cierto tiempo en encontrar otro mozo, y papá convencido de que habían perdido el enlace con París, pero al final lo cogieron con tiempo de sobra: su hora de salida había sido retrasada de acuerdo con el retraso de la línea suiza. Era extraño que el primer mozo no hubiera estado enterado de eso.
Cuando ya estaban sentados en el compartimento, esperando que el tren francés se pusiera en marcha, Max dijo de pronto:
—¿Papá, tú crees que ese mozo nos llevó a propósito al tren que no era?
—No sé —dijo papá—. Pudo ser sencillamente un error.
—Yo no creo que fuera un error —dijo Max—. Yo creo que pretendía ganarse los mil marcos.
Pensaron en ello un instante, y en lo que habría pasado si hubieran vuelto a Alemania. Luego sonó el silbato y el tren se puso en marcha con un tirón brusco.
—Bueno —dijo papá—, pues si ese mozo pretendía realmente ganarse los mil marcos, ha hecho un mal negocio. ¡Ni siquiera tuve tiempo de darle una propina! —Sonrió y se acomodó en su asiento—. Y dentro de pocos minutos, gracias a Anna, estaremos, no en Alemania, sino en Francia. Y gracias a Max hasta tendremos todo el equipaje —alzó las manos fingiendo admiración—. ¡Puf! ¡Qué hijos tan listos tengo!
Llegaron a París ya de noche, y muy cansados. Anna ya había notado algo distinto en el tren al salir de Basilea; se oían más voces hablando deprisa en francés, de una manera cortante e incomprensible. También los olores que salían del coche restaurante eran distintos. Pero en el andén de París se quedó aturdida.
Por todas partes se veía rodeada de gente gritando, saludándose, hablando, riendo. Movían los labios rápidamente, acompañándose de toda clase de gestos. Se encogían de hombros, se abrazaban y agitaban las manos para subrayar lo que estaban diciendo, pero Anna no entendía una palabra. Por un instante, en medio de la poca luz y del ruido y el vapor que salía flotando de la máquina, se sintió totalmente perdida. Pero en seguida papá les hizo entrar en un taxi, y arremetieron por las calles llenas de gente.
Había luces por todas partes, y gente paseando por aceras anchas, bebiendo y comiendo en cafés con cristaleras, leyendo periódicos, mirando los escaparates. A Anna ya se le había olvidado que una ciudad grande era así. Le asombraba la altura de los edificios, y el ruido. Conforme el taxi iba abriéndose paso entre el tráfico, coches y autobuses desconocidos y anuncios eléctricos de colores salían de la oscuridad y desaparecían otra vez.
—¡Ahí está la torre Eiffel! —gritó Max, pero Anna volvió la cabeza demasiado tarde y no la vio.
Luego rodearon un enorme espacio abierto, con un arco iluminado con focos en el medio. Por todos lados había coches, casi todos tocando la bocina.
—Ése es el Arco del Triunfo —dijo papá—. Ya estamos llegando.
Se metieron por una avenida más tranquila y después por una callecita estrecha, y al fin el taxi se paró muy de repente, con un chirriar de frenos. Habían llegado.
Hacía frío. Anna y Max esperaron delante de una casa alta mientras papá pagaba al taxista.
Luego abrió la puerta de la casa y les hizo entrar en el portal, donde una señora estaba sentada, medio dormida, dentro de una especie de jaula con el frente de cristal. Nada más ver a papá, la señora se espabiló. Salió en seguida por lo que resultó ser una puerta de la jaula y le estrechó la mano, hablando en francés muy deprisa. Después, y sin dejar de hablar, les estrechó la mano a Max y Anna, que, incapaces de comprender, tuvieron que limitar su respuesta a una débil sonrisa.
—Esta señora es la portera —dijo papá—. Ella cuida de la casa.
El taxista entró con el equipaje y la portera le ayudó a meter parte de él por una puerta estrecha que luego sostuvo abierta para Anna y Max. Los niños casi no podían creer lo que veían sus ojos.
—¡Papá! —dijo Max—. ¡No nos habías dicho que había ascensor!
—¡Esto es elegantísimo! —dijo Anna. Eso le hizo reír a papá.
—Yo no diría tanto —dijo. Pero Anna y Max sí lo pensaban, a pesar de los horribles crujidos y gemidos del ascensor mientras subía lentamente hasta el último piso. Por fin se detuvo con un ruido seco y un estremecimiento, y antes incluso de que hubieran salido todos se abrió una puerta de par en par, y allí estaba mamá.
Anna y Max corrieron hacia ella, y todo fue confusión mientras ella les abrazaba y los dos intentaban contarle todo lo que había pasado desde la última vez que la habían visto. Papá entró con las maletas y besó a mamá, y luego la portera llevó el resto del equipaje, con lo que de pronto el minúsculo recibidor estaba lleno de maletas y nadie se podía revolver.
—Pasad al comedor —dijo mamá. El comedor no era mucho mayor, pero estaba puesta la mesa para cenar y tenía un aspecto alegre y acogedor.
—¿Dónde cuelgo el abrigo? —gritó papá desde el recibidor.
—Hay una percha detrás de la puerta —le respondió mamá, en mitad de una ruidosa descripción de Max de cómo casi se suben al tren que no era. Luego se oyó un estrépito como de alguien cayéndose sobre algo. Anna oyó la voz amable de papá diciendo «Buenas noches», y el leve olor a quemado que había notado desde que llegaron se intensificó de pronto.
Una pequeña figura de melancólico aspecto apareció en la puerta.
—Sus patatas fritas se han quemado todas. —Anunció con evidente satisfacción.
—¡Ay, Grete…! —exclamó mamá, y explicó—: Ésta es Grete, que es austriaca. Está en París para aprender francés, y me va a echar una mano en la casa cuando no esté estudiando.
Grete estrechó la mano tristemente a Anna y Max.
—¿Habla usted mucho francés? —preguntó Max.
—No —dijo Grete—. Es un idioma muy difícil. Hay personas que no llegan a aprenderlo nunca —luego se volvió a mamá—. Bueno, yo me voy a la cama.
—Pero Grete… —dijo mamá.
—Le he prometido a mi madre que bajo ninguna circunstancia dejaría de dormir lo que debo —dijo Grete—. He dejado la cocina apagada. Buenas noches a todos. —Y se fue.
—¡Hay que ver, esta chica no sirve para nada! —dijo mamá—. Da igual, estará bien que nuestra primera comida juntos en París la hagamos nosotros solos. Os voy a enseñar vuestra habitación, y luego os podéis ir instalando mientras yo frío otras patatas.
La habitación de los niños estaba pintada de un color amarillo bastante feo, y había colchas amarillas en las dos camas. En el rincón había un armario de madera. Había también cortinas amarillas, una lámpara amarilla y dos sillas: nada más. De todos modos no habría habido espacio para más muebles, porque, al igual que el comedor, la habitación era muy pequeña.
—¿Qué se ve por la ventana? —preguntó Max.
Anna miró. No era una calle, como había esperado que fuese, sino un patio interior con paredes y ventanas todo alrededor. Era como un pozo. Un sonido metálico muy abajo la hizo suponer que abajo del todo debía haber cubos de basura, pero desde aquella altura no se veía. Por arriba sólo había los perfiles irregulares de los tejados y el cielo, Era muy distinto del Gasthof Zwirn y de su casa de Berlín.
Sacaron los pijamas y los cepillos de dientes y decidieron cuál de las camas amarillas ocuparía cada uno, y luego salieron a explorar el resto del piso. Al lado de su habitación estaba la de papá.
Tenía una cama, un armario y una mesa con su máquina de escribir, y daba a la calle. Desde la habitación de papá una puerta interior daba acceso a lo que parecía ser un pequeño cuarto de estar, pero había algunas prendas de vestir de mamá por en medio.
—¿Será ésta la habitación de mamá? —preguntó Anna.
—No puede ser…, no hay cama —dijo Max. Solamente había un sofá, una mesita y dos sillones.
Max miró el sofá más de cerca.
—Es uno de esos especiales —dijo—. Mira —y levantó el asiento. En un hueco de debajo había sábanas, mantas y almohadas—. Mamá puede dormir aquí por la noche y luego convertir la habitación en cuarto de estar durante el día.
—¡Qué bien pensado! —dijo Anna—. Así se puede utilizar la habitación el doble.
Desde luego era importante aprovechar al máximo el espacio de aquel piso, por lo poco que había.
Hasta el balcón, que en boca de papá había parecido tan elegante, era poco más que un saliente rodeado de una barandilla de hierro forjado. Aparte del comedor que ya habían visto, sólo quedaba el cuartito diminuto donde dormía Grete, un cuarto de baño todavía más diminuto y una cocinita cuadrada donde encontraron a mamá y papá.
Mamá, acalorada y nerviosa, estaba batiendo algo en un cacharro hondo. Papá estaba apoyado contra la ventana. Tenía cara de estar molesto y enfadado, y al entrar los niños le oyeron decir: «No me digas que todo esto es necesario».
La cocina estaba llena de humo.
—¡Claro que es necesario! —dijo mamá—. ¿Qué van a comer los niños si no?
—Queso y un vaso de vino —dijo papá, y los niños se echaron a reír mientras mamá exclamaba: «¡Oh, eres un desastre para las cosas prácticas!».
—No sabía que supieras cocinar —dijo Anna. Jamás había visto a mamá en la cocina.
—Estará a punto dentro de cinco minutos —dijo mamá, batiendo a todo batir—. ¡Ay, mis patatas…! —Se le iban a quemar otra vez, pero llegó justo a tiempo—. Estoy haciendo patatas fritas y huevos revueltos…, pensé que os gustaría.
—Estupendo —dijo Max.
—Ahora, dónde está el plato… y la sal… ¡ay! —gritó mamá—, ¡tengo que hacer otra sartén de patatas! —Miró implorante a papá—. Cariño, ¿me pasas el escurridor?
—¿Qué es el escurridor? —preguntó papá.
Cuando la cena llegó a la mesa había pasado casi una hora, y Anna estaba tan cansada que ya ni le importaba comer o no. Pero no quiso decirlo, en vista de lo mucho que mamá se había esforzado. Max y ella se comieron la cena rápidamente y muertos de sueño, y al momento se metieron de cabeza en la cama.
A través de las delgadas paredes del piso oían murmullo de voces y entrechocar de platos.
Mamá y papá debían estar quitando la mesa.
—Sabes, es curioso —dijo Anna justo antes de dormirse—. Recuerdo que cuando vivíamos en Berlín, Heimpi solía hacernos patatas fritas con huevos revueltos. Decía siempre que era rápido y fácil de hacer.
—Será que mamá necesita más práctica —dijo Max.
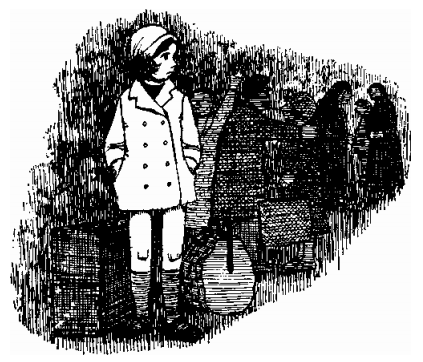 Frau Zwirn hizo las maletas de los niños. Se despidieron de sus amigos y de sus profesores, y pronto estuvo todo dispuesto para su partida de Suiza, camino de una vida nueva en Francia. Pero no era nada parecido a cuando se marcharon de Berlín, porque al Gasthof Zwirn podrían volver y ver a todo el mundo siempre que quisieran, y herr Zwirn les había invitado ya para el verano siguiente.
Frau Zwirn hizo las maletas de los niños. Se despidieron de sus amigos y de sus profesores, y pronto estuvo todo dispuesto para su partida de Suiza, camino de una vida nueva en Francia. Pero no era nada parecido a cuando se marcharon de Berlín, porque al Gasthof Zwirn podrían volver y ver a todo el mundo siempre que quisieran, y herr Zwirn les había invitado ya para el verano siguiente.