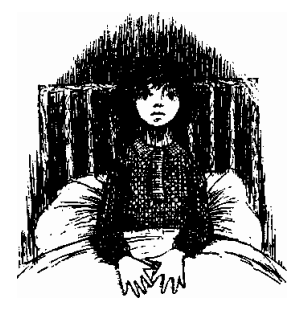 Como papá volvía de París un domingo, Anna y Max fueron a esperarle a Zurich con mamá. Era un día fresco y luminoso de primeros de octubre, y cuando volvían con él en el barco vieron nieve nueva en las montañas.
Como papá volvía de París un domingo, Anna y Max fueron a esperarle a Zurich con mamá. Era un día fresco y luminoso de primeros de octubre, y cuando volvían con él en el barco vieron nieve nueva en las montañas.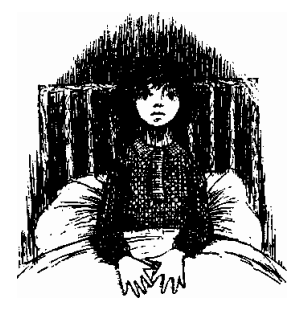 Como papá volvía de París un domingo, Anna y Max fueron a esperarle a Zurich con mamá. Era un día fresco y luminoso de primeros de octubre, y cuando volvían con él en el barco vieron nieve nueva en las montañas.
Como papá volvía de París un domingo, Anna y Max fueron a esperarle a Zurich con mamá. Era un día fresco y luminoso de primeros de octubre, y cuando volvían con él en el barco vieron nieve nueva en las montañas.
Papá venía muy contento de su estancia en París. Aunque se había alojado en un hotelito mugriento para ahorrar, había comido cosas deliciosas y bebido mucho vino bueno. Todas esas cosas eran baratas en Francia. El director del Diario Parisino había estado muy amable, y papá había hablado también con los directores de varios periódicos franceses. También éstos habían dicho que querían que escribiese para ellos.
—¿En francés? —preguntó Anna.
—Naturalmente —dijo papá. Había tenido una institutriz francesa cuando era pequeño, y hablaba el francés igual de bien que el alemán.
—Entonces, ¿nos vamos a ir todos a vivir a París? —preguntó Max.
—Antes tenemos que hablarlo mamá y yo —repuso papá. Pero estaba claro que eso era lo que pensaba que debían hacer.
—¡Qué bien! —dijo Anna.
—Todavía no hay nada decidido —dijo mamá—. Puede ser que también haya posibilidades en Londres.
—Pero Inglaterra es muy húmeda —dijo Anna. Mamá se enfadó.
—No digas tonterías —dijo—. Tú no sabes nada de eso.
Lo malo era que mamá no hablaba mucho francés. Mientras papá aprendía francés con su institutriz francesa, mamá había aprendido inglés con una institutriz inglesa. La institutriz inglesa era tan simpática que mamá siempre había deseado conocer su país de origen.
—Hablaremos sobre ello —dijo papá.
Después les estuvo contando sobre la gente que había visto: viejos conocidos de Berlín que habían sido escritores, actores o científicos famosos y que ahora tenían que luchar para ganarse la vida en Francia.
—Una mañana me encontré con aquel actor… ¿te acuerdas de Blumenthal? —dijo papá, y mamá supo en seguida a quién se refería—. Pues ha puesto una pastelería. Su mujer hace los pasteles y él está en el mostrador. Me lo encontré sirviendo pastel de manzana a un cliente especial —y papá sonrió—. La última vez que le había visto, era el invitado de honor en un banquete de la Opera de Berlín.
También había conocido a un periodista francés y su mujer, que le habían invitado varias veces a su casa.
—Son una gente encantadora —dijo papá—, y tienen una hija de la edad de Anna. Si nos vamos a vivir a París, seguro que te caen muy bien.
—Sí —dijo mamá, pero no parecía muy convencida.
Durante la semana siguiente y la otra, mamá y papá hablaron de París. Papá pensaba que allí podría trabajar, y que sería un sitio agradable para vivir. A mamá, que apenas lo conocía, le preocupaban toda clase de consideraciones prácticas, tales como la educación de los niños y la clase de vivienda que podrían encontrar, cosas en las que papá no había pensado mucho. Al final llegaron a la conclusión de que mamá debía volver a París con papá para ver la situación directamente. Al fin y al cabo, era una decisión muy importante la que iban a tomar.
—¿Y nosotros? —preguntó Max.
Él y Anna estaban sentados sobre la cama de la habitación de sus padres, a donde habían sido convocados para la discusión. Mamá ocupaba la única silla, y papá, con aire de duende elegante, estaba encaramado a una maleta puesta de pie. Se estaba un poco apretujado, pero había más intimidad que en el piso de abajo.
—Yo creo que ya sois mayorcitos para cuidar de vosotros mismos durante unas cuantas semanas —dijo mamá.
—¿Quieres decir que nos quedemos aquí solos? —preguntó Anna. Parecía increíble.
—¿Por qué no? —dijo mamá—. Frau Zwirn os echará un vistazo: se ocupará de que tengáis la ropa limpia y de que os acostéis a vuestra hora. Yo creo que el resto lo podéis hacer vosotros.
Y así quedó decidido. Anna y Max enviarían una postal a sus padres cada dos días, para que supieran que todo iba bien, y mamá y papá harían lo mismo. Mamá les encargó que se acordaran de lavarse el cuello y ponerse calcetines limpios. Papá tenía algo más serio que decirles.
—Acordaos de que cuando mamá y yo estemos en París vosotros seréis los únicos representantes de la familia en Suiza —dijo—. Es una gran responsabilidad.
—¿Por qué? —preguntó Anna—. ¿Qué tenemos que hacer?
Una vez, estando en el zoo de Berlín con el tío Julius, había visto un animalito con aspecto de ratón, y en su jaula había un cartel que decía que era el único representante de su especie en Alemania. Esperaba que no fuera nadie a mirarles a ella y a Max.
Pero no era nada de eso lo que había querido decir papá.
—Hay judíos dispersos por todo el mundo —explicó—, y los nazis están diciendo mentiras horribles sobre ellos. De modo que es muy importante que la gente como nosotros demuestre que eso no es verdad.
—¿Y cómo podemos demostrarlo? —preguntó Max.
—Siendo mejores que los demás —dijo papá—. Por ejemplo, los nazis dicen que los judíos no son honrados. De manera que no basta con que seamos igual de honrados que los demás, tenemos que serlo más.
(Anna en seguida se acordó, arrepentida, de la última vez que había comprado un lápiz en Berlín. El hombre de la papelería le había cobrado de menos, pero ella no había señalado el error. ¿Y si los nazis se hubieran enterado?).
—Tenemos que ser más trabajadores que los demás —continuó papá— para demostrar que no somos holgazanes, más generosos para demostrar que no somos tacaños, más amables para demostrar que no somos groseros.
Max asintió con la cabeza.
—Puede parecer que es mucho pedir —añadió papá—, pero yo creo que merece la pena, porque los judíos son personas estupendas, y está muy bien ser judío. Y cuando mamá y yo volvamos, estoy seguro de que estaremos muy orgullosos de cómo nos habéis representado en Suiza.
Qué curioso, pensó Anna. Normalmente le daba muchísima rabia que le dijeran que tenía que ser mejor de lo normal, pero esta vez no le importaba. Hasta entonces no se había dado cuenta de que ser judío fuera tan importante. En secreto hizo el propósito de lavarse de verdad el cuello con jabón todos los días mientras mamá estuviese fuera, para que por lo menos los nazis no pudieran decir que los judíos llevaban el cuello sucio.
Sin embargo, cuando llegó el día de que mamá y papá se fueran a París no se sintió nada importante, más bien se sintió pequeña y desamparada. Consiguió no llorar mientras veía cómo su tren salía de la estación del pueblo, pero cuando ella y Max volvieron caminando despacio hasta el hostal sintió claramente que era demasiado pequeña para que sus padres la dejaran en un país mientras se iban a otro.
—Vamos, hombrecito —dijo Max de repente— ¡anímate!
Y fue tan divertido que la llamaran «hombrecito», que era lo que la gente a veces llamaba a Max, que Anna se echó a reír.
Después de aquello mejoró el panorama. Frau Zwirn había preparado su comida favorita, y en cierto modo fue estupendo que Max y ella comieran en una mesa del comedor para ellos solos. Luego Vreneli pasó a recogerla para ir a la clase de la tarde, y acabada la escuela ella y Max jugaron con los tres niños Zwirn, como siempre. La hora de acostarse, que Anna había temido que fuese lo peor, resultó en realidad muy agradable, porque herr Zwirn fue a su habitación y les estuvo contando historias divertidas de algunas de las personas que iban al hostal. Al día siguiente, ella y Max pudieron escribir una postal muy alegre a mamá y papá, y a la mañana del segundo día llegó una para ellos desde París.
Después el tiempo transcurrió muy deprisa. Las postales eran una gran ayuda. Todos los días escribían a mamá y papá o recibían noticias de ellos, y así era como si no estuvieran tan lejos. El domingo, Anna y Max y los tres niños Zwirn fueron al bosque a recoger castañas dulces. Volvieron con grandes canastos llenos, y frau Zwirn las asó en el horno. Luego todos se las comieron para cenar en la cocina de los Zwirn, untadas de mucha mantequilla. Estaban deliciosas.
Al final de la segunda semana después de la marcha de mamá y papá, herr Graupe llevó a la clase de Anna de excursión a las montañas. Pasaron la noche allá arriba en una ladera, durmiendo sobre paja en una cabaña de troncos, y por la mañana herr Graupe les hizo levantarse antes de que amaneciera. Les llevó por un sendero estrecho que subía por la montaña, y de pronto Anna se dio cuenta de que el suelo que pisaba se había vuelto frío y húmedo. Era nieve.
—¡Mira, Vreneli! —exclamó, y, mientras la miraban, la nieve, que había sido vagamente gris en la oscuridad, se volvió de repente más clara y sonrosada. Ocurrió muy deprisa, y pronto una luz rosácea se extendió por toda la montaña.
Anna miró a Vreneli. Su jersey se había vuelto malva, su cara estaba colorada y hasta sus trenzas color ratón tenían un resplandor anaranjado. Los otros niños estaban igualmente transformados. Hasta la barba de herr Graupe se había vuelto color de rosa. Y detrás de ellos había una enorme extensión de nieve color rosa fuerte y cielo del mismo color, ligeramente más pálido. Poco a poco el rosa se fue desvaneciendo y la luz se hizo más intensa, el mundo rosáceo que se abría detrás de Vreneli y los demás se dividió en cielo azul y nieve blanca deslumbrante, y fue totalmente de día.
—Habéis visto el amanecer en las montañas azules: la vista más hermosa del mundo —dijo herr Graupe, como si hubiera sido él el causante de todo. Luego les hizo volver a bajar.
Fue una larga caminata, y Anna ya estaba cansada mucho antes de llegar abajo. Durante el viaje de vuelta en tren se adormiló, deseando que mamá y papá no estuvieran en París, para poderles contar su aventura. Pero quizá hubiera pronto noticias de su regreso. Mamá había prometido que sólo se quedarían tres semanas como máximo, y ya habían pasado un poco más de dos.
No volvieron al hostal hasta el anochecer. Max la estaba esperando para escribir la postal del día, y, a pesar de lo cansada que estaba, Anna consiguió meter en ella muchas cosas sobre su excursión. Después, y aunque no eran más que las siete, se fue a la cama.
Según subía al piso de arriba se encontró a Franz y Vreneli cuchicheando en el pasillo. Al verla se callaron.
—¿Qué estabais diciendo? —preguntó Anna. Había oído el nombre de su padre y algo sobre los nazis.
—Nada —dijo Vreneli.
—Sí que estabais hablando —dijo Anna—. Os he oído.
—Papá ha dicho que no te lo dijéramos —dijo Vreneli compungida.
—Para que no te disgustaras —dijo Franz—. Pero venía escrito en el periódico. Los nazis han puesto precio a la cabeza de tu papá.
—¿Precio? —preguntó Anna sin comprender.
—Sí —dijo Franz—. Mil marcos alemanes. Papá dice que eso demuestra lo importante que debe ser tu papá. Había una foto de él y todo.
¿Cómo se podían poner mil marcos a la cabeza de una persona? Qué tontería. Decidió preguntarle a Max cuando subiera a acostarse, pero se durmió mucho antes.
En mitad de la noche se despertó. Fue muy de repente, como si algo se le hubiera encendido dentro de la cabeza, e inmediatamente se encontró despierta del todo. Y, como si durante toda la noche no hubiera estado pensando en otra cosa, de pronto entendió con terrible claridad cómo se ponen mil marcos a la cabeza de alguien.
Vio mentalmente una habitación. Era una habitación de aspecto extraño, porque era en Francia, y el techo, en vez de ser continuo, era una masa de vigas entrecruzadas. En los huecos que quedaban entre las vigas había algo que se movía. Estaba oscuro, pero entonces la puerta se abría y se encendía la luz. Papá venía a acostarse. Dio unos cuantos pasos hacia el centro de la habitación —Anna quería gritarle: «¡No!»—, y entonces empezó un diluvio de monedas, que se derramaban desde el techo sobre la cabeza de papá. Él se puso a gritar, pero las monedas seguían cayendo hasta enterrarle por completo.
De modo que era aquello lo que herr Zwirn no había querido que supiese. Era aquello lo que los nazis iban a hacerle a papá. O tal vez, puesto que venía en el periódico, lo habían hecho ya. Anna se quedó inmóvil, horrorizada. Oía a Max, en la otra cama, respirar suavemente y con regularidad, ¿le despertaba? Pero a Max le sentaba muy mal que le despertasen por la noche; probablemente no haría más que enfadarse y decir que todo eran tonterías.
Y tal vez fueran sólo tonterías, pensó Anna, con un súbito alivio de su angustia. Tal vez por la mañana lo viera todo como uno de aquellos absurdos terrores nocturnos que la asustaban cuando era más pequeña: como aquellas veces que pensaba que la casa se había incendiado, o que se le había parado el corazón. Por la mañana habría la postal acostumbrada de mamá y papá, y todo estaría bien.
Sí, pero aquello no eran imaginaciones suyas: había salido en el periódico… Su pensamiento daba vueltas y vueltas. Tan pronto estaba haciendo complicados planes para levantarse, tomar un tren a París y avisar a papá, como pensando en lo ridículo que parecería si daba la casualidad de que frau Zwirn la encontrase. AI final debió quedarse dormida, porque de pronto era de día y Max estaba ya a medio vestir. Ella se quedó en la cama un momento, notándose muy cansada y dejando que todos sus pensamientos de la noche anterior volvieran deslizándose hasta ella. Después de todo, ahora por la mañana resultaban un tanto irreales.
—¿Max? —dijo tímidamente.
Max tenía un libro de texto abierto sobre la mesa y lo estaba mirando mientras se ponía los calcetines y los zapatos.
—Perdona —dijo Max—, pero hoy tengo examen de latín y no he repasado.
Y volvió a su libro, mascullando verbos y tiempos. De todos modos daba lo mismo, pensó Anna.
Estaba segura de que no pasaba nada.
Pero en el desayuno no hubo postal de mamá y papá.
—¿Por qué crees tú que no habrá llegado? —preguntó Anna a Max.
—Retraso del correo —dijo Max ininteligiblemente a través de un bocado de pan—. ¡Adiós! —Y salió corriendo para coger el tren.
—Seguro que llega esta tarde —dijo herr Zwirn.
Pero en la escuela Anna estuvo todo el tiempo preocupada, y se pasó el rato mordiendo el lápiz en lugar de escribir una descripción del amanecer en las montañas.
—¿Qué te pasa? —dijo herr Graupe, porque Anna solía escribir las mejores redacciones de la clase—. Era hermoso. ¡Una experiencia así debería haberte inspirado!
Y se alejó, personalmente ofendido por la falta de respuesta de Anna a «su» amanecer.
Aún no había postal cuando Anna volvió de la escuela, y no la hubo tampoco en el último correo de las siete. Era la primera vez que mamá y papá no habían escrito. Anna consiguió soportar la cena pensando fríamente en retrasos postales, pero una vez en la cama y con la luz apagada todos los terrores de la noche anterior volvieron a inundarla con tal fuerza que sintió como si casi la ahogaran.
Quiso recordar que era judía y no debía asustarse, porque si no los nazis dirían que todos los judíos eran cobardes, pero no le sirvió de nada. Seguía viendo la habitación del techo extraño y la horrible lluvia de monedas cayendo sobre la cabeza de papá. Aunque cerró los ojos y hundió la cara en la almohada, lo seguía viendo.
Debía haber hecho algún ruido en la cama, porque de repente Max preguntó: «¿Qué te pasa?».
—Nada —dijo Anna, pero al mismo tiempo que lo decía notó como una pequeña explosión que le subía del estómago hacia la garganta, y de pronto se encontró sollozando: «Papá… papá…», y Max estaba sentado en su cama y le daba palmaditas en un brazo.
—¡Pero mira que eres tonta! —dijo, cuando Anna le hubo explicado sus temores—. ¿Tú no sabes lo que quiere decir poner precio a la cabeza de alguien?
—No… ¿no es lo que yo pensaba? —dijo Anna.
—No —replicó Max—. No es ni parecido. Poner precio a la cabeza de una persona significa ofrecer una recompensa a quien capture a esa persona.
—¡Pues ya está! —gimió Anna—. ¡Los nazis quieren coger a papá!
—Bueno sí, en cierto modo —dijo Max—. Pero a herr Zwirn no le parece muy grave… al fin y al cabo, no es mucho lo que pueden hacer mientras papá no esté en Alemania.
—Entonces, ¿tú crees que no le habrá pasado nada?
—Claro que no le ha pasado nada. Por la mañana tendremos una postal.
—Pero ¿y si mandan a alguien a Francia a por él…, a un secuestrador o algo así?
—Entonces papá contaría con todos los efectivos de la policía francesa para protegerle —y Max adoptó un acento supuestamente francés—. «Mágchese, pog favog. No está permitido secuestgag a la gente en Francia. ¿Quiegue que le cogtemos la cabeza en la guillotina?».
Lo escenificaba tan bien que Anna no pudo por menos de reírse, y el propio Max se sorprendió de su éxito.
—Ahora duérmete —dijo, y Anna estaba tan cansada que en seguida lo hizo.
Por la mañana, en vez de postal recibieron una larga carta. Mamá y papá habían decidido que vivieran todos juntos en París, y papá iba a ir a recogerles.
—Papá —dijo Anna cuando se le pasó la primera emoción de verle sano y salvo—. Papá, me disgusté un poco cuando me enteré de lo del precio de tu cabeza.
—¡Yo también! —dijo papá—. Y no un poco, sino un mucho.
—¿De veras? —preguntó Anna, sorprendida. Siempre había creído que papá era muy valiente.
—¡Es que es un precio tan bajo! —explicó papá—. Con mil marcos no se va a ninguna parte en estos tiempos. Yo creo que valgo mucho más, ¿no te parece?
—Sí —dijo Anna, ya más tranquila.
—Ningún secuestrador que se precie aceptaría esa miseria —dijo papá, y sacudió la cabeza con tristeza—. ¡Estoy por escribir a Hitler para quejarme!