Capítulo 10
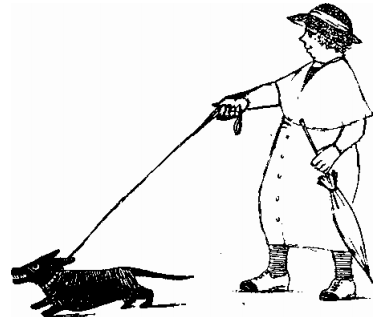 Justo antes de que acabaran las vacaciones de verano, papá se fue a París. Eran ya tantos los refugiados alemanes que vivían allí, que habían fundado un periódico propio. Se llamaba el Diario Parisino, y algunos de los artículos que papá había escrito en Zurich habían salido en él. Ahora el director quería que escribiera para el periódico con más regularidad. Papá pensaba que si aquello salía bien se podrían ir todos a vivir a París.
Justo antes de que acabaran las vacaciones de verano, papá se fue a París. Eran ya tantos los refugiados alemanes que vivían allí, que habían fundado un periódico propio. Se llamaba el Diario Parisino, y algunos de los artículos que papá había escrito en Zurich habían salido en él. Ahora el director quería que escribiera para el periódico con más regularidad. Papá pensaba que si aquello salía bien se podrían ir todos a vivir a París.
Al día siguiente de irse papá llegó Omamá. Era la abuela de los niños, y venía a visitarles desde el sur de Francia.
—Qué divertido —dijo Anna—: Omamá podría cruzarse con papá en el tren. ¡Podrían decirse adiós!
—Pero no lo harían —dijo Max—. No se llevan bien.
—¿Por qué no? —preguntó Anna. Era verdad, ahora que lo pensaba, que Omamá sólo iba a verlos cuando papá estaba fuera.
—Uno de esos asuntos de familia —dijo Max, con un tono de voz irritante que quería ser de persona mayor—. Ella no quería que mamá y papá se casaran.
—¡Pues ya no tiene remedio! —dijo Anna riendo.
Anna estaba afuera jugando con Vreneli cuando llegó Omamá, pero en seguida supo que había llegado por los ladridos histéricos que salían de una ventana abierta del hostal. Omamá no iba a ninguna parte sin Pumpel, su perro salchicha. Anna siguió la dirección de los ladridos y encontró a Omamá con mamá.
—¡Anna querida! —exclamó Omamá—. ¡Qué alegría me da verte!
Y apretó a Anna contra su pecho robusto. Pasados unos instantes, Anna pensó que ya estaba bien de abrazo y quiso escurrirse, pero Omamá la sujetaba con fuerza y la apretó un poquito más.
Anna recordó que Omamá siempre hacía eso.
—¡Cuánto tiempo sin veros! —exclamó Omamá—. ¡Ese horrible Hitler…!
Sus ojos, que eran azules como los de mamá pero mucho más claros, se llenaron de lágrimas, y sus barbillas, que eran dos, temblaron levemente. Costaba trabajo entender qué estaba diciendo exactamente, por el escándalo que armaba Pumpel. Sólo unas cuantas frases, como «arrancarnos de nuestros hogares» y «deshacer familias», sobresalían por encima de los ladridos frenéticos.
—¿Qué le pasa a Pumpel? —preguntó Anna.
—¡Ay Pumpel, pobrecito Pumpel! ¡Miradle! —exclamó Omamá.
Anna ya le había estado mirando. Pumpel se estaba comportando de una manera muy extraña.
Tenía el trasero marrón levantado en punta en el aire, y continuamente aplastaba la cabeza sobre sus patas delanteras como si estuviera haciendo una reverencia. Entre reverencia y reverencia dirigía una mirada implorante a algo que había encima del lavabo de Omamá. Como Pumpel era igual de rechoncho que Omamá, toda aquella operación le resultaba muy difícil.
—¿Qué quiere? —preguntó Anna.
—Está pidiendo —dijo Omamá—. ¡Qué gracioso! Está pidiendo esa bombilla. ¡Pero Pumpel, cariñito mío, si no te la puedo dar!
Anna miró. Sobre el lavabo había una bombilla redonda absolutamente vulgar, pintada de blanco. Parecía un tanto extravagante que alguien se encaprichara con ella, ni siquiera Pumpel.
—¿Por qué la quiere? —preguntó Anna.
—Por supuesto que él no se da cuenta de que es una bombilla —explicó Omamá pacientemente—. Cree que es una pelota de tenis y quiere que se la tire.
Pumpel, intuyendo que por fin estaban tomando en serio sus necesidades, volvió a sus reverencias y ladridos con redoblado vigor. Anna se echó a reír.
—Pobre Pumpel —dijo, y trató de acariciarle, pero él inmediatamente le tiró un bocado hacia la mano con sus dientes amarillos. Anna la retiró rápidamente.
—Podríamos desenroscar la bombilla —dijo mamá, pero estaba pegada al casquillo y no había manera de moverla.
—Quizá, si tuviéramos una pelota de tenis de verdad… —dijo Omamá, al tiempo que buscaba su monedero—. Anna, querida, ¿te importaría bajar? Creo que todavía están abiertas las tiendas.
—Las pelotas de tenis son muy caras —dijo Anna. Una vez había querido comprar una con su dinero de la semana, pero no había tenido ni para empezar.
—No importa —dijo Omamá—. No puedo dejarle así al pobre Pumpel…, se va a agotar.
Pero cuando Anna volvió Pumpel había perdido todo interés por el asunto. Estaba tendido en el suelo rugiendo, y cuando Anna le puso la pelota cautelosamente entre las patas él la recibió con una mirada de absoluta repugnancia y hundió en ella los dientes sin vacilar. La pelota expiró con un suspiro.
Pumpel se levantó, rascó el suelo dos veces con las patas traseras y se retiró debajo de la cama.
—Verdaderamente, es un perro horrible —dijo Anna más tarde a Max—. No sé cómo Omamá le aguanta.
—Ojalá tuviéramos nosotros el dinero de la pelota —dijo Max—. Así podríamos ir a la verbena.
Iba a haber una verbena en el pueblo, un acontecimiento anual que tenía muy emocionados a los niños de la localidad. Franz y Vreneli llevaban meses ahorrando. Pero, extrañamente, Anna y Max no se habían enterado hasta hacía poco, y como no tenían ahorros no veían manera de ir. Con los fondos de uno y otro combinados no les daría más que para una vuelta en los caballitos: y eso, dijo Anna, sería peor que no ir.
Por un momento se le había ocurrido pedirle dinero a mamá. Fue después de su primer día de vuelta a la escuela, en que nadie había hablado de otra cosa que de la verbena y de cuánto dinero se tendrían que gastar. Pero Max le había recordado que mamá estaba intentando hacer economías. Si se iban a vivir a París, necesitarían hasta el último céntimo para el traslado.
Entre tanto Pumpel, aunque nadie habría podido decir de él que fuera un perro simpático, hacía la vida mucho más interesante. Carecía del más mínimo sentido común. Hasta Omamá, que ya estaba acostumbrada a su modo de ser, estaba sorprendida. Cuando le subió a un barco, él se fue derecho a la borda y sólo a costa de grandes esfuerzos se pudo impedir que se arrojara al agua. La siguiente vez que Omamá quiso ir a Zurich intentó llevarle en el tren, pero él se negó a subir. Sin embargo, tan pronto como el tren salió de la estación, dejándoles a Omamá y a él en el andén, Pumpel rompió la correa y salió en persecución del tren, ladrando como un loco, por toda la vía hasta el pueblo siguiente.
Un niño lo trajo una hora más tarde, agotado, y tuvo que estar descansado el resto del día.
—¿Tú crees que le pasará algo en la vista? —preguntó Omamá.
—Tonterías, mamá —dijo mamá, que entre la posibilidad de irse a París y la falta de dinero creía tener preocupaciones más importantes—. ¡Además, aun en el caso de que le pasara algo no le podrías poner gafas!
Era una pena, porque Omamá, a pesar de sus tonterías con Pumpel, era en realidad muy cariñosa. Ella también era refugiada, pero su marido no era famoso como papá. Habían podido sacar todos sus bienes de Alemania, y ahora vivían cómodamente en el Mediterráneo. A diferencia de mamá, Omamá no tenía que hacer economías, y a menudo organizaba pequeños convites que mamá normalmente no habría podido pagar.
—¿Y no podríamos pedirle a Omamá un poco de dinero para la verbena? —preguntó Anna un día, después de que Omamá les llevara a todos relámpagos de chocolate de la confitería del pueblo.
Max la miró con horror.
—¡Anna! ¡No podemos hacer eso! —dijo secamente.
Anna ya sabía que no podían, pero era tan tentador… Faltaba sólo una semana para la verbena.
Unos cuanto días antes de que Omamá tuviera que volver al sur de Francia, Pumpel desapareció. Se había escapado de su habitación por la mañana temprano, y ella no le había dado importancia. A menudo se iba a dar una vuelta junto al lago, y solía volver muy deprisa por su propia voluntad. Pero cuando llegó la hora del desayuno todavía no había regresado, y Omamá empezó a preguntar si alguien le había visto.
—¿En qué lío se habrá metido esta vez? —dijo herr Zwirn. No tenía simpatía por Pumpel, que molestaba a sus otros clientes, mordisqueaba los muebles y por dos veces había querido morder a Trudi.
—A veces se comporta como un cachorrito —dijo Omamá tiernamente, a pesar de que Pumpel tenía nueve años.
—Más bien será que está en su segunda infancia —dijo herr Zwirn.
Los niños le buscaron sin mucho entusiasmo, pero ya casi era hora de ir al colegio y estaban seguros de que antes o después aparecería, probablemente acompañado de alguna víctima indignada a quien habría mordido o cuya propiedad habría destruido. Vreneli vino a recoger a Anna y las dos se dirigieron a la escuela, y a Anna se le olvidó en seguida lo del perro. Cuando regresaron a la hora de comer, Trudi las recibió con aire de gran importancia.
—Han encontrado al perro de tu abuela —dijo—. Se ha ahogado.
—¡Qué tontería! —dijo Vreneli—. Te lo estás inventando.
—No me lo estoy inventando —dijo Trudi muy ofendida—. Es verdad…, papá lo encontró en el lago. Y yo lo he visto y está completamente muerto. Una de las cosas por las que vi que estaba muerto es que no intentó morderme.
Mamá confirmó la historia de Trudi. Habían encontrado a Pumpel al pie de un muro bajo, a la orilla del lago. No hubo manera de saber cómo había llegado hasta allí, si se habría tirado desde arriba en un ataque de locura o habría confundido uno de los cantos rodados que había en el agua con una pelota de tenis. Herr Zwirn sugirió que podía haber sido un suicidio.
—Yo he oído de perros que lo hacen —dijo—, cuando ya no valen para sí mismos ni para nadie.
La pobre Omamá se llevó un disgusto horroroso. No bajó a almorzar, ni apareció, silenciosa y con los ojos enrojecidos, hasta el funeral de Pumpel por la tarde. Herr Zwirn cavó una pequeña fosa para él en una esquina del jardín. Omamá le había envuelto en un chal viejo, y todos los niños estuvieron presentes mientras ella le depositaba en su última morada. Luego, bajo la dirección de Omamá, cada uno de ellos le echó encima una paletada de tierra. Herr Zwirn echó ágilmente mucha más y luego la aplastó y le dio forma haciendo un montículo bajo.
—Ahora la decoración —dijo herr Zwirn, y Omamá, llorosa, puso encima una maceta grande con un crisantemo.
Trudi la contempló con aprobación.
—¡Ahora ya su perrito no se podrá salir! —dijo con evidente satisfacción.
Aquello fue demasiado para Omamá, y para gran asombro de los niños prorrumpió en llanto y herr Zwirn se la tuvo que llevar.
El resto del día fue bastante melancólico. En realidad, a nadie le importaba el pobre Pumpel excepto a Omamá, pero todos, en atención a ella, se sintieron obligados a no mostrarse demasiado alegres. Después de cenar, Max se marchó a hacer sus deberes mientras Anna y mamá se quedaban a hacer compañía a Omamá.
Apenas había dicho una palabra en todo el día, pero ahora de repente no podía parar de hablar.
Habló y habló sobre Pumpel y todas las cosas que solía hacer. ¿Con qué valor iba a volver al sur de Francia sin él? ¡Le había hecho tanta compañía en el tren! Tenía incluso su billete de vuelta, que obligó a inspeccionar a mamá y Anna. Todo ello era culpa de los nazis, exclamó. Si Pumpel no hubiera tenido que salir de Alemania, no se habría ahogado en el lago de Zurich. Aquel horrible Hitler…
Después mamá orientó poco a poco la conversación hacia la habitual lista de personas que se habían ido a vivir a distintos países o se habían quedado, y Anna se puso a leer, pero el libro no era demasiado interesante y continuamente se filtraban hasta ella trocitos de la conversación.
Uno había conseguido un trabajo de cine en Inglaterra. Otro que antes era rico estaba pasando ahora muchos apuros en América, y su mujer tenía que trabajar de asistenta. A un famoso catedrático le habían detenido y enviado a un campo de concentración. (¿Campo de concentración? Entonces Anna recordó que era una cárcel especial para la gente que estaba contra Hitler). Los nazis le habían encadenado a una perrera. Vaya tontería, pensó Anna, mientras Omamá, que parecía ver alguna relación entre aquello y la muerte de Pumpel, seguía hablando cada vez más excitada. La perrera estaba junto a la entrada del campo de concentración, y cada vez que alguien entraba o salía el catedrático famoso tenía que ladrar. Para comer le daban sobras en un platillo de perro y no le dejaban que las tocase con las manos.
Anna notó de pronto que se mareaba.
Por la noche el catedrático famoso tenía que dormir en la perrera. La cadena era muy corta, por lo que nunca se podía poner de pie. Al cabo de dos meses —¡dos meses…!, pensó Anna—, el catedrático famoso se había vuelto loco. Seguía encadenado a la perrera y teniendo que ladrar, pero ya no se daba cuenta de lo que hacía.
De repente fue como si un muro negro se hubiera alzado ante los ojos de Anna. No podía respirar. Agarró fuertemente el libro que tenía delante, haciendo que leía. Habría querido no haber oído lo que Omamá había dicho, quitárselo de encima, vomitar.
Mamá debió notar algo, porque hubo un súbito silencio y Anna sintió que mamá estaba mirándola. Fijó la vista intensamente en su libro y volvió la página adrede como si estuviera enfrascada en la lectura. No quería que mamá, y menos aún Omamá, le hablasen.
Tras un momento la conversación se reanudó. Esta vez mamá estaba hablando, en voz bastante alta, no de los campos de concentración sino del frío que había hecho últimamente.
—¿Te lo pasas bien con tu libro, querida? —dijo Omamá.
—Sí, gracias —replicó Anna, y consiguió que su voz sonara del todo normal. En cuanto pudo se levantó y se fue a la cama. Quería decirle a Max lo que había oído, pero no tuvo valor para hablar de ello. Era mejor no pensarlo siquiera.
En el futuro procuraría no pensar nunca en Alemania.
A la mañana siguiente Omamá hizo sus maletas. No tenía ánimos para permanecer allí los últimos días, ahora que ya no tenía a Pumpel. Pero una cosa buena salió de su visita. Justo antes de marcharse les dio a Anna y Max un sobre. Por fuera había escrito: «Regalo de Pumpel», y cuando lo abrieron vieron que contenía algo más de once francos suizos.
—Quiero que empleéis ese dinero en lo que más os guste —dijo Omamá.
—¿De qué es? —preguntó Max, emocionado ante tanta generosidad.
—Es el billete de vuelta de Pumpel al sur de Francia —dijo Omamá con lágrimas en los ojos—. Pedí que me lo reembolsaran.
Así que, al final, Anna y Max tuvieron dinero suficiente para ir a la verbena.
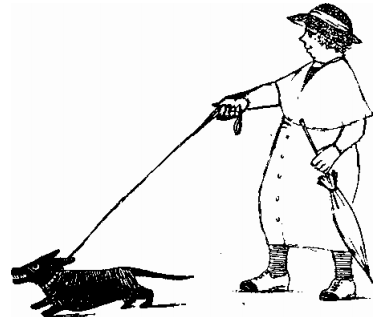 Justo antes de que acabaran las vacaciones de verano, papá se fue a París. Eran ya tantos los refugiados alemanes que vivían allí, que habían fundado un periódico propio. Se llamaba el Diario Parisino, y algunos de los artículos que papá había escrito en Zurich habían salido en él. Ahora el director quería que escribiera para el periódico con más regularidad. Papá pensaba que si aquello salía bien se podrían ir todos a vivir a París.
Justo antes de que acabaran las vacaciones de verano, papá se fue a París. Eran ya tantos los refugiados alemanes que vivían allí, que habían fundado un periódico propio. Se llamaba el Diario Parisino, y algunos de los artículos que papá había escrito en Zurich habían salido en él. Ahora el director quería que escribiera para el periódico con más regularidad. Papá pensaba que si aquello salía bien se podrían ir todos a vivir a París.