Capítulo 9
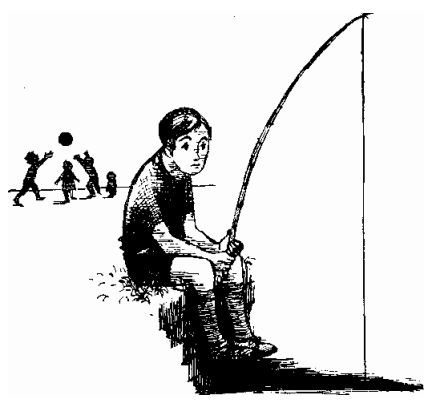 Transcurrió el verano, y llegó el final de curso. El último día hubo una fiesta en la escuela, con un discurso de herr Graupe, una exposición de labores de las niñas, una exhibición de gimnasia de los niños y mucho cantar a la tirolesa por parte de todos. A media tarde se les dio a cada uno una salchicha y un pedazo de pan, y volvieron a sus casas dando un paseo por el pueblo, comiendo y riendo y haciendo planes para el día siguiente. Las vacaciones de verano habían comenzado.
Transcurrió el verano, y llegó el final de curso. El último día hubo una fiesta en la escuela, con un discurso de herr Graupe, una exposición de labores de las niñas, una exhibición de gimnasia de los niños y mucho cantar a la tirolesa por parte de todos. A media tarde se les dio a cada uno una salchicha y un pedazo de pan, y volvieron a sus casas dando un paseo por el pueblo, comiendo y riendo y haciendo planes para el día siguiente. Las vacaciones de verano habían comenzado.
Max no acabó hasta uno o dos días después. En el Instituto de Zurich no terminaba el curso con canciones y salchichas, sino con calificaciones. Max volvió a casa con la lista de comentarios de siempre: «No se esfuerza», «No pone interés», y Anna y él tuvieron que soportar la acostumbrada comida seria mientras mamá y papá los leían. Mamá se quedó particularmente defraudada, porque, aunque en Alemania estaba habituada a que Max no se esforzara y no pusiera interés, por alguna razón había esperado que en Suiza fuera diferente: porque Max era listo, lo que pasaba era que no estudiaba. Pero la única diferencia era que, mientras que en Alemania Max había desatendido sus estudios para jugar al fútbol, en Suiza los había desatendido para pescar, y los resultados eran muy semejantes.
Era asombroso, pensaba Anna, que siguiera yendo a pescar aunque nunca cogía nada. Hasta los niños Zwirn habían empezado a tomarle el pelo. «¿Otra vez estás bañando gusanos?», le preguntaban al pasar junto a él, y Max les lanzaba una mirada furibunda, sin poder replicarles por miedo a asustar a algún pez que fuera a picar en ese momento.
Cuando Max no estaba pescando, él y Anna y los tres niños Zwirn nadaban en el lago y jugaban todos juntos o se iban de paseo por el bosque. Max se llevaba bien con Franz, y Anna le había cogido mucho cariño a Vreneli. Trudi sólo tenía seis años, pero iba siempre detrás de ellos hicieran lo que hicieran. A veces se les unía Roesli, y un día incluso fue con ellos el niño pelirrojo, que tuvo buen cuidado de ignorar a Anna y Vreneli y se limitó a hablar de fútbol con Max.
Una mañana, cuando Anna y Max bajaron, encontraron a los niños Zwirn jugando con un niño y una niña a quienes no habían visto nunca. Eran alemanes, aproximadamente de sus mismas edades, y estaban de vacaciones con sus padres en el hostal.
—¿De qué parte de Alemania sois? —preguntó Max.
—De Munich —dijo el niño.
—Nosotros vivíamos en Berlín —dijo Anna.
—¡Caramba! —dijo el niño—. ¡Berlín debe ser estupendo!
Jugaron todos juntos a tula. Antes no había sido nunca muy divertido porque sólo eran cuatro (Trudi no contaba porque corría muy despacio y siempre lloraba cuando la cogían). Pero los niños alemanes eran los dos muy rápidos, y por primera vez el juego fue verdaderamente emocionante.
Vreneli acababa de coger al niño alemán, y él había cogido a Anna, de manera que ahora le tocaba a Anna coger a alguien, y se fue detrás de la niña alemana. Dieron vueltas y vueltas por el patio del hostal, cambiando de dirección y saltando por encima de las cosas, hasta que, cuando ya Anna creía que iba a atraparla, de pronto se interpuso entre ellas una señora alta y delgada con gesto desagradable. La señora apareció tan de repente, de no se sabía dónde, que a Anna le costó trabajo pararse y casi se choca con ella.
—Perdone —dijo, pero la señora no contestó.
—¡Siegfried! —chilló con voz aguda—. ¡Gudrun! ¡Os he dicho que no jugarais con estos niños!
Agarró a la niña alemana y se la llevó. El niño las siguió, pero cuando su madre no le miraba hizo un gesto raro a Anna y movió las manos como excusándose. Luego los tres desaparecieron en el interior del hostal.
—Qué enfadada estaba esa señora —dijo Vreneli.
—A lo mejor cree que somos maleducados —dijo Anna.
Intentaron seguir jugando a tula sin los niños alemanes, pero no resultó bien y acabó en desastre como siempre, con Trudi llorando porque la habían cogido.
Anna no volvió a ver a los niños alemanes hasta última hora de la tarde. Debían haber estado de compras en Zurich, porque cada uno de ellos venía con un paquete y su madre traía varios más grandes. Cuando iban a entrar en el hostal, Anna vio ante sí la ocasión de demostrar que no era una maleducada.
Se adelantó de un salto y les abrió la puerta.
Pero aquel gesto no pareció agradarle nada a la señora alemana. «¡Gudrun!, ¡Siegfried!», dijo, y rápidamente empujó adentro a los niños. Luego, con cara agria y apartándose lo más posible de Anna, se escurrió ella por la puerta. Le costó trabajo porque casi se le atascan los paquetes, pero al fin pasó y desapareció. Ni siquiera le había dado las gracias, pensó Anna: ¡ella sí que era maleducada!
Al día siguiente Anna y Max habían quedado en ir al bosque con los niños Zwirn, y al otro llovió, y al tercero mamá los llevó a Zurich para comprarles calcetines, así que no vieron a los niños alemanes. Pero a la siguiente mañana, cuando Anna y Max salieron al patio después de desayunar, allí estaban otra vez jugando con los Zwirn. Anna corrió hacia ellos.
—¿Jugamos a tula? —dijo.
—No —dijo Vreneli, poniéndose un poco colorada—. Y de todos modos tú no puedes jugar.
Anna se quedó tan sorprendida que por un momento no supo qué decir. ¿Estaría otra vez Vreneli disgustada por el niño pelirrojo? Pero hacía siglos que no le veía.
—¿Por qué no puede jugar Anna? —preguntó Max.
Franz estaba tan azorado como su hermana.
—Y tú tampoco —dijo, señalando a los niños alemanes—. Dicen que no les dejan jugar con vosotros.
Estaba claro que a los niños alemanes no sólo les habían prohibido jugar, sino hasta hablar con ellos, porque parecía como si el niño quisiera decir algo, pero al fin sólo puso su extraño gesto de excusa y se encogió de hombros.
Anna y Max se miraron. Nunca se habían encontrado en aquella situación. Entonces Trudi, que había estado escuchando, se puso de repente a cantar: «¡Anna y Max no pueden jugar! ¡Anna y Max no pueden jugar!».
—¡Cállate! —dijo Franz—. ¡Vamos!
Y él y Vreneli salieron corriendo hacia el lago, seguidos por los niños alemanes. Por un instante, Trudi se quedó desconcertada. Luego cantó su último y desafiante «¡Anna y Max no pueden jugar!», y se fue trotando detrás de los otros con sus piernas cortas.
Anna y Max se quedaron allí solos.
—¿Por qué no les dejan jugar con nosotros? —preguntó Anna, pero Max tampoco lo sabía. No pudieron hacer otra cosa que volver al comedor, donde papá y mamá estaban todavía acabando de desayunar.
—Creí que os ibais a jugar con Franz y Vreneli —dijo mamá.
Max explicó lo que había ocurrido.
—Qué extraño —dijo mamá.
—A lo mejor tú podrías hablar con la madre —dijo Anna. Acababa de ver a la señora alemana, que estaba sentada en una mesa de un rincón con un señor que debía ser su marido.
—Desde luego que lo haré —dijo mamá.
En ese momento la señora alemana y su marido se levantaban para irse del comedor, y mamá salió a interceptarlos. Se encontraron demasiado lejos para que Anna oyera lo que decían, pero mamá sólo había pronunciado unas palabras cuando la señora alemana le contestó algo que hizo que mamá se pusiera colorada de indignación. La señora alemana dijo algo más e hizo como si fuera a marcharse, pero mamá la cogió de un brazo.
—¡Ah no, no se acabó! —gritó mamá con una voz que retumbó por todo el comedor—. ¡Con esto no se ha acabado nada!
Con eso dio media vuelta y se volvió a la mesa, mientras la señora alemana y su marido salían con gesto despectivo.
—Te han oído en todo el comedor —dijo papá enfadado mientras mamá se sentaba. Papá detestaba hacer escenas en público.
—¡Mejor! —dijo mamá tan sonoramente que papá susurró «Chisst» y le hizo señal con las manos de que se calmara. El tratar de hablar bajo no sirvió sino para indignar todavía más a mamá, y casi no podía articular las palabras.
—Son nazis —dijo por fin—. ¡Les han prohibido a sus hijos que jueguen con los nuestros porque los niños son judíos! —Su voz iba subiendo de volumen, de pura indignación—. ¡Y tú quieres que hable bajo! —gritó de tal modo que a una señora mayor que aún estaba acabando de desayunar casi se le derrama el café del susto.
Papá apretó la boca.
—Ni por un momento se me ocurriría que Anna y Max jugasen con hijos de nazis —dijo—, así que no pasa nada.
—Pero ¿y Vreneli y Franz? —preguntó Max—. Eso quiere decir que si juegan con los niños alemanes no pueden jugar con nosotros.
—Pues Vreneli y Franz tendrían que decidir quiénes son sus amigos —respondió papá—. La neutralidad suiza está muy bien, pero se corre el riesgo de llevarla demasiado lejos. —Se levantó de la mesa—. Voy a decirle unas palabras a su padre.
Papá volvió al poco rato. Le había dicho a herr Zwirn que sus hijos tendrían que escoger entre jugar con Anna y Max o con los huéspedes alemanes. No podían jugar con todos. Papá había pedido que lo decidieran sin prisas, pero que le dieran una contestación aquella noche.
—Me figuro que se quedarán con nosotros —dijo Max—. Al fin y al cabo, nosotros seguiremos estando aquí mucho después de que esos otros niños se hayan ido.
Pero fue difícil saber qué hacer durante el resto del día. Max bajó al lago con su caña de pescar, sus gusanos y sus pedacitos de pan. Anna no podía sujetarse a nada. Por fin decidió escribir un poema sobre una avalancha que cubría una ciudad entera, pero no le salió demasiado bien. Cuando llegó a la ilustración, le aburría tanto la idea de hacerla toda blanca que desistió. Max, como de costumbre, no cogió ningún pez, y a media tarde estaban los dos tan lánguidos que mamá les dio medio franco para que se compraran chocolate, a pesar de que anteriormente les había dicho que era demasiado caro.
De vuelta de la confitería vieron a Vreneli y Franz que hablaban con cara seria a la puerta del hostal y pasaron de largo, mirando al frente para hacerse los distraídos. Después de aquello se sintieron peor que nunca.
Luego Max volvió a su pesca y Anna decidió ir a bañarse, por salvar así algo del día. Estuvo flotando boca arriba, cosa que acababa de aprender a hacer, pero ni siquiera eso le puso de buen humor. Todo parecía absurdo. ¿Por qué no podían jugar todos juntos, ella y Max y los Zwirn y los niños alemanes? ¿Por qué todo aquel lío de decisiones y de hacer bandos? De pronto hubo un chapuzón a su lado: era Vreneli. Llevaba las largas y delgadas trenzas atadas en un moño sobre la cabeza para no mojarlas, y su cara estaba más sonrojada y preocupada que nunca.
—Siento lo de esta mañana —dijo Vreneli sin respiración—. Hemos decidido que preferimos jugar con vosotros, aunque así no podamos jugar con Siegfried y Gudrun.
Entonces apareció Franz en la orilla.
—¡Hola, Max! —gritó—. ¿Disfrutan del baño los gusanos?
—En este mismo momento habría cogido un pez gordo —dijo Max—, si tú no me lo hubieras asustado.
Pero se puso muy contento de todos modos.
En la cena de aquella noche Anna vio a los niños alemanes por última vez. Estaban sentados en el comedor con sus padres, muy tiesos. Su madre les hablaba en voz baja y con insistencia, y ni siquiera el niño se volvió una sola vez para mirar a Anna o Max. Al final de la comida pasó de largo junto a su mesa como si no los viera.
La familia entera se marchó a la mañana siguiente.
—Me temo que le hemos hecho perder unos clientes a herr Zwirn —dijo papá.
Mamá estaba triunfante.
—Pues es una pena —dijo Anna—. Estoy segura de que a ese niño le éramos simpáticos.
Max sacudió la cabeza.
—Al final ya no —dijo—. Después del sermón que les echó su madre, ya no.
Era verdad, pensó Anna. Se preguntó qué estaría pensando ahora el niño alemán, qué le habría dicho su madre de ella y de Max y cómo sería cuando fuera mayor.
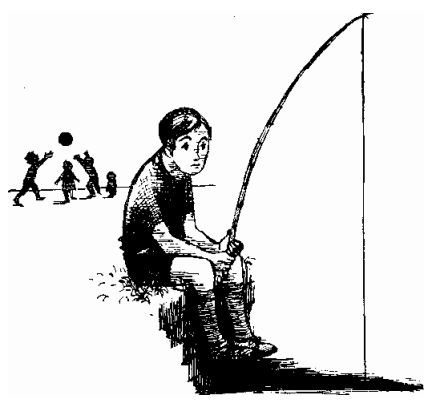 Transcurrió el verano, y llegó el final de curso. El último día hubo una fiesta en la escuela, con un discurso de herr Graupe, una exposición de labores de las niñas, una exhibición de gimnasia de los niños y mucho cantar a la tirolesa por parte de todos. A media tarde se les dio a cada uno una salchicha y un pedazo de pan, y volvieron a sus casas dando un paseo por el pueblo, comiendo y riendo y haciendo planes para el día siguiente. Las vacaciones de verano habían comenzado.
Transcurrió el verano, y llegó el final de curso. El último día hubo una fiesta en la escuela, con un discurso de herr Graupe, una exposición de labores de las niñas, una exhibición de gimnasia de los niños y mucho cantar a la tirolesa por parte de todos. A media tarde se les dio a cada uno una salchicha y un pedazo de pan, y volvieron a sus casas dando un paseo por el pueblo, comiendo y riendo y haciendo planes para el día siguiente. Las vacaciones de verano habían comenzado.