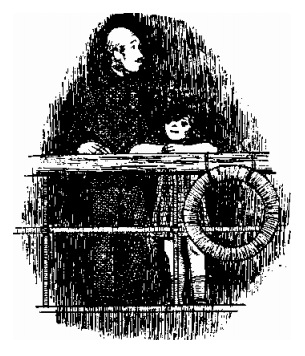 Para el día en que Anna debía celebrar su décimo aniversario, la Sociedad Literaria de Zurich invitó a papá a una excursión, y cuando él mencionó el cumpleaños de su hija invitaron a toda la familia. Mamá estaba encantada.
Para el día en que Anna debía celebrar su décimo aniversario, la Sociedad Literaria de Zurich invitó a papá a una excursión, y cuando él mencionó el cumpleaños de su hija invitaron a toda la familia. Mamá estaba encantada.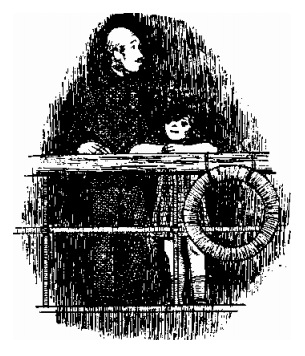 Para el día en que Anna debía celebrar su décimo aniversario, la Sociedad Literaria de Zurich invitó a papá a una excursión, y cuando él mencionó el cumpleaños de su hija invitaron a toda la familia. Mamá estaba encantada.
Para el día en que Anna debía celebrar su décimo aniversario, la Sociedad Literaria de Zurich invitó a papá a una excursión, y cuando él mencionó el cumpleaños de su hija invitaron a toda la familia. Mamá estaba encantada.
—Qué suerte que sea precisamente el día de tu cumpleaños —dijo—. Será una bonita manera de celebrarlo.
Pero Anna no pensaba lo mismo, y preguntó:
—¿Por qué no puedo dar una fiesta como siempre?
Mamá pareció quedarse desconcertada.
—Pero es que nuestra situación no es la misma de siempre —dijo—. No estamos en casa.
Anna ya lo sabía, pero seguía pensando que su cumpleaños debería ser algo especial para ella, no simplemente una excursión a la que fueran todos los demás. No dijo nada.
—Mira —dijo mamá—, será muy bonito. Van a alquilar un barco, sólo para los de la excursión. Vamos a ir casi hasta el otro extremo del lago y comeremos en una isla; ¡y no volveremos hasta tarde!
Pero a Anna no le convencía el plan.
Su estado de ánimo no mejoró cuando llegó el día y vio los regalos. Recibió una tarjeta del tío Julius, unos lápices de colores de Max, y un estuchito de lápices y una cabra de madera de mamá y papá. Eso fue todo. La cabra era muy bonita, pero cuando Max cumplió los diez años le habían regalado una bicicleta nueva. La tarjeta del tío Julius tenía una fotografía de un mono, y por detrás él había escrito con su letra cuidadosa: «Feliz cumpleaños, y que tengas muchos todavía más felices».
Ojalá acertara en lo de los futuros, pensó Anna, porque desde luego éste no parecía muy prometedor.
—Vas a tener un cumpleaños un poco raro este año —dijo mamá al ver la cara que ponía—. De todos modos, ya eres muy mayor para que te preocupen mucho los regalos.
Pero no le había dicho eso a Max cuando él cumplió los diez años. Y no era un cumpleaños cualquiera: era su primer cumpleaños de dos cifras.
A medida que pasaba el día se fue sintiendo cada vez peor. La excursión no fue lo que se dice un éxito. El día era estupendo, pero en el barco llegó a hacer mucho calor, y todos los miembros de la sociedad literaria hablaban como fraulein Lambeck. Uno de ellos incluso llamaba a papá «querido maestro». Era un hombre joven y gordo con muchos dientecillos en punta, y justo cuando Anna y papá estaban empezando una conversación les interrumpió.
—He sentido mucho lo de su artículo, querido maestro —dijo el hombre joven y gordo.
—Yo también —repuso papá—. Ésta es mi hija Anna, que cumple hoy diez años.
—Feliz cumpleaños —dijo el hombre joven, e inmediatamente se dirigió otra vez a papá. Qué lástima que no hubiera podido publicar el artículo de papá, porque era espléndido. A él le había gustado enormemente. Pero el querido maestro tenía opiniones tan fuertes…, la política del periódico…, la actitud del gobierno…, el querido maestro ya comprendía…
—Lo comprendo perfectamente —dijo papá, pero el hombre joven y gordo siguió adelante.
Eran tiempos tan difíciles, dijo. Aquello de que los nazis hubieran quemado los libros de papá… debía haber sido terrible para él. Él sabía lo que papá debía haber sufrido, porque precisamente a él le acababan de publicar su primer libro y se lo podía imaginar… ¿Por casualidad había visto el querido maestro el primer libro del hombre joven? ¿No? Entonces el hombre joven se lo explicaría todo…
Siguió hablando y hablando, subiendo y bajando sus dientecillos, y papá era demasiado educado para dejarle con la palabra en la boca. Al fin Anna ya no lo pudo aguantar más y se alejó.
También la comida fue una desilusión. Se componía principalmente de bocadillos con rellenos de persona mayor. Las barritas de pan eran duras y un poco correosas, por lo que Anna pensó que sólo el hombre joven y gordo podría masticarlas bien. Para beber había gaseosa, que Anna aborrecía y a Max, en cambio, le gustaba. Esa suerte que tenía Max. Se había llevado la caña, y con sentarse a pescar a la orilla de la isla se dio por satisfecho (no es que cogiera nada; pero empleaba trocitos de pan correoso como cebo, y no era sorprendente que a los peces tampoco les gustase).
Anna no tenía nada que hacer. No había otros niños con quienes jugar, y después de comer fue todavía peor porque hubo discursos. Mamá no le había dicho lo de los discursos. Debería haberla avisado. Pareció que duraban horas, y Anna los tuvo que soportar allí sentada con el calor que hacía, pensando en lo que habría estado haciendo si no hubieran tenido que irse de Berlín.
Heimpi habría hecho una tarta de cumpleaños con fresas. Habría habido una fiesta con veinte niños por lo menos, y cada uno de ellos le habría llevado un regalo. A esa hora habrían estado todos jugando en el jardín. Luego habría habido una merienda, y velitas todo alrededor de la tarta… Se lo imaginaba con tanta claridad que casi no se dio cuenta cuando por fin acabaron los discursos.
Mamá apareció a su lado.
—Ahora volveremos al barco —dijo. Luego susurró—: Han sido unos discursos aburridísimos, ¿verdad? —Con sonrisa de conspiradora. Pero Anna no sonrió. Mamá no tenía de qué quejarse: ¡al fin y al cabo no era su cumpleaños!
Una vez de vuelta en el barco, Anna encontró un sitio junto a la borda y se quedó allí sola, mirando al agua. Ya estaba, pensó mientras el barco regresaba a Zurich. Había sido su cumpleaños, su décimo cumpleaños, y en todo aquel día no había habido nada agradable. Cruzó los brazos sobre la barandilla y apoyó la cabeza en ellos, fingiendo que miraba el panorama para que nadie viera lo triste que estaba. Por debajo de ella pasaba corriendo el agua, la brisa cálida le volaba el pelo, y lo único que era capaz de pensar era que le habían estropeado su cumpleaños y que ya nada saldría bien.
Al rato sintió una mano sobre su hombro. Era papá. ¿Se habría dado cuenta de lo desilusionada que estaba? Pero papá nunca se daba cuenta de esas cosas: estaba demasiado ensimismado en sus propios pensamientos.
—De modo que ya tengo una hija de diez años —dijo, y sonrió.
—Sí —dijo Anna.
—Por cierto —continuó papá—, que no creo que tengas diez años todavía. Naciste a las seis de la tarde. Todavía faltan veinte minutos.
—¿De verdad? —preguntó Anna. Sin saber por qué, el hecho de no tener todavía diez años le hizo sentirse mejor.
—Sí —dijo papá—, y a mí no me parece que haya pasado tanto tiempo. Claro que entonces no sabíamos que íbamos a pasar tu décimo cumpleaños a bordo de un barco en el lago de Zurich, como refugiados de Hitler.
—¿Un refugiado es una persona que ha tenido que irse de su casa? —preguntó Anna.
—Es una persona que se refugia en otro país —dijo papá.
—Me parece que todavía no me he acostumbrado a ser refugiada —dijo Anna.
—Es una sensación rara —dijo papá—. Vives en un país durante toda tu vida, hasta que un día unos sinvergüenzas toman el poder en ese país y te encuentras solo en un sitio extraño, sin nada.
Parecía tan animado al decir esto, que Anna preguntó:
—¿A ti no te importa?
—En cierto modo —dijo papá—. Pero lo encuentro muy interesante.
El sol declinaba en el cielo. Cada poco rato desaparecía detrás de la cima de una montaña, y entonces el lago se oscurecía y todo lo que había en el barco parecía deslucirse y aplanarse. Luego reaparecía en un hueco entre dos picos y el mundo volvía a ser dorado rosáceo.
—A saber dónde estaremos cuando cumplas los once años —dijo papá—, y los doce.
—¿No estaremos aquí?
—No creo —respondió papá—. Si los suizos se niegan a publicar nada de lo que escribo por miedo a disgustar a los nazis del otro lado de la frontera, lo mismo podíamos vivir en otro país. ¿A ti a dónde te gustaría ir?
—No sé —repuso Anna.
—Yo creo que en Francia se estaría muy bien —dijo papá, y lo estuvo pensando un momento—. ¿Tú conoces París? —preguntó.
Hasta que Anna pasó a ser refugiada, el único sitio a donde había ido era la playa, pero estaba acostumbrada a que a papá le interesasen tanto sus propios pensamientos que se le olvidaba con quién estaba hablando. Anna sacudió la cabeza.
—Es una ciudad muy bonita —dijo papá—. Seguro que te gustaría.
—¿Iríamos a un colegio francés?
—Supongo que sí. Y aprenderíais francés. O quizá —continuó— podríamos vivir en Inglaterra: también es muy bonito. Pero un poco húmedo —y miró a Anna pensativo—. No, me parece que probaremos en París primero.
El sol ya había desaparecido completamente, y anochecía. Casi no se veía el agua que el barco iba cruzando velozmente, como no fuera por la espuma que centelleaba blanca en la poca luz que quedaba.
—¿Tengo diez años ya? —preguntó Anna. Papá miró el reloj.
—Diez años exactamente —y la abrazó—. ¡Feliz, feliz cumpleaños, y que cumplas muchos más!
Y justo en el momento en que lo decía se encendieron las luces del barco. Sólo había unas cuantas bombillas blancas alrededor de las barandillas, que dejaban la cubierta casi tan a oscuras como antes, pero en la cabina se hizo de pronto un resplandor amarillo y en la popa se encendió un farol de color azul brillante tirando a malva.
—¡Qué bonito! —exclamó Anna, y de repente, sin saber cómo, dejaron de importarle su cumpleaños y los regalos. Parecía estupendo y emocionante ser refugiado, no tener casa y no saber dónde iba uno a vivir. Tal vez, si no había más remedio, eso pudiera incluso contar como una infancia difícil como las del libro de Gunther, y ella acabaría siendo famosa.
Mientras el barco se aproximaba a Zurich, Anna se apretó contra papá y los dos contemplaron la luz azul del farol del barco, que se arrastraba sobre las aguas oscuras que iban dejando atrás.
—Creo que me puede llegar a gustar mucho ser refugiada —dijo Anna.