Capítulo 7
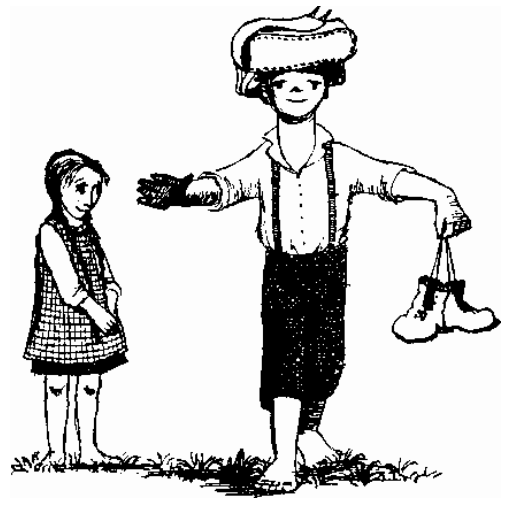 Cada vez le gustaba más a Anna ir a la escuela del pueblo. Se hizo amiga de otras niñas además de Vreneli, y sobre todo de Roesli, que se sentaba a su lado en clase y era un poco menos sosa que las demás. Las lecciones eran tan fáciles que no le costaba ningún esfuerzo sobresalir, y aunque herr Graupe no era muy buen profesor de las materias más corrientes, como cantor era extraordinario. En general, lo que más le gustaba a Anna de la escuela era que fuese tan distinta de su antiguo colegio. Lo sentía por Max, que parecía estar haciendo en el Instituto de Zurich cosas muy parecidas a las que hacía en Berlín.
Cada vez le gustaba más a Anna ir a la escuela del pueblo. Se hizo amiga de otras niñas además de Vreneli, y sobre todo de Roesli, que se sentaba a su lado en clase y era un poco menos sosa que las demás. Las lecciones eran tan fáciles que no le costaba ningún esfuerzo sobresalir, y aunque herr Graupe no era muy buen profesor de las materias más corrientes, como cantor era extraordinario. En general, lo que más le gustaba a Anna de la escuela era que fuese tan distinta de su antiguo colegio. Lo sentía por Max, que parecía estar haciendo en el Instituto de Zurich cosas muy parecidas a las que hacía en Berlín.
Sólo una cosa le molestaba, y era que echaba de menos jugar con chicos. En Berlín, Max y ella jugaban casi siempre con un grupo mixto de niños y niñas, y lo mismo pasaba en el colegio. Aquí la interminable rayuela de las niñas empezaba a resultarle aburrida, y a veces, en el recreo, miraba con envidia los juegos y acrobacias de los niños, mucho más emocionantes.
Un día ni siquiera había nadie jugando a la rayuela. Los niños estaban haciendo volteretas laterales, y todas las niñas, sentadas, les contemplaban disimuladamente por el rabillo del ojo. Hasta Roesli, que se había cortado en una rodilla, estaba sentada con las demás. Vreneli estaba particularmente interesada, porque el niño grandote pelirrojo estaba intentando dar la voltereta lateral y los otros querían enseñarle, pero él siempre se caía de lado.
—¿Quieres jugar a la rayuela? —preguntó Anna a Vreneli, pero Vreneli negó con la cabeza, completamente absorta. Era una situación realmente tonta, sobre todo porque a Anna le encantaba dar volteretas laterales, y no daba la impresión de que al pelirrojo le salieran demasiado bien.
De repente Anna no pudo aguantar más, y sin pensar en lo que hacía se levantó de donde estaba sentada con las niñas y se acercó a los niños.
—Mira —le dijo al pelirrojo—: Tienes que tener las piernas tiesas, así —y dio una voltereta lateral para enseñarle. Todos los demás niños dejaron de dar volteretas y se pararon a mirar, sonriendo burlonamente.
El pelirrojo vaciló.
—Si es muy fácil —dijo Anna—. Te saldría si te acordaras de lo de las piernas.
El pelirrojo parecía todavía indeciso, pero los otros niños le gritaron: «¡Venga, inténtalo!». Volvió a intentarlo y le salió un poco mejor. Anna le hizo otra demostración, y esta vez él captó la idea y dio una voltereta lateral perfecta, justo en el momento en que sonaba la campana señalando el final del recreo.
Anna volvió a su grupo. Todos los niños la miraron marchar sonrientes, pero casi todas las niñas parecían estar mirando a otro lado. Vreneli parecía francamente enfadada, y sólo Roesli le dirigió una breve sonrisa.
Después del recreo había historia, y herr Graupe decidió hablarles de los hombres de las cavernas. Dijo que habían vivido hacía millones de años.
Mataban animales salvajes y se los comían, y con sus pieles se hacían la ropa. Luego aprendieron a encender fuego y a hacer herramientas sencillas, y poco a poco se fueron civilizando.
Eso era el progreso, dijo herr Graupe, y entre otras cosas se había debido a la acción de los vendedores ambulantes que iban por las cavernas cambiando objetos útiles por otros.
—¿Qué clase de objetos útiles? —preguntó uno de los niños.
Herr Graupe le miró indignado desde arriba de su barba. Toda clase de cosas podían resultarles útiles a los hombres de las cavernas, explicó; cosas como cuentas y lanas de colores, e imperdibles para unir entre sí las pieles. A Anna le sorprendió mucho aquello de los vendedores ambulantes y los imperdibles. Sintió muchas ganas de preguntarle a herr Graupe si estaba seguro de aquello, pero pensó que a lo mejor era más prudente no hacerlo. De todos modos, sonó la campana antes de que tuviera ocasión.
Todavía estaba dándole vueltas a lo de los hombres de las cavernas cuando volvían a casa para almorzar, de modo que hasta que llevaban andada ya casi la mitad del camino no se dio cuenta de que Vreneli no le hablaba.
—¿Qué te pasa, Vreneli? —preguntó.
Vreneli sacudió sus delgadas trenzas y no dijo nada.
—¿Qué te pasa? —volvió a preguntar Anna. Vreneli no la miró.
—¡Ya lo sabes! —respondió—. ¡Lo sabes perfectamente!
—No, no sé nada —dijo Anna.
—¡Claro que sí! —dijo Vreneli.
—¡No, de verdad que no! —insistió Anna—. Dímelo, por favor.
Pero Vreneli no quería. Durante el resto del camino siguió sin dirigir a Anna una sola mirada, con gesto orgulloso y los ojos fijos en la lejanía. Sólo cuando llegaron al hostal y ya a punto de separarse la miró un instante, y Anna se sorprendió al ver que no sólo estaba enfadada, sino casi llorando.
—¡Además —gritó Vreneli volviendo la cabeza mientras se alejaba corriendo—, además todos te hemos visto las bragas!
Durante la comida con mamá y papá, Anna estuvo tan callada que mamá se dio cuenta.
—¿Te ha pasado algo de particular en el colegio? —preguntó.
Anna reflexionó. Dos cosas le habían pasado de particular. Una era la extraña conducta de Vreneli, y la otra la explicación de herr Graupe sobre los hombres de las cavernas. Decidió que lo de Vreneli era demasiado complicado para explicarlo, y en vez de eso dijo: «Mamá, ¿es verdad que los hombres de las cavernas se sujetaban las pieles con imperdibles?». Esto desató una avalancha de risas, preguntas y explicaciones que duró hasta el final de la comida, y entonces fue hora de volver a la escuela. Vreneli ya se había marchado, y Anna, sintiéndose un poco abandonada, se fue sola.
La lección de la tarde fue otra vez de canto, con muchos gorgoritos que la divirtieron, y cuando acabó se encontró de pronto frente a frente con el niño pelirrojo.
—¡Hola, Anna! —dijo atrevidamente. Algunos de sus amigos que estaban con él se rieron, y antes de que Anna pudiera contestar todos habían dado media vuelta y salido del aula.
—¿Por qué ha dicho eso? —preguntó Anna. Roesli sonrió.
—Me parece que vas a tener escolta —dijo, y añadió—: ¡Pobre Vreneli!
Anna habría querido preguntarle qué quería decir, pero la alusión a Vreneli le recordó que tenía que darse prisa si no quería volver a casa sola. De modo que dijo: «Hasta mañana», y salió corriendo.
No había ni rastro de Vreneli en el patio. Anna se esperó un poco, por si acaso estaba en el patio, pero no apareció. Los únicos presentes en el patio eran el pelirrojo y sus amigos, que también parecían estar esperando a alguien. Debía ser que Vreneli se había marchado pronto a propósito para no ir con ella. Anna siguió esperando un poco más, pero al fin tuvo que reconocer que era inútil y se puso en marcha sola. El pelirrojo y sus amigos decidieron marcharse exactamente en el mismo momento.
Se tardaba menos de diez minutos en volver al Gasthof Zwirn, y Anna conocía bien el camino.
Fuera ya de la verja de la escuela torció a la derecha y empezó a bajar por la carretera. Pasados unos momentos se dio cuenta de que el pelirrojo y sus amigos también habían torcido a la derecha al salir de la escuela. La carretera llevaba a un sendero de grava empinado que desembocaba en otra carretera, y ésta a su vez, después de algunas vueltas y revueltas, llevaba al hostal.
Cuando bajaba por el sendero de grava fue cuando Anna empezó a preguntarse si no pasaba algo raro. La capa de grava era gruesa y muy suelta, y con cada pisada sus pies hacían un crujido sonoro. Al poco tiempo notó detrás de sí unos crujidos similares, más amortiguados. Los escuchó un momento, y después se volvió a mirar por encima del hombro. Eran otra vez el pelirrojo y sus amigos.
Con los zapatos colgándoles de las manos, iban pisando la grava con los pies descalzos, sin que aparentemente les molestase lo afilado de las piedrecillas. La ojeada rápida de Anna bastó para mostrarle que todos la miraban.
Apretó el paso, y las pisadas de detrás se aceleraron también. Entonces una piedrecilla pasó rebotando a su lado. Estaba aún preguntándose de dónde había salido cuando otra piedrecilla le dio en una pierna. Se volvió rápidamente, a tiempo de ver cómo el pelirrojo cogía un trocito de grava y se lo tiraba.
—¿Qué estás haciendo? —gritó Anna—. ¡Estate quieto!
Pero él no hizo más que sonreír burlonamente y le tiró otro trocito. Entonces sus amigos empezaron a hacer lo mismo. Casi ninguna de las piedrecitas llegaba a darle y las que le daban eran demasiado pequeñas para hacerle daño, pero era espantoso de todos modos.
Entonces vio que un niño menudito con las piernas torcidas, apenas mayor que ella, cogía todo un puñado de grava.
—¡No se te ocurra tirarme eso! —chilló Anna tan furiosa que automáticamente el niño de las piernas torcidas dio un paso atrás. Arrojó la grava hacia ella, pero de modo que cayese a poca distancia. Anna le lanzó una mirada furibunda. Los niños se quedaron quietos, mirándola.
De pronto el pelirrojo dio un paso adelante y gritó algo. Los otros lo repitieron como en una especie de cántico: «¡An-na, An-na!», cantaron a coro. Entonces el pelirrojo tiró otro trocito de grava y le dio en todo el hombro. Aquello era demasiado. Anna volvió la espalda y escapó.
Camino abajo siguieron cayendo a su alrededor trocitos de grava, acribillándole la espalda y las piernas. «¡An-na, An-na, An-na!». Venían pisándole los talones. Anna corría resbalándose y torciéndose los pies entre las piedras. Si pudiera llegar hasta la carretera, por lo menos no le tirarían más grava.
¡Ya estaba allí, pisando el simpático asfalto liso y duro! «¡An-na, An-na!». Estaban ganando terreno.
Ahora que ya no se paraban a recoger grava iban más deprisa.
De repente un objeto grande pasó volando junto a ella. ¡Un zapato! ¡Le estaban tirando zapatos!
Por lo menos tendrían que pararse a recogerlos. Dobló un recodo y vio el Gasthof Zwirn al final de la carretera. El último tramo era cuesta abajo, y casi lo bajó de cabeza, haciendo un esfuerzo final hasta el patio del hostal.
«¡An-na, An-na!». Los niños pisándole los talones, una lluvia de zapatos por todas partes… ¡Y allí, como un milagro, como un ángel vengador, estaba mamá! Salió del hostal como un torpedo, agarró al pelirrojo y le dio un bofetón. A otro le dio con su propio zapato. Se lanzó en medio del grupo y los dispersó. Y todo eso sin dejar de gritar: «¿Por qué hacéis esto? ¿Qué os pasa?». Eso mismo era lo que a Anna le habría gustado saber.
Luego vio que mamá había atrapado al niño de las piernas torcidas y le estaba sacudiendo.
Todos los demás habían huido.
—¿Por qué la perseguíais? —le preguntaba mamá—. ¿Por qué le tirabais cosas? ¿Qué ha hecho?
Ceñudo, el niño de las piernas torcidas no decía nada.
—¡No pienso soltarte! —dijo mamá—. ¡No pienso soltarte hasta que me digas por qué lo habéis hecho!
El niño de las piernas torcidas miró a mamá indefenso. Luego se sonrojó y farfulló algo.
—¿Qué? —dijo mamá.
Entonces el niño de las piernas torcidas se desesperó.
—¡Porque la queremos! —dijo con toda la fuerza de sus pulmones—. ¡Lo hemos hecho porque la queremos!
Mamá se quedó tan sorprendida que le soltó, y él atravesó el patio como un rayo y escapó por la carretera abajo.
—¿Porque te quieren? —dijo mamá. Ni ella ni Anna lo entendieron. Pero cuando, más tarde, consultaron a Max, él no pareció sorprenderse mucho.
—Es lo que hacen aquí —dijo—. Cuando están enamorados de alguien le tiran cosas.
—¡Pero, cielo santo, es que eran seis! —dijo mamá—. ¡Deben tener otras maneras de expresar su amor!
Max se encogió de hombros.
—Es lo que hacen —dijo, y añadió—: En realidad, Anna se debería sentir halagada.
Unos cuantos días después Anna le vio en el pueblo, tirándole manzanas verdes a Roesli.
Max tenía una gran capacidad de adaptación.
Anna no estaba muy segura de si ir a la escuela al día siguiente. «¿Y si siguen enamorados de mí? —decía—. Yo no quiero que me sigan tirando cosas». Pero no tenía por qué preocuparse: mamá les había aterrado de tal manera, que ninguno de los niños se atrevió siquiera a mirarla. Hasta el pelirrojo miraba cuidadosamente hacia otro lado. De modo que Vreneli la perdonó y volvieron a ser amigas como antes. Anna hasta logró convencerla de que diera una voltereta lateral, a escondidas en un rincón a espaldas del hostal. Pero en público, en la escuela, las dos se dedicaron estrictamente a la rayuela.
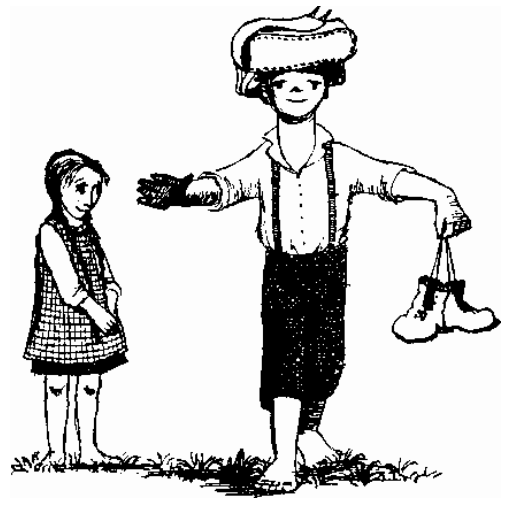 Cada vez le gustaba más a Anna ir a la escuela del pueblo. Se hizo amiga de otras niñas además de Vreneli, y sobre todo de Roesli, que se sentaba a su lado en clase y era un poco menos sosa que las demás. Las lecciones eran tan fáciles que no le costaba ningún esfuerzo sobresalir, y aunque herr Graupe no era muy buen profesor de las materias más corrientes, como cantor era extraordinario. En general, lo que más le gustaba a Anna de la escuela era que fuese tan distinta de su antiguo colegio. Lo sentía por Max, que parecía estar haciendo en el Instituto de Zurich cosas muy parecidas a las que hacía en Berlín.
Cada vez le gustaba más a Anna ir a la escuela del pueblo. Se hizo amiga de otras niñas además de Vreneli, y sobre todo de Roesli, que se sentaba a su lado en clase y era un poco menos sosa que las demás. Las lecciones eran tan fáciles que no le costaba ningún esfuerzo sobresalir, y aunque herr Graupe no era muy buen profesor de las materias más corrientes, como cantor era extraordinario. En general, lo que más le gustaba a Anna de la escuela era que fuese tan distinta de su antiguo colegio. Lo sentía por Max, que parecía estar haciendo en el Instituto de Zurich cosas muy parecidas a las que hacía en Berlín.