Capítulo 6
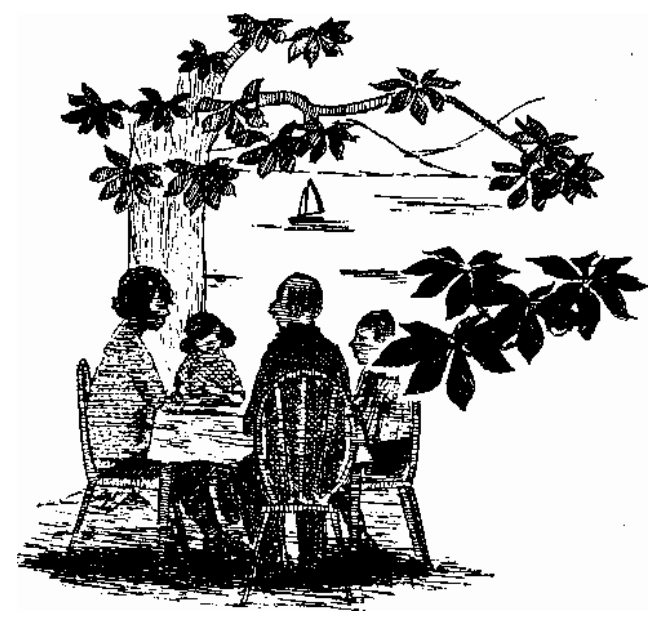 Tan pronto como Anna estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gasthof Zwirn, porque era propiedad de un tal herr Zwirn, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y beber, pero herr Zwirn tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Anna y Max otra, con lo que todavía salía más barato.
Tan pronto como Anna estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gasthof Zwirn, porque era propiedad de un tal herr Zwirn, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y beber, pero herr Zwirn tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Anna y Max otra, con lo que todavía salía más barato.
En el piso bajo había un comedor grande y confortable, decorado con astas de ciervo y trocitos de edelweiss. Pero cuando hizo mejor tiempo aparecieron mesas y sillas en el jardín, y frau Zwirn servía todas las comidas debajo de los castaños, al borde del agua. A Anna le parecía muy bonito.
En los fines de semana venían músicos del pueblo, y a menudo estaban tocando hasta altas horas de la noche. Se escuchaba la música y se contemplaba el centelleo del agua entre las hojas y los barcos de vapor que pasaban. Cuando anochecía, herr Zwirn daba a un interruptor y se encendían lucecitas en los árboles, de modo que aún se podía ver lo que se estaba comiendo. Los barcos encendían faroles de colores para hacerse ver por las otras embarcaciones. Algunos eran color ámbar, pero los más bonitos eran de un azul oscuro y brillante, tirando a malva. Cada vez que Anna veía una de aquellas luces azules mágicas sobre el cielo azul más oscuro, y reflejadas más débilmente en el lago, sentía como si le hubieran hecho un pequeño regalo.
Los Zwirn tenían tres niños que iban descalzos, y como Anna ya no sentía sus piernas como si fueran de trapo, ella y Max iban con ellos a explorar el campo de alrededor. Había bosques y arroyos y cascadas, carreteras bordeadas de manzanos y flores silvestres por todas partes. A veces mamá prefería ir con ellos a quedarse sola en el hostal. Papá iba a Zurich casi todos los días para hablar con los directores de los periódicos suizos.
Como casi todos los del pueblo, los niños Zwirn hablaban un dialecto suizo que a Anna y Max les costaba trabajo entender al principio. Pero en seguida lo aprendieron, y el mayor, Franz, enseñó a Max a pescar (sólo que Max nunca pescaba nada), mientras su hermana Vreneli enseñaba a Anna la versión local de la rayuela.
En aquella atmósfera agradable no tardó Anna en recobrar sus fuerzas, y un día mamá anunció que ya era hora de que ella y Max empezaran a ir otra vez al colegio. Max iría al Instituto Masculino de Zurich. Viajaría en tren, que no era tan agradable como el vapor pero sí mucho más rápido. Anna iría a la escuela del pueblo con los niños Zwirn, y como ella y Vreneli eran casi de la misma edad estarían juntas en clase.
—Tú serás mi mejor amiga —dijo Vreneli. Vreneli tenía unas trenzas muy largas, muy delgadas, de color ratón, y un gesto siempre preocupado. Anna no estaba absolutamente segura de querer ser su mejor amiga, pero pensó que parecería una desagradecida si lo decía.
Un lunes por la mañana partieron juntas, Vreneli descalza y llevando los zapatos en la mano. Ya cerca de la escuela se encontraron con otros niños, y casi todos llevaban también los zapatos en la mano. Vreneli presentó a Anna a algunas de las niñas, pero los niños permanecieron al otro lado de la carretera, mirándolas sin decir nada. Poco después de que llegaran al patio de la escuela una profesora hizo sonar una campana, y hubo unas prisas locas de todos por ponerse los zapatos. Era norma de la escuela que fueran calzados, pero la mayoría de los niños lo dejaban para el último minuto.
El profesor de Anna se llama herr Graupe. Era muy viejo, con una barba gris amarillenta, y todo el mundo le tenía mucho respeto. Herr Graupe asignó un sitio a Anna al lado de una niña rubia muy alegre que se llamaba Roesli, y mientras Anna se dirigía hacia su pupitre por el pasillo central del aula se oyó un cuchicheo de asombro general.
—¿Qué pasa? —susurró Anna tan pronto como herr Graupe volvió la espalda.
—Que has venido por el pasillo central —contestó Roesli, también en voz baja—. Sólo los chicos entran por el pasillo central.
—¿Y por dónde entran las niñas?
—Por los lados.
Parecía un reparto extraño, pero herr Graupe había empezado a poner sumas en la pizarra y no había tiempo de pensar en ello. Las sumas eran muy fáciles y Anna las tuvo hechas en seguida. Luego echó una ojeada por el aula.
Los niños se sentaban en dos filas a un lado, las niñas al otro. Era muy distinto del colegio de Anna en Berlín, donde todos estaban mezclados. Cuando herr Graupe pidió los libros, Vreneli se levantó para recoger los de las niñas, mientras un niño grandote y pelirrojo recogía los de los niños. El pelirrojo atravesó el aula por el pasillo central y Vreneli la rodeó por el lateral hasta que ambos se encontraron, cada uno cargado con una pila de libros, delante de la mesa de herr Graupe. Aun allí tuvieron cuidado de no mirarse, pero Anna se dio cuenta de que Vreneli se había puesto un poquito colorada.
Durante el recreo los niños jugaron al fútbol y estuvieron haciendo el indio a un lado del patio, mientras las niñas jugaban a la rayuela o se sentaban tranquilamente a cotillear en el otro. Pero aunque las niñas fingían no hacer caso de los niños, se pasaban mucho rato mirándoles con los párpados cuidadosamente semicerrados, y, cuando Vreneli y Anna se fueron a casa a comer, Vreneli estaba tan interesada en las cosas raras que iba haciendo el pelirrojo por el otro lado de la carretera que casi se choca contra un árbol. Por la tarde volvieron para estar una hora cantando, y con eso se acabaron las clases por aquel día.
—¿Te ha gustado? —le preguntó mamá a Anna cuando ésta regresó a las tres.
—Es muy interesante —dijo Anna—. Pero es raro: los niños y las niñas ni siquiera se hablan entre sí, y no sé si voy a aprender mucho.
Herr Graupe se había equivocado varias veces al corregir las sumas, y su ortografía tampoco era demasiado perfecta.
—Bueno, eso no importaría demasiado —dijo mamá—. No te vendrá mal un poco de descanso después de haber estado enferma.
—Me gusta lo que se canta —dijo Anna—. Todos saben cantar haciendo gorgoritos al estilo tirolés, y me van a enseñar a hacerlo a mí también.
—¡Dios nos libre! —dijo mamá, e inmediatamente se le escapó un punto.
Mamá estaba aprendiendo a tejer. No lo había hecho nunca, pero Anna necesitaba un jersey nuevo y mamá quería ahorrar. Había comprado lana y agujas y frau Zwirn le estaba enseñando, pero no se le daba demasiado bien. Mientras que frau Zwirn movía las agujas ágilmente con los dedos, mamá movía todo el brazo desde el hombro. Cada vez que metía la aguja en la lana era como un ataque; cada vez que la sacaba, tiraba tanto del punto que casi lo rompía. En consecuencia, el jersey iba creciendo muy despacio y más parecía tela de abrigo que punto de media.
—Nunca he visto cosa igual —dijo frau Zwirn, asombrada, cuando vio cómo iba—, pero quedará bonito y muy abrigador cuando esté terminado.
Un domingo por la mañana, poco después de que Anna y Max empezaran a ir al colegio, vieron una figura conocida bajarse del vapor y aproximarse por el embarcadero: era el tío Julius. Anna le encontró más delgado que antes, y era maravilloso y al mismo tiempo sorprendente verle: como si un poquito de su casa de Berlín hubiera aparecido de repente al borde del lago.
—¡Julius! —exclamó papá encantado al verle—. ¿Qué haces aquí?
El tío Julius le dirigió una sonrisa un poco burlona y dijo:
—Bueno, oficialmente no estoy aquí siquiera. ¿Sabes que hoy día se considera muy imprudente incluso el visitarte?
Había asistido a un congreso de naturalistas en Italia, y había salido de allí con un día de antelación para acercarse a verles camino de Berlín.
—Es un honor que agradezco —dijo papá.
—No cabe duda de que los nazis son tontos —continuó el tío Julius—. ¿Cómo vas a ser tú enemigo de Alemania? Ya sabrás que han quemado todos tus libros.
—Estuve en muy buena compañía —dijo papá.
—¿Qué libros? —preguntó Anna—. Yo creí que los nazis sólo se habían llevado nuestras cosas…, no sabía que las hubieran quemado.
—Éstos que decimos no eran los libros que tenía tu padre —dijo el tío Julius—. Eran los libros que ha escrito. Los nazis encendieron hogueras por todo el país y quemaron allí todos los ejemplares que pudieron encontrar.
—Junto con las obras de varios otros autores distinguidos —dijo papá—, tales como Einstein, Freud, H. G. Wells…
El tío Julius sacudió la cabeza, como asombrado ante la locura de todo aquello.
—Gracias a Dios que no seguiste mi consejo —dijo—. Gracias a Dios que salisteis a tiempo. ¡Pero está claro —añadió— que Alemania no puede continuar mucho tiempo en esta situación!
Después de almorzar, en el jardín, les dio las noticias. Heimpi se había colocado con otra familia.
Le había resultado difícil, porque cuando la gente se enteraba de que había trabajado para papá no querían tomarla. Pero en conjunto su trabajo nuevo no estaba mal. La casa seguía vacía; todavía no la había comprado nadie.
Era extraño, pensó Anna, que el tío Julius pudiera ir a echarle un vistazo siempre que quisiera. Podía bajar la calle desde la papelería de la esquina y pararse delante de la verja pintada de blanco. Las contraventanas estarían cerradas, pero, si tenían una llave, el tío Julius podría entrar por la puerta de la calle al recibidor oscuro, subir la escalera hasta el cuarto de juguetes, o pasar al salón, o por el pasillo a la antecocina de Heimpi… Anna lo recordaba todo con absoluta claridad, y mentalmente recorrió la casa de arriba abajo mientras el tío Julius seguía hablando con mamá y papá.
—¿Cómo te van las cosas? —preguntó el tío Julius—. ¿Puedes escribir aquí? —Papá levantó una ceja.
—Para escribir no tengo dificultades —dijo—, pero sí para que me lo publiquen.
—¡Pero eso es imposible! —dijo el tío Julius.
—Desgraciadamente, no —dijo papá—. Parece ser que los suizos están tan preocupados por mantener su neutralidad que les asusta publicar algo de un antinazi declarado como yo.
El tío Julius pareció disgustarse mucho.
—¿Estáis bien? —preguntó—. Quiero decir… ¿económicamente?
—Nos las arreglamos —dijo papá—. De todos modos, estoy tratando de hacerles cambiar de opinión.
Luego se pusieron a hablar de sus amigos comunes. Parecía como si estuvieran repasando una larga lista de nombres. Uno había sido detenido por los nazis. Otro se había escapado y se iba a América. Otra persona había pactado (Anna se preguntó qué querría decir aquello de «pactar») y había escrito un artículo alabando al nuevo régimen. La lista seguía, interminable. Todas las conversaciones de mayores eran así últimamente, pensó Anna, mientras las olitas lamían la orilla del lago y las abejas zumbaban en los castaños.
Por la tarde le enseñaron el lugar al tío Julius. Anna y Max le llevaron a los bosques, y le interesó mucho el descubrimiento de una clase especial de sapo que no había visto nunca. Luego se fueron todos a remar en el lago en una barca de alquiler. Después cenaron juntos, y finalmente llegó la hora de que el tío Julius se despidiera.
—Echo de menos nuestras visitas al zoo —dijo mientras le daba un beso a Anna.
—¡Yo también! —contestó Anna—. Lo que más me gustaba eran los monos.
—Te mandaré una postal de uno —dijo el tío Julius.
Fueron juntos hasta el embarcadero. Mientras esperaban el barco, papá dijo de pronto:
—Julius…, no vuelvas. Quédate aquí con nosotros. No estarás seguro en Alemania.
—¿Quién…, yo? —dijo el tío Julius con su vocecilla aguda—. ¿Quién va a pensar en mí? A mí sólo me interesan los animales. Yo no me meto en política. ¡Ni siquiera soy judío, a menos que se tenga en cuenta a mi pobre abuela!
—Julius, tú no entiendes… —dijo papá.
—La situación tiene que cambiar por fuerza —dijo el tío Julius, y ya venía el barco echando vapor hacia ellos—. ¡Adiós, muchacho!
Abrazó a papá y a mamá y a los dos niños. Según iba por la pasarela, se volvió un momento.
—Además —dijo—, ¡los monos del zoo me echarían de menos!
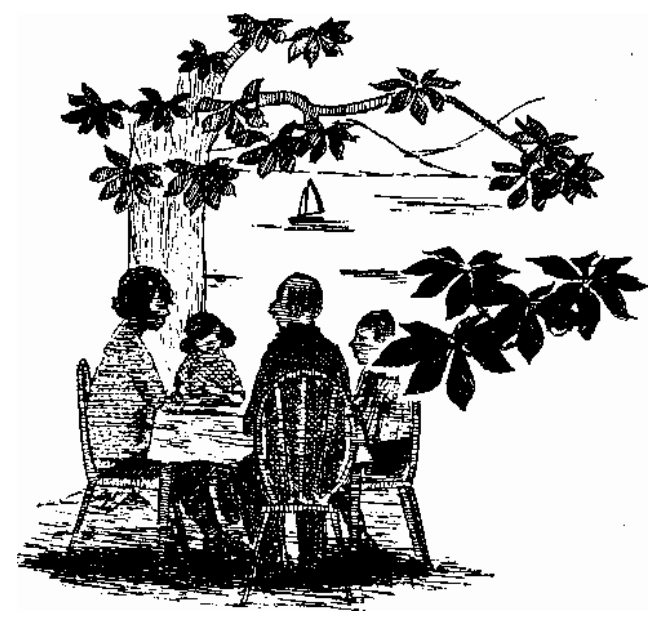 Tan pronto como Anna estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gasthof Zwirn, porque era propiedad de un tal herr Zwirn, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y beber, pero herr Zwirn tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Anna y Max otra, con lo que todavía salía más barato.
Tan pronto como Anna estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gasthof Zwirn, porque era propiedad de un tal herr Zwirn, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y beber, pero herr Zwirn tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Anna y Max otra, con lo que todavía salía más barato.