Capítulo 5
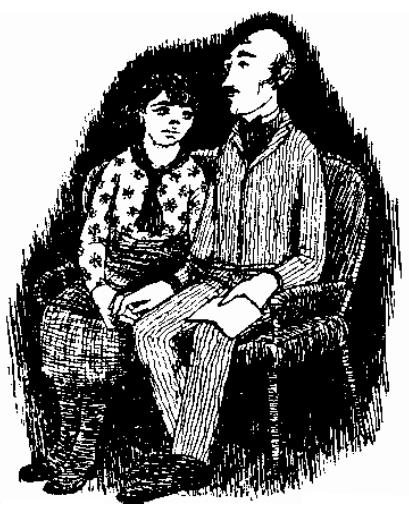 Papá había reservado habitaciones en el mejor hotel de Zurich. Tenía una puerta giratoria, gruesas alfombras y montones de dorados por todas partes. Como todavía no eran más que las diez de la mañana, desayunaron otra vez mientras charlaban sobre todo lo que había pasado desde que papá salió de Berlín.
Papá había reservado habitaciones en el mejor hotel de Zurich. Tenía una puerta giratoria, gruesas alfombras y montones de dorados por todas partes. Como todavía no eran más que las diez de la mañana, desayunaron otra vez mientras charlaban sobre todo lo que había pasado desde que papá salió de Berlín.
Al principio parecía como si tuvieran cosas interminables que contarle, pero al rato descubrieron que también era muy agradable estar juntos sin decir nada. Mientras Anna y Max se atiborraban de dos clases diferentes de croissant y cuatro de mermelada, mamá y papá se sonreían el uno al otro. Cada poco tiempo se acordaban de algo, y papá decía: «¿Has podido traerte los libros?», o mamá decía: «llamaron del periódico, y querrían un artículo tuyo esta semana, si es posible». Pero después volvían a caer en un silencio apacible y sonriente.
Por fin Max se bebió el último sorbo de su chocolate caliente, se limpió de los labios las últimas migas de croissant y preguntó: «¿Qué vamos a hacer ahora?».
Pero nadie había pensado en eso.
Tras un instante, papá dijo: «Vamos a ver cómo es Zurich».
Decidieron ir lo primero de todo a la cima de un monte que se alzaba sobre la ciudad. El monte era tan empinado que había que ir en funicular, una especie de ascensor sobre ruedas que subía derecho por una pendiente alarmante. Anna nunca había estado en un funicular, y tuvo que repartir su atención entre la emoción de la experiencia y el escrutinio ansioso del cable en busca de señales de desgaste. Desde la cima del monte se veía Zurich allá abajo, apiñado a un extremo de un enorme lago azul. El lago era tan grande que la ciudad parecía pequeña en comparación, y el lado más lejano estaba oculto por montañas. Había barcos de vapor, que desde aquella altura parecían de juguete, y que iban recorriendo el borde del lago, parándose en cada uno de los pueblecitos que había desperdigados por las orillas y dirigiéndose luego al siguiente. Brillaba el sol y le daba a todo un aspecto muy atractivo.
—¿Puede ir cualquiera en esos barcos? —preguntó Max. Era justamente lo que Anna iba a preguntar.
—¿Te gustaría ir? —dijo papá—. Pues irás…, esta tarde.
El almuerzo fue espléndido, en un restaurante con una cristalera que daba al lago, pero Anna no fue capaz de comer gran cosa. Se notaba la cabeza embotada, probablemente, pensó, por haberse levantado tan temprano, y aunque la nariz ya no le destilaba, le dolía la garganta.
—¿Te encuentras bien? —preguntó mamá un poco alarmada.
—¡Sí, sí! —respondió Anna, pensando en la excursión en barco de por la tarde. De todos modos, estaba segura de que era sólo cansancio.
Al lado del restaurante había una tienda donde vendían postales, y Anna compró una y se la mandó a Heimpi, mientras Max le mandaba otra a Gunther.
—Estoy pensando cómo irán las elecciones —dijo mamá—. ¿Tú crees de verdad que los alemanes le van a votar a Hitler?
—Me temo que sí —dijo papá.
—O no —dijo Max—. Muchos chicos de mi colegio estaban en contra de él. A lo mejor mañana nos encontramos con que casi nadie le ha votado, y entonces podríamos volvernos todos a casa, como dijo el tío Julius.
—Es posible —dijo papá, pero Anna se dio cuenta de que en realidad no lo creía.
La excursión en barco por la tarde fue un gran éxito. Anna y Max se quedaron en cubierta a pesar del viento frío, contemplando el tráfico del lago. Aparte de los barcos de vapor, había motoras particulares y hasta unas cuantas barcas de remos. Su vapor iba haciendo chug-chug de un pueblecito a otro, por una de las orillas del lago. Todos los pueblos eran muy bonitos, con sus casitas relucientes rodeadas de bosques y colinas. Cada vez que el vapor se acercaba a un embarcadero, tocaba fuerte la sirena para que todos los del pueblo supieran que llegaba, y mucha gente embarcaba y desembarcaba en cada sitio. Al cabo de una hora aproximadamente, cruzó de pronto el lago hasta un pueblecito de la otra orilla y luego regresó al mismo punto de Zurich de donde había salido.
Caminando de vuelta al hotel entre el ruido de los coches, los autobuses y los tranvías con su estruendo metálico, Anna se dio cuenta de que estaba muy cansada, y volvió a notar la cabeza embotada. Se alegró de volver a la habitación del hotel que compartía con Max. Todavía no tenía hambre, y a mamá le pareció verla tan cansada que la metió en la cama directamente. Tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada, la cama entera pareció elevarse y salir flotando en la oscuridad, con un ruido de chug-chug que podría haber sido un barco, o un tren, o un sonido que salía de su propia cabeza.
La primera impresión de Anna cuando abrió los ojos por la mañana fue que en la habitación había demasiada luz. Los volvió a cerrar rápidamente y se quedó muy quieta, tratando de concentrarse.
Había un murmullo de voces al otro extremo de la habitación, y también una especie de crujido de algo que no fue capaz de identificar. Debía ser muy tarde, y todos los demás estarían ya levantados.
Volvió a abrir los ojos cautelosamente, y esta vez la luz subió y bajó y acabó por reorganizarse en forma de la habitación que conocía, con Max, todavía en pijama, sentado en la otra cama y mamá y papá de pie, cerca de él. Papá tenía un periódico, y de eso procedían los crujidos. Estaban hablando en voz baja porque creían que ella seguía durmiendo. Entonces la habitación dio otro vuelco y ella volvió a cerrar los ojos, y le pareció que iba flotando a alguna parte mientras las voces continuaban.
Alguien estaba diciendo: «… de modo que tienen mayoría…». Luego esa voz se fue apagando, y otra (¿o era la misma?) dijo: «… votos suficientes para hacer lo que quiera…», y luego inequívocamente Max, con mucha tristeza: «… así que no volveremos a Alemania… así que no volveremos a Alemania… así que no volveremos a Alemania…». ¿De verdad lo había dicho tres veces? Anna abrió los ojos con gran esfuerzo y dijo: «¡Mamá!». Al momento una de las figuras se apartó del grupo y vino hacia ella, y de repente apareció la cara de mamá muy cerca de la suya. Anna dijo: «¡mamá!» otra vez, y de golpe y porrazo estaba llorando por lo mucho que le dolía la garganta.
Después todo se difuminó. Mamá y papá estaban junto a su cama mirando un termómetro. Papá tenía el abrigo puesto. Debía haber salido especialmente a comprar el termómetro. Alguien dijo:
«Cuarenta», pero no podía ser de su temperatura de lo que estaban hablando, porque no recordaba que se la hubieran tomado.
A la siguiente vez que abrió los ojos había un hombre con barbita mirándola. Dijo: «Bueno, señorita», y sonrió, y mientras sonreía sus pies se alzaron del suelo y voló hasta posarse encima del armario, donde se transformó en un pájaro y estuvo graznando «Gripe» hasta que mamá le hizo salir por la ventana.
Luego de pronto era de noche y Anna le pidió a Max que le llevara un poco de agua, pero Max no estaba, era mamá quien estaba en la otra cama. Anna dijo: «¿Por qué estás durmiendo en la cama de Max?». Mamá contestó: «Porque estás enferma», y Anna se alegró mucho, porque si estaba enferma eso quería decir que Heimpi vendría a cuidarla. Dijo: «Dile a Heimpi…», pero estaba demasiado cansada para acordarse de lo demás, y cuando volvió a mirar estaba allí otra vez el hombre de la barbita, y no le gustó porque estaba disgustando a mamá diciendo «complicaciones» una y otra vez. El hombre le había hecho algo en el cuello y por eso se le había hinchado y le dolía, y ahora se lo estaba palpando. Anna le dijo: «¡No haga eso!», muy fuerte, pero él no hizo caso y pretendió obligarla a beber una cosa horrible. Anna iba a apartar el vaso, pero entonces vio que no era el hombre de la barba sino mamá, y en sus ojos azules había una mirada tan terrible y decidida que pensó que no merecía la pena resistirse.
Después el mundo se aquietó un poco. Empezó a comprender que había estado enferma durante cierto tiempo, que había tenido fiebre alta y que si se encontraba tan mal era porque tenía los ganglios del cuello enormemente hinchados y blancos.
—Tenemos que bajar la fiebre —dijo el médico de la barba. Después mamá dijo:…
—Te voy a poner una cosa en el cuello para que se te mejore.
Anna vio que de una palangana salía vapor.
—¡Está demasiado caliente! —gritó—. ¡No lo quiero!
—No te lo voy a poner demasiado caliente —dijo mamá.
—¡No quiero! —chilló Anna—. ¡Tú no sabes cuidarme! ¿Dónde está Heimpi? ¡Heimpi no me pondría vapor caliente en el cuello!
—¡No digas tonterías! —dijo mamá, y de repente se estaba apretando una compresa humeante de algodón contra su propio cuello—. Venga —dijo—, si no está demasiado caliente para mí no va a estarlo para ti —y lo apretó contra el cuello de Anna y rápidamente le puso un vendaje alrededor.
Estaba terriblemente caliente, pero se podía soportar.
—¿No era tan horrible, no? —dijo mamá.
Anna estaba tan enfadada que no contestó, y la habitación empezaba otra vez a dar vueltas, pero mientras caía flotando en el sopor pudo oír todavía la voz de mamá, que decía: «¡Le voy a bajar esa fiebre aunque me cueste a mí la vida!».
Después de aquello debió quedarse amodorrada o dormida, porque de pronto tenía otra vez el cuello fresco y mamá se lo estaba destapando.
—¿Y tú cómo estás, «cerdo gordo»? —dijo mamá.
—¿«Cerdo gordo»? —dijo Anna débilmente. Mamá tocó con mucho cuidado uno de los ganglios hinchados de Anna.
—Éste es «cerdo gordo» —dijo—. Es el peor de toda la cuadrilla. El de al lado no es tan malo…, se llama «cerdo flaco». Y éste se llama «cerdo rosado», y éste es «cochinito», y éste…, ¿cómo le llamamos a éste?
—«Fraulein Lambeck» —dijo Anna, y se echó a reír. Estaba tan débil que la risa más bien pareció un cacareo, pero mamá se puso muy contenta de todos modos.
Mamá siguió poniéndole los fomentos calientes, y no era demasiado malo porque siempre había chistes sobre «cerdo gordo» y «cerdo flaco» y «fraulein Lambeck», pero aunque Anna tenía el cuello mejor su fiebre seguía siendo alta. Se despertaba encontrándose bastante normal, pero a la hora de comer estaba mareada y por la tardé ya todo se había vuelto confuso y vago. Tenía ideas extrañísimas. Le asustaba el papel de las paredes y no soportaba estar sola. Una vez, cuando mamá la dejó para bajar a cenar, creyó que la habitación se estaba haciendo progresivamente más pequeña, y gritó porque creyó que acabaría aplastándola. Después de aquello, mamá cenaba en una bandeja en la habitación.
El médico dijo: «No puede seguir así mucho tiempo».
Una tarde, Anna estaba tumbada mirando las cortinas. Mamá las acababa de correr porque estaba anocheciendo, y Anna estaba tratando de ver qué formas habían hecho los pliegues. La tarde anterior habían hecho una forma de avestruz, y según le iba subiendo la fiebre Anna había visto el avestruz con más y más claridad, hasta que por fin pudo hacerla andar por toda la habitación. Esta vez pensaba que quizá podría haber un elefante.
De pronto oyó un cuchicheo al otro extremo de la habitación. Giró la cabeza con dificultad. Allí estaba papá, sentado con mamá, y estaban mirando una carta juntos. No oía lo que mamá estaba diciendo, pero por el tono de voz comprendió que estaba nerviosa y disgustada. Entonces papá doblo la carta y puso su mano sobre la de mamá, y Anna pensó que no tardaría en marcharse, pero no se marchó: se quedó allí sentado, con la mano de mamá en la suya. Anna los estuvo mirando un rato hasta que se le cansaron los ojos y los cerró. Los susurros se habían hecho más tranquilos e iguales.
No se sabía por qué, pero era un sonido sedante, y al rato Anna se durmió escuchándolo.
Cuando se despertó supo en seguida que había estado durmiendo mucho tiempo. Había además alguna otra cosa rara, pero no pudo averiguar qué. La habitación estaba en penumbra, con una sola luz encendida sobre la mesa donde mamá solía sentarse, y Anna pensó que se le habría olvidado apagarla cuando se fue a la cama. Pero mamá no se había ido a la cama. Seguía allí sentada con papá, igual que estaban cuando Anna se durmió. Papá todavía tenía cogida la mano de mamá con una de las suyas y la carta doblada en la otra.
—Hola mamá. Hola, papá —dijo Anna—, qué rara me siento.
Mamá y papá se acercaron inmediatamente a su cama y mamá le puso una mano sobre la frente. Luego le metió el termómetro en la boca. Cuando lo volvió a sacar, pareció que no podía creer lo que veía.
—¡Es normal! —dijo—. ¡Por primera vez en cuatro semanas es normal!
—Eso es lo único que importa —dijo papá, y arrugó la carta.
Después de aquello, Anna se repuso muy deprisa. «Cerdo gordo», «cerdo flaco», «fraulein Lambeck» y los demás se fueron desinflando poco a poco, y el cuello dejó de dolerle. Empezó a comer otra vez, y a leer. Max venía a jugar a las cartas con ella cuando no iba a algún sitio con papá, y pronto la dejaron levantarse un ratito y sentarse en un sillón. Mamá tenía que ayudarla a dar aquellos pocos pasos por la habitación, pero una vez sentada, al calor del sol que entraba por la ventana, se sentía muy contenta.
Afuera el cielo estaba azul, y veía que la gente que pasaba por la calle no llevaba abrigo. En la acera de enfrente había una señora con un puesto de tulipanes, y en la esquina un castaño estaba lleno de hojas. Era primavera. Se asombraba de ver lo mucho que había cambiado todo durante su enfermedad. También la gente de la calle parecía satisfecha con el tiempo primaveral, y muchos compraban flores en el puesto. La señora que vendía tulipanes era morena y regordeta, y se parecía un poco a Heimpi.
De pronto Anna se acordó de una cosa. Heimpi iba a reunirse con ellos dos semanas después de su salida de Alemania. Ya debía haber pasado más de un mes. ¿Por qué no había venido? Iba a preguntárselo a mamá, pero llegó antes Max.
—Max —dijo Anna—, ¿por qué no ha venido Heimpi?
Pareció como si Max se quedara cortado.
—¿Quieres volverte a la cama? —preguntó.
—No —repuso Anna.
—Bueno —dijo Max—, no sé si debo decírtelo, pero han pasado muchas cosas mientras estabas mala.
—¿Qué cosas? —preguntó Anna.
—Ya sabes que Hitler ganó las elecciones —dijo Max—. Pues en seguida acaparó todo el gobierno, y pasa exactamente lo que decía papá: que a nadie se le deja decir ni una palabra en contra de él. Si lo hacen los meten en la cárcel.
—¿Y Heimpi ha dicho algo en contra de Hitler? —preguntó Anna, que ya veía a Heimpi en una mazmorra.
—No, mujer —dijo Max—. Pero papá sí lo hacía, y sigue haciéndolo. Y, por supuesto, nadie en Alemania puede publicar nada de lo que papá escribe. De modo que no puede ganar dinero, y no tenemos para pagar a Heimpi.
—Ya —dijo Anna, y tras un momento añadió—: Entonces, ¿somos pobres?
—Yo creo que sí, un poco —respondió Max—. Sólo que papá va a intentar escribir para algunos periódicos suizos; entonces volveremos a estar bien.
Se levantó como para irse, y Anna dijo rápidamente:
—Yo no creo que a Heimpi le importara lo del dinero. Si tuviéramos una casita, seguro que querría venir y cuidarnos de todas maneras, aunque no le pudiéramos pagar mucho.
—Sí, bueno, ésa es otra —dijo Max, y vaciló antes de añadir—: No podemos alquilar una casa porque no tenemos muebles.
—Pero… —dijo Anna.
—Los nazis han apoderado de todo —dijo Max—. Eso se llama confiscación de la propiedad. Papá recibió una carta la semana pasada —Max sonrió—. Ha sido como una de esas comedias horribles en las que todo el rato está llegando gente con malas noticias. Y encima tú, a punto de estirar la pata…
—¡Yo no iba a estirar la pata! —dijo Anna.
—Hombre, yo ya sabía que no —dijo Max—, pero ese médico suizo tiene una imaginación muy siniestra. ¿Quieres volverte ahora a la cama?
—Creo que sí —repuso Anna. Se sentía un poco débil, y Max la ayudó a cruzar la habitación. Ya metida cómodamente en la cama, dijo—: Max, eso de… confiscación de la propiedad, o como se llame… ¿es que los nazis se lo han llevado todo…, hasta nuestras cosas?
Max asintió con la cabeza.
Anna trató de imaginárselo. Se habían llevado el piano…, las cortinas de flores del comedor…, su cama…, todos sus juguetes, entre ellos el Conejo Rosa de trapo. Por un momento le entristeció mucho acordarse del Conejo Rosa. Tenía ojos negros bordados (los suyos de cristal se le habían caído hacía años), y una costumbre encantadora de derrumbarse sobre las patas. Su peluche, aunque ya no fuera muy rosa, era blando y amoroso. ¿Cómo se le habría ocurrido llevarse en su lugar aquel perro lanudo, que no tenía ninguna gracia? Había sido una terrible equivocación, y ahora ya no podría arreglarlo nunca.
—Siempre he pensado que deberíamos habernos traído la caja de juegos —dijo Max—. Seguro que ahora mismo Hitler está jugando a la oca.
—¡Y acunando mi Conejo Rosa! —dijo Anna, y se echó a reír. Pero a sus ojos habían asomado algunas lágrimas y le estaban corriendo por las mejillas, todo a la vez.
—Bueno, tenemos suerte de estar aquí de todas maneras —dijo Max.
—¿Por qué dices eso? —preguntó Anna. Max apartó la vista para mirar por la ventana con gran concentración.
—Papá recibió noticias de Heimpi —dijo con estudiada indiferencia—. Los nazis fueron a recoger nuestros pasaportes al otro día de las elecciones.
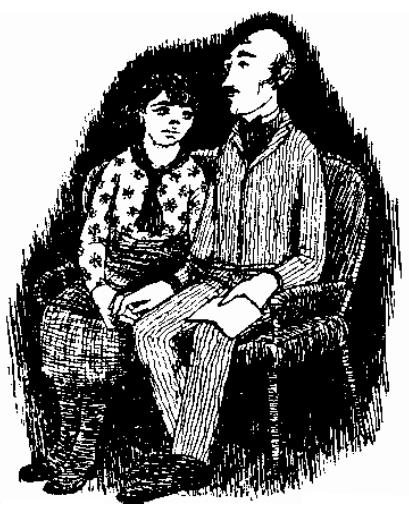 Papá había reservado habitaciones en el mejor hotel de Zurich. Tenía una puerta giratoria, gruesas alfombras y montones de dorados por todas partes. Como todavía no eran más que las diez de la mañana, desayunaron otra vez mientras charlaban sobre todo lo que había pasado desde que papá salió de Berlín.
Papá había reservado habitaciones en el mejor hotel de Zurich. Tenía una puerta giratoria, gruesas alfombras y montones de dorados por todas partes. Como todavía no eran más que las diez de la mañana, desayunaron otra vez mientras charlaban sobre todo lo que había pasado desde que papá salió de Berlín.