Capítulo 2
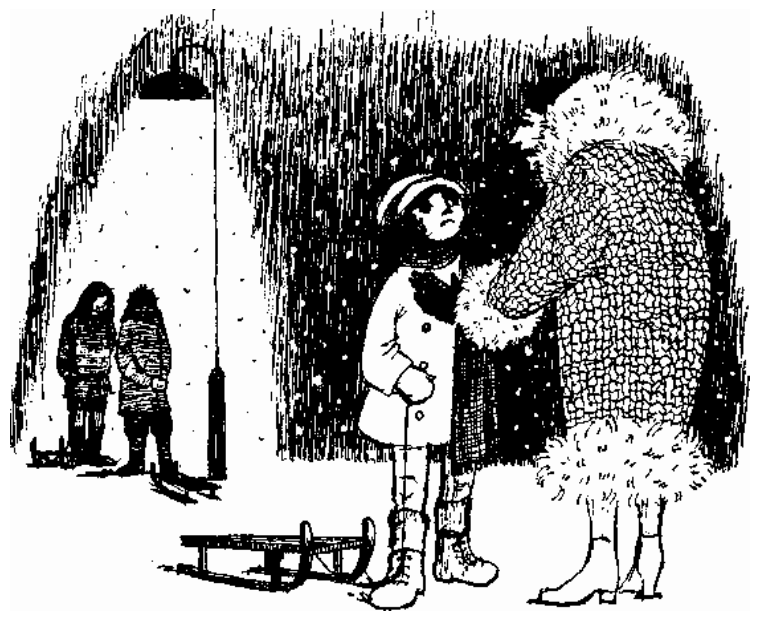 Lo primero que se le ocurrió a Anna era tan espantoso que le cortó la respiración. Papá se había puesto peor por la noche. Se lo habían llevado al hospital. Tal vez… Anna salió corriendo a ciegas de la habitación, y de repente alguien la sujetó: era Heimpi.
Lo primero que se le ocurrió a Anna era tan espantoso que le cortó la respiración. Papá se había puesto peor por la noche. Se lo habían llevado al hospital. Tal vez… Anna salió corriendo a ciegas de la habitación, y de repente alguien la sujetó: era Heimpi.
—¡No pasa nada! —dijo Heimpi—. ¡No pasa nada! Tu padre ha salido de viaje.
—¿De viaje? —Anna no lo podía creer—. Pero si está enfermo… si tiene fiebre…
—Sí, pero ha decidido marcharse de todos modos —dijo Heimpi con firmeza—. Tu madre os lo iba a explicar todo cuando volvierais del colegio. Ahora supongo que habrá que decíroslo ya, y fraulein Schmidt te puede esperar sentada.
—¿Qué pasa? ¿No vamos al colegio? —Max apareció en el descansillo, muy esperanzado.
Entonces mamá salió de su habitación. Estaba todavía en bata, y parecía cansada.
—No hay necesidad de armar un alboroto —dijo—. Es que os tengo que decir un par de cosas. Heimpi, ¿nos trae un poco de café? Y los niños supongo que no se negarán a tomar algo más de desayuno.
Una vez instalados todos en la antecocina de Heimpi, con café y bollos delante, Anna se sintió mucho mejor, e incluso capaz de calcular que no llegaría a la clase de geografía, que le resultaba particularmente antipática.
—Es muy sencillo —dijo mamá—. Papá piensa que Hitler y los nazis podrían ganar las elecciones. Si eso ocurriera, a él no le gustaría vivir en Alemania mientras estuvieran en el poder, y a ninguno de nosotros tampoco.
—¿Porque somos judíos? —preguntó Anna.
—No sólo porque seamos judíos. Papá piensa que en ese caso ya no se le permitiría a nadie decir lo que pensara, y él no podría escribir. A los nazis no les gusta que se les lleve la contraria —mamá bebió un poco de café, y se le animó más la cara—. Por supuesto, puede ser que no suceda nada de eso, y si sucediera probablemente no duraría mucho tiempo: quizá unos seis meses o así. Pero de momento no lo sabemos.
—Pero ¿por qué se ha ido papá tan de repente? —preguntó Max.
—Porque ayer le llamaron por teléfono y le avisaron de que tal vez le quitaran el pasaporte. Así que yo le hice un maletín y cogió el tren nocturno a Praga…, que es la manera más rápida de salir de Alemania.
—¿Quién podría quitarle el pasaporte?
—La policía. Hay bastantes nazis en la policía.
—¿Y quién le llamó para avisarle? —Mamá sonrió por primera vez.
—Otro policía. Uno al que papá no había visto nunca…, pero que había leídos sus libros y le habían gustado.
Anna y Max tardaron cierto tiempo en digerir todo aquello. Luego Max preguntó:
—¿Pero ahora qué va a pasar?
—Bueno —dijo mamá—, sólo faltan unos diez días para las elecciones. O bien los nazis las pierden, en cuyo caso papá volverá…, o bien las ganan, en cuyo caso iremos nosotros a reunimos con él.
—¿En Praga? —preguntó Max.
—No, probablemente en Suiza. Allí hablan alemán…, papá podrá escribir. Lo más probable sería que alquilásemos una casa pequeña y nos quedásemos allí hasta que todo esto se hubiera despejado.
—¿Heimpi también? —preguntó Anna.
—Heimpi también.
Aquello sonaba la mar de emocionante. Anna estaba empezando a imaginárselo: una casa en las montañas… cabras… ¿o eran vacas?…, cuando mamá dijo:
—Hay una cosa más.
Se había puesto muy seria.
—Esto es lo más importante de todo —dijo mamá—, y en esto necesitamos que nos ayudéis. Papá no quiere que nadie sepa que se ha ido de Alemania. De modo que no se lo debéis decir a nadie. Si alguien os pregunta por él, tenéis que decir que sigue en cama con la gripe.
—¿Yo ni siquiera se lo puedo decir a Gunther? —preguntó Max.
—No. Ni a Gunther, ni a Elsbeth, ni a nadie.
—Bueno —dijo Max—. Pero no va a resultar fácil. Siempre nos están preguntando por él.
—¿Por qué no se lo podemos decir a nadie? —preguntó Anna—. ¿Por qué no quiere papá que nadie lo sepa?
—Mirad —dijo mamá—, os lo he explicado todo lo mejor que puedo. Pero todavía sois pequeños…, no podéis entenderlo todo. Papá cree que los nazis podrían… causarnos alguna molestia si supieran que se ha marchado. Por eso no quiere que habléis de ello. ¿Vais a hacer lo que os pide o no?
Anna dijo que sí, que claro que lo haría.
Luego Heimpi les mandó a los dos al colegio. Anna iba preocupada pensando qué iba a decir si alguien le preguntaba por qué llegaba tarde, pero Max le dijo:
—Diles que mamá se durmió: ¡además, es verdad!
Pero no pareció que nadie se interesara mucho por el asunto. En la clase de gimnasia hicieron salto de altura, y Anna fue quien saltó más alto de toda su clase. Eso la puso tan contenta que durante el resto de la mañana casi se le olvidó que papá estaba en Praga.
Cuando llegó la hora de irse a casa se le vino todo a la memoria, y salió con la esperanza de que Elsbeth no le hiciera preguntas comprometedoras; pero Elsbeth iba pensando en cosas más importantes. Su tía iba a salir con ella aquella tarde para comprarle un yoyó. ¿De qué clase creía Anna que debía elegirlo? ¿Y de qué color? En general funcionaban mejor los de madera, pero Elsbeth había visto uno color naranja que, aunque era de lata, le había parecido tan bonito que estaba tentada de decidirse por él. Anna sólo tuvo que decir «sí» o «no», y, cuando llegó a casa a comer, el día no parecía tan extraordinario como aquella mañana había esperado que fuera.
Ni Anna ni Max tenían que hacer deberes, y hacía demasiado frío para salir, de modo que por la tarde se sentaron sobre el radiador del cuarto de jugar y estuvieron mirando por la ventana. El viento hacía retemblar las contraventanas y arrastraba grandes masas de nubes sobre el cielo.
—Podría nevar más —dijo Max.
—Max —dijo Anna—, ¿te hace ilusión que vayamos a Suiza?
—No sé —contestó Max. Echaría de menos tantas cosas: Gunther… la pandilla con la que jugaba al fútbol… el colegio… Y continuó—: Supongo que en Suiza iríamos al colegio.
—Claro —dijo Anna—. Yo creo que sería muy divertido.
Casi le daba vergüenza confesarlo, pero cuanto más pensaba en ello más le apetecía ir. Estar en un país extraño, donde todo sería diferente: vivir en una casa diferente, ir a un colegio diferente con niñas diferentes; sentía unas ganas enormes de experimentar todo aquello, y, aunque sabía que no estaba bien, no pudo evitar una sonrisa.
—Sólo sería por seis meses —dijo, como excusándose—, y estaríamos todos juntos.
Los días siguientes transcurrieron con bastante normalidad. Mamá recibió carta de papá: estaba cómodamente instalado en un hotel de Praga y se encontraba mucho mejor. Estas noticias les alegraron a todos.
Varias personas preguntaron por él, pero se dieron por satisfechas cuando los niños dijeron que tenía la gripe. Había tanta, que no era sorprendente. El tiempo seguía siendo muy frío, y todos los charcos que se habían formado con el deshielo se volvieron a helar, pero no nevaba más.
Al fin, por la tarde del domingo anterior a las elecciones, el cielo se puso muy oscuro y se abrió de repente para dar paso a una masa de blanco flotante en ráfagas y remolinos. Anna y Max estaban jugando con los niños Kentner, que vivían en la acera de enfrente. Se pararon a mirar cómo caía la nieve.
—¡Si hubiera empezado un poco antes! —dijo Max—. Para cuando esté lo bastante alta para ir en trineo, ya habrá anochecido.
A las cinco, cuando Anna y Max se iban a casa, había acabado de nevar. Peter y Marianne Kentner les acompañaron a la puerta. Por toda la calle se extendía la nieve, espesa, seca y crujiente, y la luna brillaba sobre ella.
—¿Por qué no vamos con los trineos a deslizarnos a la luz de la luna? —dijo Peter.
—¿Tú crees que nos dejarían?
—Nosotros ya lo hemos hecho antes —dijo Peter, que tenía catorce años—. Ve a preguntarle a tu madre.
Mamá dijo que podían ir, a condición de que no se separaran y estuvieran de vuelta a las siete.
Se pusieron la ropa de más abrigo y emprendieron la marcha.
Sólo había un paseo de un cuarto de hora hasta el Grunewald, donde una ladera con árboles formaba una pista ideal hasta un lago helado. Muchas otras veces se habían deslizado por allí en trineo, pero siempre de día, con el aire lleno de los gritos de otros niños. Ahora sólo se oía el gemido del viento en los árboles, el crujido de la nieve fresca bajo sus pies, y el suave roce de los trineos detrás de ellos. Arriba el cielo estaba oscuro, pero el suelo, a la luz de la luna, tenía un brillo azul, y las sombras de los árboles lo surcaban como franjas negras.
En lo alto de la cuesta se detuvieron y miraron hacia abajo. No había estado nadie antes que ellos. El sendero de nieve reluciente se extendía, perfecto y sin huellas, hasta la orilla misma del lago.
—¿Quién baja el primero? —preguntó Max.
Fue sin querer, pero de pronto Anna se encontró dando saltitos y diciendo: «¡Oh, por favor, por favor…!». Peter dijo:
—Bueno…, el más pequeño primero.
Eso se refería a ella, porque Marianne tenía diez años.
Anna se sentó en el trineo, se agarró a la cuerda del timón, respiró hondo y arrancó. El trineo empezó a moverse, bastante despacio, por la ladera abajo.
—¡Venga! —gritaron los chicos detrás de ella—. ¡Dale otro empujón!
Pero ella no se lo dio. Sin quitar los pies de los patines, dejó que el trineo cogiera velocidad poco a poco. En torno a él se alzaba la nieve pulverizada. Los árboles pasaban a los lados, despacio al principio, luego cada vez más deprisa. La luz de la luna brincaba alrededor, hasta que a Anna le pareció ir volando a través de una masa de plata. Luego el trineo tropezó con el escalón que había al final de la cuesta, pasó como una exhalación por encima de él y aterrizó en una mancha de luna sobre el lago helado. Fue precioso.
Los demás bajaron detrás de ella, dando voces y gritos.
Bajaron la cuesta de cabeza y boca abajo, dándoles la nieve directamente en la cara. Bajaron con los pies delante y boca arriba, con las copas negras de los abetos precipitándose sobre ellos. Se apiñaron todos juntos en un solo trineo y bajaron tan deprisa que casi acabaron en mitad del lago.
Después de cada descenso volvían a subir la cuesta, jadeando y arrastrando los trineos tras ellos. A pesar del frío, se cocían dentro de sus abrigos.
Entonces empezó a nevar otra vez. Al principio casi no se dieron cuenta, pero después se levantó viento y les sopló nieve a la cara. De pronto Max se detuvo cuando ya había arrastrado su trineo hasta la mitad de la cuesta, y dijo:
—¿Qué hora es? ¿No deberíamos volver ya?
Nadie tenía reloj, y de repente cayeron en la cuenta de que no tenían ni idea de cuánto tiempo llevaban allí. Tal vez fuera ya muy tarde y sus padres les estuvieran esperando en casa.
—Andando —dijo Peter—. Será mejor que nos demos prisa.
Se quitó los guantes y los sacudió uno contra otro para hacer caer los grumos de nieve. Tenía las manos rojas de frío. También Anna las tenía así, y por primera vez se fijó en que tenía los pies congelados.
A la vuelta hacía un frío terrible. Se les colaba el viento a través de la ropa húmeda, y con la luna oculta detrás de las nubes el camino aparecía oscuro delante de ellos. Anna se alegró cuando salieron de los árboles y cogieron la carretera. En seguida hubo farolas, casas con las ventanas iluminadas, tiendas. Ya casi estaban en casa.
Un reloj que vieron iluminado les indicó la hora: después de todo, no eran aún las siete.
Exhalaron suspiros de alivio y frenaron el paso. Max y Peter empezaron a hablar de fútbol. Marianne ató juntos dos trineos y se adelantó a la carrera por la calle vacía, dejando sobre la nieve una red de huellas entrecruzadas. Anna se quedó rezagada porque le dolían sus pies fríos.
Vio a los chicos pararse delante de su casa, charlando todavía y esperándola, y ya iba a alcanzarles cuando oyó chirriar una verja. Algo se movió a su lado, y de repente una figura informe se perfiló cerca de ella. Por un instante Anna se asustó mucho, pero luego vio que no era más que fraulein Lambeck, enfundada en una especie de capa peluda y con una carta en la mano.
—¡Anna! —exclamó fraulein Lambeck—. ¡Mira que encontrarte en la oscuridad de la noche! Iba al buzón, pero no esperaba encontrarme con nadie. ¿Y cómo está tu papá?
—Está con gripe —contestó Anna automáticamente.
Fraulein Lambeck se paró en seco.
—¿Todavía tiene la gripe, Anna? Hace ya una semana que me dijiste que estaba con gripe.
—Sí —dijo Anna.
—¿Y sigue en la cama? ¿Todavía tiene fiebre?
—Sí —dijo Anna.
—¡Ay, pobre! —Y fraulein Lambeck puso una mano sobre el hombro de Anna—. ¿Le están haciendo de todo? ¿Viene el médico a verle?
—Sí —dijo Anna.
—¿Y qué dice el médico?
—Dice… no sé —contestó Anna. fraulein Lambeck se inclinó con gesto confidencial y la miró a la cara.
—Dime, Anna —dijo—: ¿Cuánta fiebre tiene tu papá?
—¡No lo sé! —gritó Anna, y la voz no le salió como había querido, sino como una especie de gritito—. ¡Lo siento, pero me tengo que ir a casa!
Y echó a correr todo lo deprisa que pudo hacia Max y la puerta abierta.
—¿Qué te pasa? —le dijo Heimpi en el vestíbulo—. ¿Te han disparado por un cañón?
Anna vio a mamá por la puerta entornada del salón.
—¡Mamá! —gritó—, ¡no me gusta tener que mentirle a todo el mundo sobre papá! ¡Es horrible! ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¡No quiero!
Entonces vio que mamá no estaba sola. Al otro extremo de la habitación estaba el tío Julius (que en realidad no era tío, sino un viejo amigo de papá), sentado en un sillón.
—Cálmate —dijo mamá muy secamente—. A ninguno nos gusta mentir sobre papá, pero ahora mismo es necesario. ¡No os pediría que lo hicierais si no lo fuera!
—La pilló fraulein Lambeck —dijo Max, que había entrado detrás de Anna—. ¿Conoces a fraulein Lambeck? Es temible. ¡No hay manera de contestar a sus preguntas, ni siquiera diciendo la verdad!
—Pobre Anna —dijo el tío Julius con su vocecilla aguda. Era un hombre delgado y de modales suaves, y todos le tenían mucho cariño—. Vuestro padre me encargó que os dijera que os echa mucho de menos a los dos y os envía muchos abrazos.
—¿Es que le has visto? —preguntó Anna.
—El tío Julius acaba de volver de Praga —dijo mamá—. Papá está muy bien, y quiere que nos reunamos con él en Zurich, en Suiza, el domingo.
—¿El domingo? —dijo Max—. Pero entonces falta sólo una semana. Ése es el día de las elecciones. ¡Yo creía que íbamos a esperar a ver quién las ganaba!
—Tu padre ha decidido que es mejor no esperar —el tío Julius sonrió a mamá—. De veras, creo que se está tomando todo esto demasiado en serio.
—¿Por qué? —preguntó Max—. ¿Qué es lo que le preocupa?
Mamá suspiró.
—Desde que papá se enteró de que pensaban quitarle el pasaporte, le preocupa que intenten quitarnos los nuestros: entonces no podríamos salir de Alemania.
—Pero ¿por qué iban a hacerlo? —preguntó Max—. Si los nazis no nos tienen simpatía, lo lógico es que se alegren de perdernos de vista.
—Exactamente —dijo el tío Julius, y volvió a sonreír a mamá—. Tu marido es un hombre maravilloso, dotado de una imaginación maravillosa, pero en este asunto, francamente, creo que ha perdido la cabeza. En fin, pasaréis unas vacaciones estupendas en Suiza, y cuando dentro de unas semanas volváis a Berlín nos iremos todos juntos al zoo —el tío Julius era naturalista y se pasaba la vida yendo al zoo—. Avisadme si puedo echar una mano en los preparativos. Volveré a veros, por supuesto.
Besó la mano de mamá y se marchó.
—¿De veras nos vamos el domingo? —preguntó Anna.
—El sábado —dijo mamá—. Hay mucho camino de aquí a Suiza. Tendremos que parar en Stuttgart para pasar la noche.
—¡Entonces ésta es nuestra última semana de colegio! —dijo Max.
Parecía increíble.
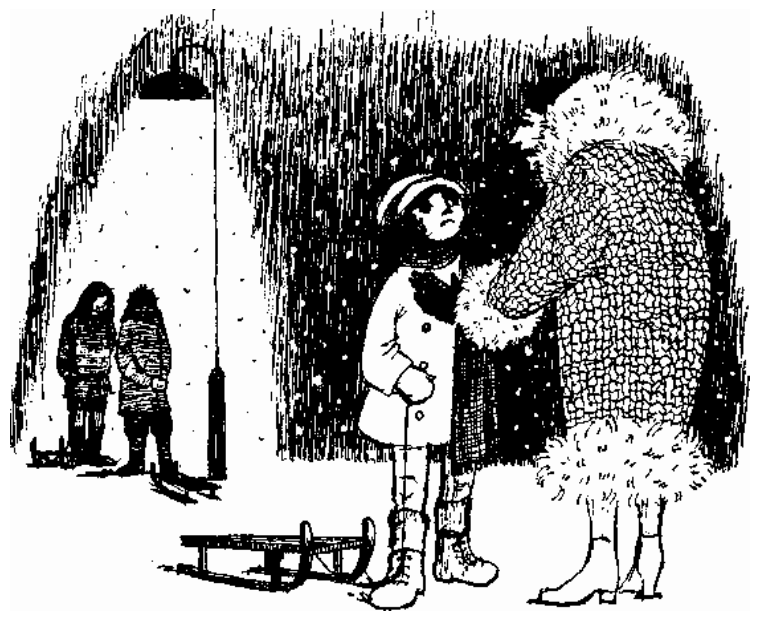 Lo primero que se le ocurrió a Anna era tan espantoso que le cortó la respiración. Papá se había puesto peor por la noche. Se lo habían llevado al hospital. Tal vez… Anna salió corriendo a ciegas de la habitación, y de repente alguien la sujetó: era Heimpi.
Lo primero que se le ocurrió a Anna era tan espantoso que le cortó la respiración. Papá se había puesto peor por la noche. Se lo habían llevado al hospital. Tal vez… Anna salió corriendo a ciegas de la habitación, y de repente alguien la sujetó: era Heimpi.