Capítulo 1
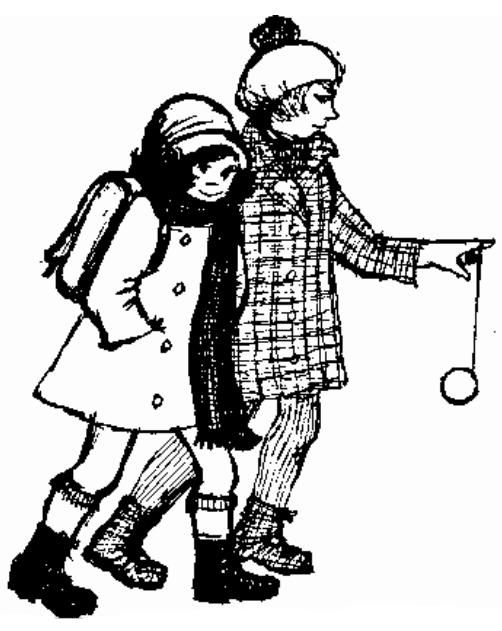 Anna volvía del colegio con Elsbeth, una niña de su clase. Aquel invierno había nevado mucho en Berlín. La nieve no se había derretido; los barrenderos la habían apilado en el borde de las aceras, y allí había permanecido semanas y semanas, en tristes montones que se iban poniendo grises. Ahora, en febrero, empezaba a deshacerse, y había charcos por todas partes. Anna y Elsbeth, calzadas con botas de cordones, los iban saltando.
Anna volvía del colegio con Elsbeth, una niña de su clase. Aquel invierno había nevado mucho en Berlín. La nieve no se había derretido; los barrenderos la habían apilado en el borde de las aceras, y allí había permanecido semanas y semanas, en tristes montones que se iban poniendo grises. Ahora, en febrero, empezaba a deshacerse, y había charcos por todas partes. Anna y Elsbeth, calzadas con botas de cordones, los iban saltando.
Las dos niñas llevaban abrigos gruesos y gorros de lana para tener abrigadas las orejas, y Anna llevaba además una bufanda. Anna tenía nueve años, pero era bajita para su edad, y los extremos de la bufanda le colgaban casi hasta las rodillas. También le tapaba la boca y la nariz, de modo que lo único que se le veía eran sus ojos verdes y un mechón de pelo oscuro. Se había apresurado porque quería comprar unos lápices de colores en la papelería y ya era casi la hora de comer; pero iba tan sin aliento que se alegró de que Elsbeth se detuviera a mirar un gran cartel rojo.
—Es otro retrato de ese señor —dijo Elsbeth—. Mi hermana la pequeña vio uno ayer y se creyó que era Charlie Chaplin.
Anna contempló la mirada fija y la expresión severa. Luego dijo:
—No se parece en nada a Charlie Chaplin, como no sea en el bigote.
Leyeron el nombre que había debajo de la fotografía.
«Adolf Hitler».
—Quiere que todo el mundo le vote en las elecciones, y entonces les parará los pies a los judíos —dijo Elsbeth—. ¿Tú crees que le parará los pies a Rachel Lowenstein?
—A Rachel Lowenstein no la puede parar nadie —respondió Anna—. Es capitana de su clase. A lo mejor me para los pies a mí. Yo también soy judía.
—¡Tú no!
—¡Claro que sí! Mi padre nos estuvo hablando de eso la semana pasada. Dijo que éramos judíos, y que, pasara lo que pasara, mi hermano y yo no debíamos olvidarlo nunca.
—Pero vosotros no vais a una iglesia especial los sábados, como Rachel Lowenstein.
—Eso es porque no somos religiosos. No vamos a ninguna iglesia.
—Pues a mí me gustaría que mi padre no fuera religioso —dijo Elsbeth—. Nosotros tenemos que ir todos los domingos, y a mí me dan calambres de estar sentada.
Elsbeth miró a Anna con curiosidad.
—Yo creí que los judíos tenían que tener la nariz ganchuda, pero tú la tienes normal. ¿Tu hermano tiene la nariz ganchuda?
—No —dijo Anna—. La única persona que hay en casa con la nariz ganchuda es Bertha, la criada, y se le quedó así porque se la rompió al caerse del tranvía.
Elsbeth empezaba a impacientarse.
—Pues entonces —dijo—, si por fuera sois como todo el mundo y no vais a una iglesia especial, ¿cómo sabéis que sois judíos? ¿Cómo podéis estar seguros?
Hubo una pausa.
—Supongo… —empezó Anna—, supongo que será porque mi padre y mi madre lo son, y supongo que sus padres y sus madres también lo serían. A mí nunca se me había ocurrido pensarlo, hasta que papá empezó a hablar de eso la semana pasada.
—¡Pues es una tontería! —dijo Elsbeth—. ¡Todo son tonterías, lo de Adolf Hitler, lo de que la gente sea judía y todo lo demás! —Echó a correr, y Anna la siguió.
No se pararon hasta llegar a la papelería. Allí había alguien hablando con el hombre del mostrador, y a Anna se le cayó el alma a los pies cuando vio que era fraulein Lambeck, que vivía cerca de su casa. Fraulein Lambeck estaba poniendo cara de oveja y diciendo: «¡Tiempos terribles, tiempos terribles!». Cada vez que decía «tiempos terribles» meneaba la cabeza, y le bailoteaban los pendientes.
El hombre de la papelería dijo: «1931 ya fue malo, 1932 fue peor, pero, fíjese en lo que le digo, 1933 será peor que ninguno». Luego vio a Anna y Elsbeth y preguntó: «¿En qué puedo servirles, pequeñas?».
Anna estaba a punto de decirle que quería comprar unos lápices de colores cuando fraulein Lambeck la descubrió.
—¡Si es Anna! —exclamó fraulein Lambeck—. ¿Cómo estás, Anna? ¿Y cómo está tu papá? ¡Qué hombre tan maravilloso! Yo leo todo lo que escribe. Tengo todos sus libros y siempre le oigo por la radio. Pero esta semana no ha escrito nada en el periódico…, espero que no sea porque esté enfermo. Estará dando conferencias por ahí fuera. ¡Ay, nos hace mucha falta en estos tiempos terribles!
Anna esperó a que fraulein Lambeck acabase, y luego dijo:
—Tiene la gripe.
Eso dio lugar a otro alboroto. Cualquiera habría pensado que la persona más próxima y querida de fraulein Lambeck se hallaba a las puertas de la muerte. Fraulein Lambeck sacudió la cabeza hasta que sus pendientes repiquetearon, sugirió remedios, recomendó médicos: no dejó de hablar hasta que Anna le hubo prometido que le transmitiría a su padre sus mejores deseos de pronta curación. Luego, ya desde la puerta, se volvió y dijo:
—No le digas que los mejores deseos de fraulein Lambeck, Anna: ¡dile que de una admiradora!
Y por fin desapareció.
Anna no tardó nada en comprar sus lápices. Luego ella y Elsbeth se quedaron paradas delante de la papelería, en medio del viento frío. Allí era donde normalmente se separaban, pero Elsbeth remoloneó. Hacía mucho tiempo que quería hacerle a Anna una pregunta, y aquél parecía buen momento.
—Anna —dijo Elsbeth—, ¿es bonito tener un padre famoso?
—Cuando te encuentras a alguien como fraulein Lambeck, no —repuso Anna, poniendo rumbo a casa distraídamente mientras Elsbeth la seguía, igual de distraídamente.
—No, pero ¿aparte de fraulein Lambeck?
—Yo creo que es muy bonito. Entre otras cosas porque papá trabaja en casa, así que le vemos mucho. Y a veces nos dan entradas gratis para el teatro. Y una vez nos entrevistaron para un periódico, y nos preguntaron qué libros nos gustaban, y mi hermano dijo que Zane Grey, ¡y al día siguiente le mandaron una colección entera de regalo!
—Ojalá mi padre fuera famoso —dijo Elsbeth—. Pero no creo que llegue a serlo nunca, porque trabaja en Correos, y no es el tipo de cosa que le hace a uno famoso.
—Si tu padre no llega a ser famoso, a lo mejor tú sí. Una de las desventajas de tener un padre famoso es que casi nunca llega a serlo uno mismo.
—¿Por qué no?
—No sé. Pero casi nunca se oye de una misma familia donde haya habido dos personas famosas. Eso me pone triste a veces.
Y Anna suspiró.
Estaban ya junto a la verja pintada de blanco de la casa de Anna. Elsbeth intentaba febrilmente pensar en algo por lo que ella pudiera ser famosa, cuando Heimpi, que las había visto por la ventana, abrió la puerta de entrada.
—¡Dios mío! —exclamó Elsbeth—, ¡hoy llego tarde a comer!
Y salió corriendo calle arriba.
—Tú y esa Elsbeth —gruñó Heimpi mientras Anna se metía en casa—. ¡Se os va a caer la lengua de tanto moverla!
Heimpi se llamaba en realidad fraulein Hempel, y había cuidado de Anna y de su hermano Max desde que nacieron. Ahora que ya eran mayores se ocupaba de las tareas de la casa mientras ellos estaban en el colegio, pero le gustaba mimarlos cuando volvían.
—Vamos a quitarte todo esto —dijo, desenrollando la bufanda—. Pareces un paquete mal atado.
Mientras Heimpi le quitaba cosas de encima, Anna oyó que en el cuarto de estar sonaba el piano. De modo que mamá estaba en casa.
—¿Seguro que no traes los pies mojados? —preguntó Heimpi—. Entonces, date prisa y ve a lavarte las manos. Ya casi está lista la comida.
Anna subió la escalera alfombrada. Entraba el sol por la ventana, y afuera, en el jardín, se veían todavía algunas manchas de nieve. De la cocina subía olor a pollo. Daba gusto volver a casa del colegio.
Cuando abrió la puerta del cuarto de baño hubo un revuelo dentro, y Anna se encontró frente a su hermano Max, que bajo su pelo rubio tenía la cara colorada como un tomate y escondía algo tras de sí.
—¿Qué pasa? —preguntó Anna, aun antes de descubrir la presencia de Gunther, el amigo de Max, que parecía igualmente azarado.
—¡Ah, si eres tú! —dijo Max, y Gunther dijo, riendo:
—¡Creíamos que era una persona mayor!
—¿Qué tienes ahí? —preguntó Anna.
—Es una insignia. Hoy hemos tenido una pelea fenomenal en el colegio: los nazis contra los socis.
—¿Y quiénes son los nazis y los socis?
—A tu edad ya deberías saberlo —dijo Max, que acababa de cumplir los doce años—. Los nazis son los que van a votar a Hitler en las elecciones. Los socis somos los que vamos a votar en contra.
—Pero si a vosotros no os dejan votar —dijo Anna—. ¡Sois demasiado pequeños!
—Pues nuestros padres… —dijo Max enfadado—. Es lo mismo.
—De todos modos, les hemos ganado —dijo Gunther—. ¡Si hubieras visto cómo corrían! Entre Max y yo agarramos a uno y le quitamos la insignia. Pero no sé qué va a decir mi madre cuando vea los pantalones.
Y al decirlo bajó la vista, compungido, hacia un gran hoyo de la tela gastada. El padre de Gunther estaba sin trabajo, y en su casa no tenían dinero para comprar ropa nueva.
—No te preocupes, Heimpi te lo arregla —dijo Anna—. ¿Me dejáis ver la insignia?
Era una chapa pequeña de esmalte rojo, con una cruz negra con los brazos doblados.
—Se llama una esvástica —dijo Gunther—. Todos los nazis las tienen.
—¿Qué vais a hacer con ella? —Max y Gunther se miraron.
—¿Tú la quieres? —preguntó Max. Gunther negó con la cabeza.
—Se supone que no debo tratarme para nada con los nazis. Mi madre tiene miedo de que me partan la cabeza.
—No pelean limpio —asintió Max—. Usan palos, piedras y de todo. —Dio la vuelta a la insignia, con repugnancia creciente: Pues yo desde luego no la quiero.
—¡Tírala por el baño! —dijo Gunther.
Y así lo hicieron. La primera vez que tiraron de la cadena no se fue para abajo, pero a la segunda, justo en el momento en que sonaba el timbre para ir a comer, desapareció muy satisfactoriamente.
Aún se oía el piano cuando bajaron, pero dejó de sonar mientras Heimpi les llenaba los platos, y al momento siguiente se abrió la puerta y entró mamá.
—¡Hola, niños! ¡Hola, Gunther! —exclamó—. ¿Qué tal el colegio?
Todos empezaron a contarle cosas inmediatamente, y la habitación se llenó de pronto de barullo y risas. La madre de Anna se sabía los nombres de todos los profesores, y siempre se acordaba de lo que los niños le habían dicho. Por eso, cuando Max y Gunther le contaron cómo el profesor de geografía se había puesto hecho una furia, dijo:
—¡No me extraña, después de cómo le tratasteis la semana pasada!
Y cuando Anna le contó que se había leído en clase su redacción, comentó:
—Esto es maravilloso… porque fraulein Schmidt casi nunca lee nada en voz alta, ¿no es cierto?
Cuando escuchaba, miraba a quien estuviese hablando con absoluta atención. Cuando hablaba ponía en ello toda su energía. Todo parecía hacerlo el doble de bien que los demás: hasta sus ojos eran los más azules que Anna había visto.
Estaban empezando el postre, que era pastel de manzana, cuando entró Bertha, la muchacha, para decirle a mamá que llamaban por teléfono, y que si debía molestar a papá.
—¡Vaya unas horas de llamar! —exclamó mamá, y corrió la silla para atrás con tanta fuerza que Heimpi tuvo que echarle mano para que no se volcara—. ¡Que ninguno se atreva a comerse mi parte!
Y salió a toda prisa.
Todo pareció quedar muy silencioso después que salió mamá, aunque Anna oyó sus pasos apresurados hacia el teléfono y, un poco después, todavía más apresurados escaleras arriba, hacia el cuarto de papá. Anna rompió el silencio para preguntar:
—¿Cómo está papá?
—Mejor —contestó Heimpi—. Le ha bajado un poco la temperatura.
Anna se comió su postre tranquilamente. Max y Gunther repitieron dos veces, y mamá seguía sin volver. Era extraño, porque el pastel de manzana le gustaba especialmente.
Bertha entró a quitar la mesa y Heimpi se llevó a los chicos para ver lo de los pantalones de Gunther.
—Esto no tiene arreglo —dijo—. Si te los coso se te volverán a abrir en cuanto que respires. Pero tengo unos de Max que se le quedaron pequeños, y que te van a venir que ni pintados.
Anna se quedó en el comedor sin saber qué hacer. Durante un rato estuvo ayudando a Bertha a retirar los platos sucios, metiéndolos en la antecocina por el ventanillo que daba al comedor. Luego quitaron las migas de la mesa con un cepillito y un recogedor. Después, mientras doblaban el mantel, se acordó de fraulein Lambeck y su recado. Esperó a que Bertha tuviese bien cogido el mantel, y subió corriendo a la habitación de papá. Dentro se le oía hablar con mamá.
—Papá —dijo Anna, abriendo la puerta—, me encontré con fraulein Lambeck…
—¡Ahora no, luego! —exclamó mamá—. ¡Estamos hablando!
Estaba sentada en el borde de la cama de papá. Papá estaba recostado sobre las almohadas, un poco pálido. Los dos tenían gesto preocupado.
—Pero papá, es que me dijo que te dijera… —Mamá se enfadó mucho.
—¡Por lo que más quieras, Anna! —gritó—. ¡No nos interesa oírlo ahora! ¡Márchate!
—Vuelve dentro de un rato —dijo papá con más suavidad. Anna cerró la puerta. ¡Pues vaya! No es que en ningún momento hubiera tenido muchas ganas de dar el absurdo recado de fraulein Lambeck, pero se sintió maltratada.
No había nadie en el cuarto de jugar. Afuera se oían voces: probablemente Max y Gunther estarían jugando en el jardín, pero a Anna no le apetecía ir con ellos. Su mochila colgaba de la silla.
Desempaquetó sus lápices nuevos y los sacó todos de la caja. Había un rosa bonito y un naranja que estaba bastante bien, pero los azules eran los mejores. Había tres tonos diferentes de azul, todos muy luminosos, y un malva. De repente, a Anna se le ocurrió una idea.
Últimamente había estado haciendo una serie de poemas ilustrados que habían sido muy admirados, lo mismo en casa que en el colegio. Uno de ellos había sido sobre un incendio, otro sobre un terremoto y otro sobre un hombre que se moría, en medio de horribles sufrimientos, tras ser maldecido por un vagabundo. ¿Por qué no intentar ahora un naufragio? Había toda clase de palabras que rimaban con «mar», y para la ilustración podía usar los tres lápices azules nuevos. Cogió papel y empezó.
Pronto estuvo tan enfrascada en lo que estaba haciendo que no notó cómo el temprano anochecer de invierno se iba colando en la habitación, y se sobresaltó cuando Heimpi entró y encendió la luz.
—He hecho pasteles —dijo Heimpi—. ¿Me quieres ayudar a ponerles la cobertura?
—¿Puedo ir antes a enseñarle esto a papá? —preguntó Anna, rellenando el último trocito de mar azul. Heimpi asintió.
Esta vez Anna llamó a la puerta y esperó hasta que papá dijo «Adelante». Su cuarto tenía un aspecto extraño, porque sólo estaba encendida la lámpara de la mesilla, y papá y su cama formaban una isla de luz entre las sombras. Apenas se veía su escritorio, con la máquina de escribir y la montaña de papeles que, como siempre, habían desbordado la mesa hasta caer al suelo. Como papá escribía a menudo hasta muy tarde y no quería molestar a mamá tenía su cama en su cuarto de trabajo.
Papá no tenía aspecto de estar mejor. Estaba sentado en la cama sin hacer nada, mirando fijamente al frente y con una especie de rigidez en su rostro delgado, pero al ver a Anna sonrió. Ella le enseñó el poema y él lo leyó dos veces de cabo a rabo y dijo que era muy bonito, y elogió también la ilustración. Luego Anna le contó lo de fraulein Lambeck, y los dos se rieron. Viéndole ya con un aspecto más normal, Anna le preguntó:
—¿Papá, de verdad te gusta el poema? —Papá dijo que sí.
—¿No te parece que debería ser más alegre?
—Bueno —contestó papá—, un naufragio no puede ser demasiado alegre.
—Mi profesora, fraulein Schmidt, dice que debería escribir sobre temas más alegres: sobre la primavera o las flores, por ejemplo.
—¿Y tú quieres escribir sobre la primavera y las flores?
—No —dijo Anna tristemente—. Ahora mismo parece como si no me salieran más que desastres.
Papá esbozó una pequeña sonrisa, y dijo que quizá fuese porque estaba a tono con los tiempos.
—Entonces —preguntó Anna con emoción—, ¿tú crees que está bien escribir sobre desastres?
Papá se puso serio inmediatamente.
—¡Claro que sí! —respondió—. Si tú quieres escribir sobre desastres, eso es lo que tienes que hacer. Lo que no se puede hacer es pretender escribir sobre lo que quieren los demás. La única manera de escribir algo bueno es intentar que le guste a uno mismo.
A Anna le animó tanto oír eso que ya iba a preguntarle a papá si él creía que ella podría ser famosa algún día, pero en aquel momento sonó el teléfono que había junto a la cama, sorprendiéndolos a los dos.
La expresión tensa volvió al rostro de papá mientras levantaba el auricular, y era extraño, pensó Anna, que hasta su voz sonase distinta. Le oyó decir: «Sí…, sí…», y algo acerca de Praga, y luego se cansó de escuchar. Pero la conversación acabó en seguida.
—Hale, vete corriendo —dijo papá. Alzó los brazos como para darle un gran abrazo, y luego los dejó caer otra vez, diciendo—: Será mejor que no te pegue la gripe.
Anna ayudó a Heimpi a recubrir los pasteles, y luego se los comieron entre Max, Gunther y ella, todos menos tres que Heimpi metió en una bolsa de papel para que Gunther se los llevara a su madre. Además había encontrado más ropa vieja de Max que le valía, de modo que Gunther se fue a su casa cargado con un buen paquete.
El resto de la tarde lo pasaron jugando. Max y Anna habían recibido en Navidad una caja de juegos, y todavía no se les había pasado el entusiasmo por ellos. Había juegos de damas, ajedrez, parchís, oca, dominó y seis juegos de cartas diferentes, todos metidos en un solo estuche muy bonito.
Si se cansaba uno de un juego, se podía jugar a otro. Heimpi fue a sentarse con ellos en el cuarto de jugar mientras remendaba calcetines, y hasta jugó con ellos al parchís. Pareció que había llegado muy pronto la hora de acostarse.
A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, Anna entró corriendo en el cuarto de papá para verle. El escritorio estaba ordenado. La cama estaba hecha.
Papá no estaba.
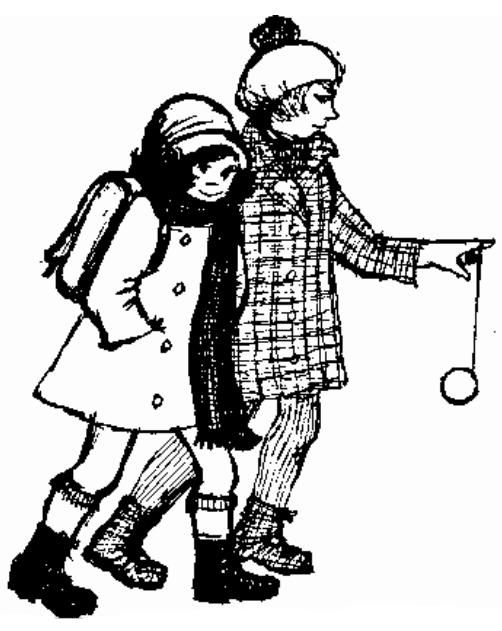 Anna volvía del colegio con Elsbeth, una niña de su clase. Aquel invierno había nevado mucho en Berlín. La nieve no se había derretido; los barrenderos la habían apilado en el borde de las aceras, y allí había permanecido semanas y semanas, en tristes montones que se iban poniendo grises. Ahora, en febrero, empezaba a deshacerse, y había charcos por todas partes. Anna y Elsbeth, calzadas con botas de cordones, los iban saltando.
Anna volvía del colegio con Elsbeth, una niña de su clase. Aquel invierno había nevado mucho en Berlín. La nieve no se había derretido; los barrenderos la habían apilado en el borde de las aceras, y allí había permanecido semanas y semanas, en tristes montones que se iban poniendo grises. Ahora, en febrero, empezaba a deshacerse, y había charcos por todas partes. Anna y Elsbeth, calzadas con botas de cordones, los iban saltando.