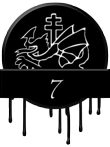
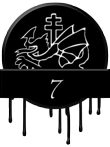
Telegrama, Abraham Van Helsing,
doctor en medicina, en filosofía, en literatura, etc., etc., Ámsterdam,
a John Seward, doctor en medicina, Purfleet, Inglaterra.
28 de junio.
Estimado y leal amigo:
Disculpas por adelantado por el abuso: necesito tu ayuda y discreción, e imperdonablemente pronto. Llevo una paciente psiquiátrica a Purfleet la tarde del 1 de julio y requiero alojamiento para nosotros dos (es primordial guardar el secreto). Nadie más ha de saber que estamos en la ciudad.
Mi compañera requiere una celda acolchada y con barrotes; solicito lo mismo para mí. Destruya este documento de inmediato.
Diario del doctor Seward
1 de julio.
El profesor ha llegado.
Llegó como esperaba por la tarde, vestido de negro con un sombrero de paja de ala ancha y con aspecto, para todo el que lo ve, de cura de pueblo. Lo esperé en el umbral y lo vi salir del taxi, después se giró y extendió la mano mientras el conductor le pasaba una mujer pequeña y frágil. Ella también iba vestida de negro, incluyendo un velo que le oscurecía las facciones.
La transportó fácilmente en brazos por el camino bordeado de flores, como si estuviese largamente acostumbrado a hacer tal cosa. Cuando me vio en el porche, sonrió ampliamente y sus ojos azules se iluminaron de inmediato. Avancé y le di una palmadita en la espalda. El impulso de darnos la mano fue mutuo, pero fue imposible debido a la misteriosa paciente que transportaba.
—¡Profesor Van Helsing! —exclamé con emoción, mientras detrás de él, el conductor dejaba dos grandes maletas en el suelo.
Fui corriendo a ocuparme de la propina; mi mentor no se encuentra muy bien de finanzas, por lo que veo. Creo que de manera rutinaria cobra poco a sus pacientes, o no les cobra en absoluto, y yo sería un caballero ocioso si no fuera por mi otra «afición», el manicomio.
Al saludarlo, la sonrisa del profesor desapareció y se apagó algo el brillo de sus ojos. Apretó los labios como para recomendarme silencio; si no hubiese llevado tal carga, también habría alzado un dedo. Seguí el aviso e inmediatamente bajé mi voz hasta convertirla en un susurro.
—Es bueno volver a verlo.
La sonrisa y el brillo volvieron de inmediato.
—Igualmente, estimado John. Aunque pareces bastante pálido y malnutrido. Tendremos que encontrar una joven dama que te engorde y te convenza para dar paseos bajo el sol.
Aparté la mirada brevemente hacia el caos de zinnias amarillas y carmesíes que bordeaban nuestro camino, pero mantuve una expresión placentera. Aún me duele cualquier comentario que evoque pensamientos sobre Lucy, de modo que no contesté.
De inmediato su tono se llenó de compasión.
—Ah… veo que he tropezado directamente con la fuente del problema. Discúlpame, amigo mío. Soy un viejo ciego y estúpido.
Creo que me sonrojé, lo cual sirvió para aumentar mi incomodidad, pues no es una reacción común en mí. A continuación miré tímidamente a la paciente silenciosa, preguntándome si estaba lúcida, y si había entendido algo de la conversación. ¿Cómo podía ahora conseguir presentarme ante ella de manera digna?
De nuevo Van Helsing pareció leer mis pensamientos.
—No te preocupes, John. Sufre catatonia, su mente está lejos de nosotros. Aunque no lo estuviera, sería incapaz de divulgar nuestros problemas, pues no habla.
—No es usted viejo en absoluto, y ciertamente no está ciego —le dije—. Francamente, es la persona más perspicaz que conozco.
De hecho, había sido así desde que lo conocí. A veces su habilidad para adivinar lo que yo (u otra persona) estoy pensando es asombrosa. No es simplemente que me conozca bien; lo he visto hacer lo mismo con desconocidos. Con el tiempo, he desarrollado dos teorías: una, que ha afilado sus destrezas perceptivas hasta una perfección sobrenatural; o dos, que es un médium.
Esto último es difícil de demostrar, aunque últimamente me he interesado por los fenómenos ocultos y las enseñanzas de una organización local conocida como Amanecer Dorado. (Mis lecturas me han llevado a concluir que el profesor tiene acceso a mucho, si no todo, de su conocimiento. Esto lo baso en incontables comentarios que ha hecho durante nuestra amistad de cerca de ocho años. Frases esotéricas como «Como en lo alto, así mismo debajo», —una cita de nuestro amigo común Hermes Trismegistus—. Y docenas de otras igualmente opacas cuando son formuladas, en cualquier caso).
Más que eso, el profesor irradia, un aura de poder, no tanto físico como mental. Como yo, él fue un niño prodigio, pero no hablo aquí de inteligencia, que tiene en abundancia, sino de algo metafísico. En público, excepto cuando da conferencias, adopta el personaje de un charlatán bienintencionado, un payaso. Incluso he oído que a veces afecta un acento extranjero absolutamente cómico, a pesar de que su inglés es excelente. Es como si quisiera evitar que el mundo viese al verdadero hombre: al académico, al genio, al filósofo.
Pero cuando está solo en mi presencia, a veces se permite atisbos de un ocultista inmensamente brillante y sabio bajo la máscara de un loco. Nunca lo ha etiquetado como ocultismo, por supuesto; esto es cosa mía. Pero ahora recuerdo unas vacaciones de hace mucho tiempo en Ámsterdam, cuando sin darme cuenta entré en su biblioteca privada y descubrí un armario cerrado con un tesoro oculto de tratados de magia: La llave mayor de Salomón, El Goetia, el Sepher Yetzirah, y Un recuento veraz y fidedigno de lo que ocurrió durante muchos años entre el doctor Dee y algunos espíritus.
Este es el hombre que he visto hoy de nuevo, aunque ha adoptado con éxito la guisa de un cura de pueblo no muy educado. Pero pude penetrar bajo la simple candidez que velaban sus grandes ojos azules, bajo la alegre expresión. Parece mayor que la última vez que lo vi; una mayor cantidad de sus cabellos dorados se han aclarado, y, como yo, ha perdido peso y parece demacrado en las mejillas y la mandíbula. A pesar de todo, irradia aún más de esa fuerza interna, ese profundo sentimiento de sabiduría y de calma que ni siquiera la tempestad más tumultuosa puede abatir y que paradójicamente lo hace, al hombre real bajo el disfraz de la carne, parecer más joven que la última vez que nos vimos.
—Por aquí —continué haciendo un gesto hacia la entrada.
Ambos nos encaminamos hacia la puerta abierta, y yo extendí los brazos como si fuera a agarrar a la mujer inmóvil en mis brazos. Como esperaba, rechazó cualquier ayuda.
—Vayamos dentro de inmediato para que se pueda aliviar de su carga. Llamaré a la criada para que la lleve…
—¡No! —la aspereza de su respuesta me hizo volver la cabeza para mirarlo de inmediato y entonces añadió con más suavidad—. Nada de criadas aún. Puede que llegue el momento en el que hagan falta, pero hoy, mantengamos tanta privacidad como sea posible.
Estuve de acuerdo y le dije que esperaría a llamar a Thomas para que recogiera las maletas hasta que tanto él como su paciente estuvieran alojados en sus habitaciones, después haría que dejaran las maletas a la puerta de sus celdas para garantizar su anonimato.
Una vez que cruzamos el umbral, lo convencí para que dejara su presa tan celosamente guardada y la depositara en una silla de ruedas de respaldo alto. Es el modelo más nuevo, especialmente equipado con correas para los pacientes más violentos. Mientras la acomodaba con tierna preocupación en la silla y se detenía para contemplar las correas, le dije en voz baja:
—Dudo que las necesite.
—No por ahora. —La jovial máscara volvió a desaparecer por un breve instante.
Esta vez vi a un hombre tremendamente preocupado, un hombre que llevaba sobre su alma el peso del mundo.
—Pero llegará el momento de usarlas. Debemos estar alerta.
Insistió en empujar él mismo la silla. Lo conduje directamente al ascensor (algo necesario ya que arrastrar escaleras arriba a un paciente violento era muy peligroso). En la absoluta privacidad del ascensor, esperé alguna explicación de su «misión secreta», pero no se produjo. De modo que hablé de temas irrelevantes y le pregunté por su madre, una auténtica dama inglesa que había conocido y que admiraba de corazón.
—Se está muriendo —dijo de aquella manera holandesa directa y realista tan propia de él—. Un tumor ulcerado en el pecho derecho. Lo lleva padeciendo más de un año, pero ahora le queda poco tiempo; le está afectando al cerebro. Mi preocupación es que muera mientras estoy fuera.
Le puse una mano en el hombro. Apenas nunca había tocado a nadie para otra cosa que para dar la mano como bienvenida o despedida, y él agradeció el gesto con una mirada de agradecimiento (¿Le gusta a alguien estrechar la mano más que a sus paisanos?).
—Lo siento tanto que apenas puedo expresarlo con palabras. Fue tan amable conmigo cuando vinisteis los dos a visitarme. Llegué a pensar en ella como mi propia abuela, ya que nunca conocí a las mías.
Tras este último comentario, dejó escapar el aliento como si le hubiesen dado un puñetazo en el estómago y apartó la mirada; creo que la emoción, finalmente lo había sobrecogido. Tras un momento de silencio, dijo:
—No quiero molestarte, John, con mis propias dificultades. Ya has tenido bastantes problemas en tu breve vida. Eres demasiado joven para haber experimentado tantas pérdidas; demasiado joven. A mi edad, es de esperar.
Se refería, por supuesto, a la muerte de mi padre unos dieciséis años atrás, y la de mi madre hará tres años este otoño. La casa familiar es demasiado grande y solitaria como para que un solo vástago la ocupe, de modo que la comparto con mis pacientes.
Por fin llegamos a las dos celdas más próximas a mi alcoba, que prefiero tener desocupadas a menos que el sanatorio esté totalmente lleno. Como solo tenemos tres pacientes residentes en el momento, uno de los cuales espero liberar pronto, el recluso más cercano estaba a media docena de celdas de distancia. Van Helsing tendrá privacidad.
—Ya hemos llegado —dije abriendo las puertas de cada habitación de modo que el profesor las pudiese ver.
Una de las celdas carecía de ventanas y contenía los muebles usuales; una cama, una mesa de noche y una lámpara de gas colocada tan alta en la pared que solo podía encenderla o apagarla un ayudante con un aparato especial adjuntado a un largo palo de escoba. La otra la había preparado yo personalmente para el profesor. La ventana con barrotes daba directamente a un jardín con flores (que está particularmente hermoso y exuberante este verano), y había cubierto la cama con un cobertor tejido por mi madre. Había añadido también un escritorio y un cómodo sillón de cara a la ventana, y al lado de la inalcanzable lámpara de gas había dejado una larga vara para que el profesor pudiese controlar la luz como desease.
Saqué las dos llaves del aro que tenía en mi cinturón y se las pasé.
—Esta es suya… y esta es la llave de la habitación de la dama.
—Bien —dijo observándolas y alzando después la mirada hacía las habitaciones—. Esta —dijo, y señaló la habitación más soleada y más alegre que había preparado para él—, se la dejaré a ella. La otra me va bien para mí.
Y antes de que pudiese protestar, empujó la silla y la metió en la habitación, la alzó en brazos, y la deposito en el asiento más cómodo que miraba al jardín. Fue bastante frustrante, pues si la dama estaba de hecho catatónica, la vista era inútil, y no me alegraba en absoluto dejar el legado de mi madre en manos de una lunática.
Lo seguí adentro preguntándome si sería demasiado impertinente decir algo, cuando el profesor extendió una mano y le quitó a la paciente el velo y el sombrero.
Respiré profundamente. La mujer no era más que piel y huesos, pero a la vez joven y extrañamente hermosa, con unos enormes ojos negros y el abundante pelo negro recogido en la nuca. Y aun así…
Pestañeé y por un segundo me encontré mirando a una mujer de la edad de Van Helsing, con canas en el pelo y patas de gallo alrededor de los ojos.
Tras volver a parpadear, la dama era de nuevo joven y hermosa, y su pelo era de un color negro y castaño muy brillante sin rastro de canas. Era como si su juventud fuese un velo que se había elevado por un instante, para después volver a bajar enmascarando a la auténtica mujer que había debajo. La aterradora ausencia de alma en aquellos ojos a medio cerrar no podía ser ocultada; y aun así, bajo ellos percibí un dolor sin fondo.
Alcé los ojos y vi al profesor estudiándome con las cejas de oro y plata fruncidas. Nuestras miradas se encontraron (la suya de conocimiento, la mía de duda), y dijo:
—Eres perceptivo, John. Ves debajo de la fachada, ¿verdad?
Me cogió tan de sorpresa que no pude hacer otra cosa que asentir, ¿lo estaba entendiendo bien? ¿Era aquella extraña y triste mujer con un rostro ajado aunque atemporal un caso metafísico que me había atraído? La noción en sí misma era suficientemente estimulante. Aun así, había algo más que me atraía hacia ella, una extraña sensación de parentesco, un sentimiento de que quizá los dos escondíamos una pena secreta.
Para mi decepción, no reveló nada más, solo añadió:
—Y ahora tenemos que dejarla descansar. Requeriré un tiempo a solas con ella al anochecer.
De inmediato hinco una rodilla en el suelo, como un caballero haciéndole una proposición a una dama (¡de nuevo el doloroso recuerdo de Lucy!). Gentilmente, le alzó la flácida mano del regazo, y se la llevó a los labios con tal devoción pura y amorosa que me quedé honestamente conmocionado. Su relación iba más allá, era evidente, de la de un doctor y su paciente.
Tan estimulada estaba mi curiosidad que cuando salimos y el profesor cerró la gruesa puerta con llave, pregunté sin ambages:
—¿De quién se trata?
Miró hacia delante, a la lejanía, y suspiró:
—Gerda van Helsing, mi esposa.
No podría haberme quedado más estupefacto. Había conocido al profesor durante más de siete años, desde que entré en la universidad a la tierna edad de quince años. Una situación difícil: mi primera vez lejos de casa y mucho más joven que los otros chicos, por lo que a menudo era el blanco de las bromas y de las burlas. (Tampoco ayudaba que pareciese mucho más joven que mi edad real). Solo el profesor vio más allá de mi inmadurez, encontró mis talentos, y me acogió bajo su ala paternal y profesional.
Estábamos muy unidos, quizá porque había perdido a mi padre poco antes, y estaba agradecido por haber encontrado un sustituto paternal. Por supuesto, también estaba el hecho de que compartíamos la pasión por la medicina, y que veía en mí mucho de sí mismo.
Él también había sido un niño prodigio que había conseguido un título en medicina a muy temprana edad; de modo que me animó extremadamente a que realizara estudios médicos, aunque estaba rodeado de hombres diez años mayores que yo. (El profesor también tiene licencia para practicar la abogacía en Holanda, pero admite compungido que fue un error).
Sin embargo, durante nuestros años asociados (y durante mi breve estancia de un día en su casa) nunca lo había oído (o a su madre en este caso) hablar de familia o de una mujer. Ese hecho, siempre había dado por supuesto que era soltero. Nunca le había pedido un relato de su vida privada.
—Profesor —dije en voz baja aunque estábamos solos y nadie podía oírnos—, ¿qué ocurre? Tengo la impresión de que la enfermedad de su mujer es algo más que simple catatonia. Hay algo más en ella; ¿me equivoco pensando que se trata de algo metafísico? La señora Van Helsing parece tan joven… pero creo que no lo es, que es todo un espejismo.
Dejó escapar un suspiro de infinito cansancio y todo su buen humor desapareció por completo.
—Ambos somos hombres de ciencia, John, adiestrados para confiar en nuestros ojos y en nuestra lógica a la hora de explicar cómo funciona el mundo. Pero hay casos en los que la ciencia moderna fracasa por completo. Hemos de adaptarnos y, como Demócrito cuando postuló el átomo, aceptar que en el universo hay más de lo que el ojo ve o el cerebro indaga —se detuvo y pareció considerar si contarme todo o no.
Para mi decepción, optó aparentemente por la última opción.
—Con el tiempo te explicaré más. El ocaso llegará en menos de dos horas; antes de que llegue, he de atender a Gerda.
—Primero —dije—, ha de tomarse un buen té.
De modo que lo acompañé para comer juntos. Parecía profundamente preocupado, y no hablaba de su mujer o de su madre si yo no insistía en ello. Más tarde, desapareció en la celda que da al jardín y no salió de ella hasta la hora de la cena. De nuevo, se mostró reacio a hablar sobre su propósito para estar aquí.
No puedo dormir esta noche, de modo que me he levantado para escribir esto: mi mente sigue volviendo a la imagen del rostro de la señora Van Helsing. ¿Por qué me obsesiona, de este modo?
Diario de Abraham Van Helsing
2 de Julio.
Un viaje sin sobresaltos, y tanto Gerda como yo hemos pasado una tranquila noche. Desafortunadamente, perdí le oportunidad ayer de lograr con ella una sesión hipnótica (ambos estábamos viajando en el momento en el que estaba más receptiva, y cuando volví a intentarlo por la tarde, se negó a hablar).
¡Qué extraño darse el lujoso gusto de dormir por la noche! Primero, aseguré cuidadosamente cada celda (puse un crucifijo sobre cada puerta, y otro sobre la ventana de Gerda, además de un pequeño medallón de san Jorge). Ella, por supuesto, tiene una cruz al cuello en una gruesa cadena como la mía, que ni ella ni un atacante pueden fácilmente romper.
Por primera vez en muchas noches, dormí profundamente. La comprensión de que lo peor ya había pasado (que Vlad y Zsuzsanna se habían fortalecido de repente y habían huido del castillo) me tranquilizó de manera extraña. No tenía nada más de lo que preocuparme.
Excepto por John; siempre había sido igual que su madre, un médium sensible. Cuando la miró cara a cara por primera vez ayer, temí que hubiese desentrañado la verdad, y pensé que había cometido un terrible error al traer a Gerda aquí.
He trabajado toda mi vida por evitarle al muchacho el dolor, por protegerlo de las atenciones del Empalador. Quise que tuviese una vida normal, la vida que yo y todos mis ancestros no pudimos tener, la vida que le fue cruelmente negada a nuestro pequeño y dulce Jan.
(Y qué horrorizado y conmovido me sentí al oír que sus padres adoptivos le habían dado como nombre la versión inglesa del de su hermano fallecido: John).
Nadie lo sabe excepto yo, y madre, que llevó al infante con ella a Londres y se lo entregó a la gente más buena y bondadosa que conocía, a los que la vida les había negado hijos. Nunca se les dijo la verdad sobre el origen del niño. Ni siquiera la pobre Gerda sabe de su existencia, pues durante su embarazo y parto no era del todo consciente de las condiciones en las que se encontraba su cuerpo y yo hice todo lo que pude por evitar que Zsuzsanna y Vlad supieran este hecho.
¿Lo he conseguido? No lo sé; la pregunta tendrá pronta respuesta. Lo he pasado muy mal pensando si debía de venir aquí y exponerlo al peligro, pero no venir y vigilarlo podría ser incluso más peligroso. Está demasiado cerca de Londres ahora que Vlad se dirige aquí. Mi único lazo con los vampiros es a través de mi pobre esposa, quien me cuenta poco; ¿de qué otro modo puedo estar seguro de que John está a salvo, y que Vlad y Zsuzsanna no han sabido de algún modo de su existencia?
Pero ayer, cuando lo vi mirar cara a cara a su madre, me sentí horrorizado. Qué estúpido había sido al creer que John, sensible psíquicamente, no sabría que estaba mirando directamente a un espejo genético. El parecido entre ellos es muy marcado; la misma nariz, los mismos ojos y barbilla, el mismo tono de piel. Aun así, debido a mi desesperada prisa, no había tenido en cuenta el problema.
Si le ocurre algún mal, será culpa mía por entero. Estoy pensando en irnos, por su propio bien.
Al amanecer esta mañana, he visto un signo ominoso en Gerda. Bajo hipnosis, su humor era alegre y se encontraba charlatana. A la pregunta: «¿Dónde estás ahora?», ha contestado: «Mudándome».
Esto me ha confundido; el día anterior, había irradiado una furia apasionada y había maldecido: «¡Se ha ido! ¡El bastardo se ha ido!». No añadió nada más de este asunto, excepto para describir la visión de unas enormes y voluminosas carretas fuera del castillo. Deduje de aquello que Vlad había abandonado a Zsuzsanna.
Pero hoy las noticias han cambiado. «Mudándome», dice Gerda. «Oigo el traqueteo y el piafar de los caballos». Supuse que Zsuzsanna viajaba en su ataúd en una de las grandes carretas. Pero para mí sorpresa, continuó: «Un esplendoroso sol matinal; había olvidado lo hermoso que el campo está en verano. Me entristece abandonar mi hogar para siempre, pero al mismo tiempo, ¡estoy exultante!».
Es por supuesto imposible que Zsuzsanna esté mirando la luz del sol. No entiendo la información; ¿se ha dado cuenta de que Gerda soporta mis preguntas cada día y está tratando intencionalmente de confundirme con información falsa?
He tomado tales precauciones que lo dudo seriamente. Los vampiros están de camino, de eso no hay duda. Lo único que se me ocurre es que Zsuzsanna creyó que la estaban dejando atrás, pero que Vlad decidió, quizá en el último momento, llevarla con él de viaje. No puedo explicar la extática descripción de la mañana.
Si viajan por tierra, llegarán en una semana; si es por mar (que tiene menos riesgos) tengo un mes para prepararme. Asumiré la primera opción, para poder estar listo.
Tengo que decidirme rápidamente sobre John. ¿Lo abandono y rezo para que siga a salvo sin mi intervención? ¿O me quedo?
Diario del doctor Seward
3 de julio.
Como único propietario de un manicomio, estoy acostumbrado a lo extraño, pero hoy, creo, han sucedido los acontecimientos más extraños que puedo recordar, de aquí o de cualquier otra parte.
Todo comenzó a altas horas de la madrugada. Llevaba despierto varias horas, incapaz de volver a dormir tras otro ataque de lo que he llegado a llamar mi «sueño inquietante». Me he negado a ponerlo por escrito, hasta hoy, porque lo había achacado a una combinación de ansiedad e idolatría hacia el profesor. Y, francamente, a cierta manía sumergida dentro de mí mismo que nos glorificaba al profesor y a mí como dos valientes caballeros de lo oculto luchando contra un gran mal que deseaba dominar el mundo. El sueño es bastante simple. Consiste en una serie de imágenes de mí y del profesor blandiendo espadas plateadas contra una vasta y amenazante oscuridad. Esa parte es bastante agradable (y, con plena conciencia, vergonzosa), pero la parte «inquietante» llega cuando el profesor desaparece bruscamente de la visión, y me quedo solo en la lucha. La oscuridad rápidamente aumenta y me traga, me devora como una ameba devora su almuerzo. Lo he soñado en repetidas ocasiones desde que recibí el telegrama de Van Helsing.
¡Pero, basta! Aunque parezca estúpido al repetirlo en voz alta, aún me aterroriza, sobre todo tras mi encuentro con el profesor esta mañana.
De modo que he estado despierto en la cama por un tiempo, reacio ante la idea de dormir (quizá soñar), reacio ante la idea de levantarme y aceptar que la fatiga es mi carga. Por fin, cuando la oscuridad ha dado paso a cierta luz gris, me he levantado, me he aseado, me he vestido y he salido al pasillo para ver si el profesor estaba despierto. Mi intención era invitarlo a un abundante desayuno, pero se ha perdido la cena y el desayuno ambos días, y me ha dejado preocupado.
La puerta de su celda estaba cerrada con llave. Había abandonado toda esperanza y me dirigía hacia la escalera cuando, de reojo, he visto la puerta de su esposa, ligeramente entornada. Me he acercado, pensando en llamar, pero en su lugar me he quedado en silencio un instante, escuchando. Del interior emanaba la voz del profesor y por el tono supe que la conversación que se estaba llevando a cabo no era íntima.
Y oí que le respondía una segunda voz, de una mujer, sin duda la de su paciente «catatónica». Confieso que mi curiosidad de galeno se apoderó de mí; llamé levemente, con rapidez, entonces abrí la puerta con tal cuidado que no hizo sonido alguno.
Van Helsing estaba demasiado concentrado como para prestarme atención. Su vista estaba fija sobre su mujer sentada en el sillón de cara al profesor que había sido apartado de la ventana.
Tenía ella tal animada expresión que por un instante pensé que estaba viendo a una mujer diferente. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos y rebosaban encanto y alegría, sus labios estaban curvados hacia arriba en una sonrisa que le provocaba hoyuelos. Iba vestida como una matrona con un sobrio vestido y chal negros, con el pelo hacia atrás peinado en moño austero y poco favorecedor pero su actitud era la de una sonriente debutante en sociedad. Esta mañana, la ilusión de juvenil belleza era tan fuerte, no pude ver a la anciana que había debajo.
—Mirando por la ventana —dijo de manera adorable con la barbilla descansando en sus nudillos.
Y de hecho, había girado la cabeza y parecía mirar por una ventana (aunque la real estaba a su espalda), como si estuviera sentada en un tren mirando el paisaje.
—¿Está Vlad contigo? —preguntó el profesor con tal intensidad que me di cuenta que estaba ante una sesión de hipnotismo.
Me quedé totalmente quieto para no molestar a ninguno de los dos y evitar que la señora Van Helsing saliera demasiado abruptamente del trance.
Ella agitó la cabeza y soltó una desdeñosa carcajada.
—Él no. Estoy con mi amante —suspiró—. El sol en las montañas es tan hermoso…
Tras aquella respuesta, las gruesas cejas rubias de Van Helsing adoptaron una actitud de alarma.
—¡La luz del sol! ¿Estás en tu ataúd? ¿Durmiendo?
De nuevo una risa juguetona que, sorprendentemente, no estaba provocada por lo ridículo de la pregunta.
—No, no, estoy despierta. El paisaje es tan hermoso, no querría… —de nuevo un torrente de risa—. ¡Elisabeth, para! Alguien verá…
—¿Quién es Elisabeth? ¿Una mortal o un vampiro? ¿Es alguien a quien has mordido?
Al oír aquello, no pude evitar un leve suspiro. A pesar de su anterior falta de atención, Van Helsing alzo la mirada de repente; toda vida abandonó a su mujer con la terrible brusquedad de un castillo de cartas desmoronándose, dejándola de nuevo con los ojos apagados, y la boca abierta.
En cuanto al profesor, se levantó con la velocidad y la ciega determinación de un huracán. Con una brusquedad sorprendente, me agarró del brazo y me sacó de la habitación. Aún agarrándome como si tratara de evitar mi huida, cerró con llave la puerta de la celda. Entonces, por fin me soltó y me susurró con fiereza.
—¡Nunca vuelvas a hacer eso! ¡Nunca! ¿No comprendes el daño que podría provocarte escuchar tales cosas?
Por un instante, estaba demasiado sorprendido como para responder. Nunca había visto al profesor tan rojo de ira, Y, ¿a qué se refería con eso del daño que podía provocarme? ¿Me estaba amenazando? Cuando por fin pude hablar, dije:
—T-tan solo quería invitarlo a desayunar, viendo que estaba despierto tan temprano. Disculpe cualquier inconveniencia, pero como la puerta estaba ligeramente entreabierta y pude oír que hablaba, me tomé la libertad… Llamé, pero estaba demasiado concentrado como para oírme.
—¡Entonces es culpa mía! —bramó (digo «bramó» a pesar de que susurraba, pues su voz temblaba aún por la furia)—. Has oído cosas que no deberías haber oído…
—Sobre mortales y vampiros —dije, incapaz de contener por completo mi divertido escepticismo.
Sin duda me interesaban los fenómenos ocultistas, y había pruebas sólidas que podían persuadirme de la existencia de los vampiros… de variedad psíquica. Pero un vampiro que muerde con dientes afilados… era como salido de las páginas de una barata novela de terror. Lo miré con recelo, invitándolo a que diera una explicación racional a asunto tan irracional, una explicación que me tranquilizara y provocara que los dos sonriéramos. De hecho, mi mente había producido una que concedía credibilidad a la ilusión de su mujer, para así poder entender cómo ayudarla.
Pero la fiera intensidad en sus ojos azules no desapareció, tampoco contestó. Simplemente retiró la mirada y cruzó los brazos, aún preocupado. O más bien molesto por no poder dar la respuesta que yo tanto anhelaba escuchar. Si hubiese habido una silla en el pasillo, me habría desmoronado sobre ella, pues de repente me vi sobrecogido al comprender de manera enfermiza e inconfundible que el profesor había hecho aquella pregunta con total seriedad.
Dejé escapar una entrecortada risa de incredulidad y mi sonrisa se comenzó a convertir en un gesto de preocupación. Todos aquellos años, había creído que mi mentor era poseedor de los secretos ocultos más profundos. ¿Era posible que el secreto en realidad fuese que era un confuso lunático?
—Con toda seguridad doctor Van Helsing, usted no…
En respuesta, me agarró de nuevo del brazo con tanta fuerza que me quedé en silencio por la sorpresa, mientras me arrastraba por el pasillo hacia su adusta habitación.
Una vez allí, cerró la puerta y se giró para mirarme.
—John. Te he perjudicado enormemente al venir hasta aquí. No me quedaré más, haz los preparativos necesarios para que yo y mi mujer nos vayamos.
Su estado era de algún modo más calmado, pero no menos determinante, no menos furioso, aunque ahora podía ver que su ira iba dirigida por completo contra sí mismo. Por alguna razón, aquello me molestó más que su abrupto e inexplicable comportamiento hacia mí.
—Vamos —protesté intentando igualar su vehemencia.
Aunque lo que había oído seguía siendo increíble, estaba cada vez más claro (al igual que el verdadero rostro de la señora Van Helsing había asomado tras el velo de juventud) que el profesor actuaba motivado por una gran preocupación, no por la locura. Aunque la situación parecía extraña e inexplicable, supe en aquel momento (con el instinto más puramente acientífico) que no había juzgado mal a mi mentor de confianza todos aquellos años; que aún podía confiar en él.
—Cualquiera que haya sido el malentendido o acto vergonzoso que acaba de ocurrir no permitiré que salga corriendo. Usted es mi invitado y un inestimable amigo, profesor, y la culpa es mía, no suya. Le juro que nunca más me inmiscuiré como acabo de hacer; ha sido un acto totalmente irreflexivo, por el cual le pido mis sinceras disculpas.
Suspiró y la férrea furia en su rostro se convirtió en dolor.
—¡Ah, mi buen amigo!, si las disculpas pudiesen borrar el daño realizado.
—¿Cómo lo he dañado? Dígame, y de inmediato arreglaré el asunto.
Mientras hablaba con franqueza, temblé con un escalofrío repentino, pues la imagen de la oscuridad, circundante me invadió con una fuerza inquietante. Este es el significado del sueño, pensé de manera involuntaria. Por eso ahora soy convocado, para ayudar al profesor a derrotarla…
Demasiado similar a las alucinaciones de mis locos, era aún más perturbador verme persuadido por tan convincente manía. Mientras miraba al profesor, mi atención se desplazó al dintel que había detrás de él. Justo encima, había colgado un crucifijo tallado en madera, tan grande que podía ver claramente la expresión de agonía en el rostro de Cristo. De sus muchos comentarios, había siempre creído que el profesor era agnóstico, o como mucho, deísta. ¿Qué nos estaba ocurriendo, supuestos hombres de ciencia como éramos? Luché, combatí por librarme de tal delirio.
Y aun así, no podía dejar de creer.
Van Helsing no se dio cuenta de mi veloz dilema interno; había apartado su mirada y agitaba la cabeza. Bajo la lámpara amarilla, su expresión de nuevo volvió a ser la del profesor calmado y sabio que siempre había conocido.
—No eres tú el que me ha dañado, John, ni tampoco eres el que debe arreglar nada. No me preocupo por mí, eres tú el que ha oído demasiado. Y en este caso, tener demasiado conocimiento puede conducir al peligro. ¿Cómo puedo enmendar esto sino asegurándome de que nunca estés expuesto a tal posibilidad?
—Profesor —dije con tal determinación que me miró con franca curiosidad.
Pero las palabras de nuevo me faltaron al agitarme sobre el precipicio del compromiso. No podía evitar creer lo que estaba a punto de decirle; pero si confesaba mis pensamientos más secretos, ¿me estaría exponiendo al ridículo, o peor, al diagnóstico de que estoy entre aquellos que aseguro tratar?
Respiré profundo y continué a toda velocidad antes de que mi voluntad desapareciera. Le conté el sueño que me obsesiona, de la abrumadora sensación de que había venido aquí justamente porque siempre había estado predestinado a ayudarlo en alguna lucha secreta.
Me sonroje al hablar, pues no es fácil confesar tales creencias privadas e irracionales, sobre todo a aquel sobre el que estas creencias giran. Pero me escuchó con calma, con respeto, y no dio señal alguna de escepticismo. Creo de verdad que aceptó todo lo que dije.
Acabé diciendo:
—Siempre he creído que no eran más que nociones infantiles y estúpidas que desaparecerían al madurar; pero se han hecho más fuertes con los años. Y como habrá notado cuando vi por primera vez a su esposa, profesor, cuando miro a la gente, conozco lo que hay en sus corazones. El de usted es el más puro y fiel que jamás he encontrado. Si hay alguna forma, sin importar lo peligrosa que sea, de poder ayudarlo, me sentiría honrado de hacerlo.
Me quedé en silencio, y por un tiempo, ninguno de los dos hablamos. La expresión de Van Helsing revelaba que estaba tan conmovido como extremadamente preocupado. Por fin, dijo solemnemente:
—He de pensar cuidadosamente en todo lo que has dicho, amigo mío. Ten por seguro que no me iré esta noche, pero te daré mi decisión por la mañana. —Entonces se detuvo y fue hasta su maleta, de la que sacó un brillante objeto dorado—. Mientras tanto, ¿me harías el favor de llevar esto en todo momento?
De sus dedos colgaba un collar; coloqué la mano debajo y me estremecí ligeramente cuando me calló frío y duro en la palma.
Un crucifijo, este en una larga cadena. Lo estudié, entonces miré al profesor con la intención de preguntar. Pero temí la respuesta, de modo que me pasé el colgante por la cabeza y dejé que la cruz cayera por dentro de mi chaqueta donde nadie pudiese verla.
Por su comportamiento, juzgué que, tras invitarlo a que bajara a desayunar, era hora de marcharme. Mientras caminaba hacia la puerta, la curiosidad me sobrecogió y me giré preguntando:
—¡Profesor! ¿Realmente cree en vampiros, del tipo que van por ahí mordiendo a la gente en el cuello?
Me estudió con tristeza antes de responder con otra pregunta.
—Mi querido, John, ¿crees en los lunáticos?
—No es cuestión de creer o no —contesté sin pensar, sin detenerme a considerar su significado—. Los lunáticos existen.
—Pues igualmente. —Y no dijo nada más.