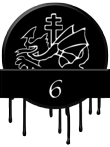
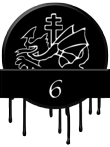
Diario de Zsuzsanna Dracul
Mayo.
Cuando esta mañana fui sola a las dependencias de Harker (Elisabeth se había vuelto a marchar sin ninguna explicación) descubrí, con regocijo, que mi sugestión hipnótica había, en cierto modo, funcionado. Aún escribía taquigráficamente en su diario, pero había empezado a transcribir todo en inglés en unos pergaminos que había traído con él aparentemente para escribir cartas. Había comenzado con la entrada más reciente, el dieciséis de mayo, y me sorprendió ver su perspectiva de lo que había ocurrido la noche del quince.
Claramente, estaba bastante obsesionado con Elisabeth, pues no hablaba de otra cosa que de la «mujer rubia» y sus ondulantes masas de cabellos dorados. En su perturbada memoria había ocupado el lugar de Dunya, y pasaba una exagerada cantidad de tiempo describiéndola y exagerando la muestra de furia del «conde». Era bastante insultante. Y ¿de dónde sacaba aquello de «tú nunca amas»? Pura fantasía.
Pero el peor insulto aparecía en la entrada del día anterior, la que debía de haber estado escribiendo cuando Dunya y yo lo vimos en nuestra sala. Estaba tan furiosa que lo aprendí de memoria: «Aquí estoy, sentado en una pequeña mesa de roble donde en los viejos tiempos posiblemente una hermosa dama se sentaba a escribir, con muchas dudas y sonrojos, sus cartas de amor llenas de faltas de ortografía…».
¿Faltas de ortografía? ¿Faltas de ortografía? Señor, he evitado insultar sus miserables intentos por escribir prosa poética, tampoco he hablado en mi diario de sus fallos ortográficos. Me duele la implicación de que las mujeres Tsepesh (o Dracul, o, para el caso, rumanas) no estén bien educadas, o que gastaron su tiempo en estúpidas cartas de amor. Mi madre fue una famosa poetisa, señor, y yo sola poseo más aptitudes literarias que las que usted y todos sus futuros vástagos juntos puedan soñar jamás. No he escrito mal una palabra en mi vida. ¡Faltas de ortografía!
En cuanto al equivocado señor Harker, le di un pequeño mordisquito y bebí la sangre suficiente para aplacar el hambre. Esta vez evité cualquier encuentro sexual pues me quedaba poco de esa clase de apetito después de la larga y extraña noche con Elisabeth, Dunya y el niño sordo.
Cuando acabé de beber (mucho menos de lo que era capaz), dejé a Harker y salí al pasillo. Estaba muy inquieta pues estaba deseando decirle a Elisabeth que no podía esperar más para ir a Londres. Pero no podía encontrarla por ningún sitio, excepto en el lugar que más temía buscar, los aposentos de Vlad.
Si se negaba de nuevo a abandonar aquella prisión, estaba resuelta a intentar lo que hasta entonces nadie había osado ni siquiera imaginar: matar a Vlad con la estaca. Sí, me había dicho que los vampiros no podían matarse directamente, pero él había conseguido matar a mi hermano clavándole una estaca.
¿Por qué no había de hacer yo lo mismo con él? Con Elisabeth aquí, había llegado a comprender que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme incluso al Empalador. «Si soy destruido, tú eres destruida», siempre me había dicho, pero ahora en mi corazón sé que es mentira.
Pero antes de poder entrar en su santuario, debía de hacerme invisible y no hacer ningún ruido, pues aunque estuviera profundamente dormido, Vlad era capaz de sentir el peligro y contraatacar. De este modo, llevé a cabo las necesarias preparaciones mentales y cánticos, y cuando estuve segura de que no podría detectarme, me puse en marcha.
Subí las escaleras moviéndome velozmente, y con tanta ligereza que mis pies literalmente no tocaban la piedra. Pronto llegué a la gran puerta de roble y hierro para encontrarla cerrada y atrancada por dentro, de donde no salía ningún sonido. En lugar de romper el cerrojo y abrir las puertas de par en par de manera espectacular (algo que podía hacer fácilmente, pero que también alertaría a Vlad de mi fuerza recuperada), opté en su lugar por acechar y estrechar mi cuerpo para colarme por una grieta en la vasta cámara que estaba modelada a imagen de la sala privada del trono del príncipe de Valaquia.
Al oeste estaba el Teatro de la Muerte, en el que unos grilletes negros decoraban la pared manchada de sangre, y las retorcidas cadenas de la garrucha (de la que la víctima pendía retorciéndose de dolor) colgaban del techo. Bajo ambos instrumentos de tortura había una gran bañera de madera, de roble en el exterior, pero con un interior del color de la caoba roja, un legado dejado por sus anteriores contenidos. Y más allá estaba la gran mesa de carnicero, con la superficie desgastada y mutilada por la mordedura de innumerables cuchillas. Esta estaba a su vez flanqueada por una hilera de cuchillos de diversos tamaños y formas, y una base con afiladas estacas de madera; algunas anchas como el brazo de un hombre y más altas que yo, otras más cortas y delgadas destinadas a usos más delicados. En los idílicos tiempos antes del nacimiento de Van Helsing, estos utensilios eran usados para disponer de los invitados muertos de manera, que no llegasen a ser competencia.
Hacía mucho que estaban sin usar; pero no tenía dudas de que, por muchas afirmaciones de generosidad que Vlad hubiese pronunciado, aquel sería el destino para nuestro inglés.
Me acerqué tentada de armarme de inmediato y entrar por la pequeña puerta a mi izquierda donde dormía mi tío (esto lo sentía más allá de toda duda), con la esperanza de conseguir la descarada hazaña antes de que mi resolución se desvaneciera completamente.
Pero un ligero movimiento al otro lado de la cámara, apenas perceptible, me llamó la atención.
Estaba convencida de que se trataba de Elisabeth, pero cuando miré en la dirección del movimiento ni vi, ni escuché nada… nada excepto el trono del Empalador, y la plataforma de madera sobre la que descansaba, y los tres escalones en los que estaba grabada en oro la sentencia «Justus et pius». Pero sabía que ella estaba allí, tan invisible e indetectable como yo, pues ni la magia más fuerte es tan poderosa como el amor.
Y con ojos enamorados la busqué mientras cruzaba lentamente la gran cámara del Empalador, acercándome centímetro a centímetro, hasta que descubrí los límites de su hechizo. En un instante estaba a la distancia de un brazo de la plataforma y no vi otra cosa excepto lo que he descrito anteriormente. Pero al dar un paso más, un solo paso vacilante, el aire comenzó a brillar y a enturbiarse como nubes atrapadas en una fiera tormenta. Entonces, algo parecido a un velo se elevó y allí estaba Elisabeth.
Había erigido un doble cubo de pulido ónix a modo de altar delante del gran trono. Alrededor había inscrito un círculo, en cuyo límite me había inmiscuido abriendo de este modo aquel secreto ritual a mis ojos.
Vestida con una simple túnica negra de sacerdotisa, los dorados cabellos sueltos cayendo por su espalda, Elisabeth elevó los brazos ante el altar sobre el que descansaban los mismos artilugios que había visto en el de Vlad: esposa, daga, copa y vela.
Y un chico ensangrentado y muerto junto a unos mechones de cabellos negros.
Me di cuenta de que los cabellos eran míos y me entró un escalofrío de terror. Mechones de mis cabellos… y de Dunya, pues reconocí mi color negro con tintes azules y el de Dunya con tonos rojos. ¿Qué clase de mal pretendía levantar contra nosotras?, ¿qué teníamos que ver con el niño muerto?
No podía determinarlo pues mientras miraba hacia el oeste, hacia mí, entonaba palabras en una lengua extraña que no se parecía a ninguna otra que yo conociese; pero a pesar del idioma, pude reconocer mi propio nombre y el de mi sirvienta. Si no hubiese temido su poder y su furia, habría roto el círculo y habría avanzado hacia ella para pedirle una explicación de inmediato, pero en su lugar me quedé en el perímetro y observé con la esperanza de que pudiese descubrir el propósito de aquel ritual, pero sabiendo que no podría. Algo, quizá alguien, me obligaba a quedarme.
Y entonces lo vi.
Elisabeth había acabado su cántico y ahora esperaba con las manos sobre el pecho como un penitente y la cabeza inclinada. Sin ella saberlo, a su espalda, erguido sobre ella como un titán estaba…
¿Cómo podré describirlo? Era totalmente negro, como una enorme sombra proyectada por una lámpara, pero parecía bastante sólido. No pude ver su rostro o rasgos, pero poseía ambas cosas pues lo vi sonreír. Tampoco tenía ojos, pero miré en ellos de cualquier modo.
Me conocía. Me sonrió, y me conocía. Y yo… supe en aquel instante que siempre lo había conocido, y no sentí miedo, ningún miedo, pues al mirar en sus ojos vi aceptación y compasión, de hecho, amor.
Un amor tal que fui barrida por él arrastrada como por una marea hasta un infinito de negrura, un infinito de luz en sus ojos. Pues él y yo no éramos nada y todo, la existencia y la aniquilación, el pensamiento y la ignorancia, todo a la vez, y todas las cosas y ninguna a un tiempo. Fue un éxtasis mayor que cualquier satisfacción o deseo físico, y al pensar en ello ahora, puedo honestamente decir que si la muerte es tal estado, me mataría ahora mismo de buena gana.
Entonces la conciencia desapareció y caí en un estado inerte para despertarme poco después y ver a Elisabeth y el altar y… ¿podía tratarse del Señor Oscuro? ¡No! Un arcángel como poco, capaz solo de la más pura magia, pues cuando en otras ocasiones oí hablar del Señor Oscuro o escuché a Vlad reunido con él, solo sentí miedo. Pero aquella criatura… aquella criatura oscura, y buena…
Solo puedo especular. Corrí a mi habitación y he escrito todo esto para que el tiempo no haga que el recuerdo de encuentro tan poderoso se desvanezca. Hasta ahora, no he visto a Elisabeth, y tengo miedo; si llegó a detectarme después de mi desvanecimiento, sin duda que estará de nuevo furiosa.
Pero he de averiguar qué se propone. Si tiene intención de traicionarme, entonces mi muerte es segura, y será mejor enfrentarla rápido antes que permanecer en la agonía de la duda.
19 de mayo.
¡Está muerta, está muerta! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede un inmortal ser asesinado excepto por la mano de los vivos?
Mi mano tiembla, temo dejar caer la pluma, pues ahora comprendo que no estoy a salvo.
Fui a su ataúd hoy, llena de preocupación porque la mañana tras la muerte del niño sordo, el dieciséis, Dunya, aún saciada y adormilada, se arrastró de la cama de Elisabeth a su pequeño ataúd en los aposentos de los siervos y cerró la tapa con un fuerte golpe.
No es infrecuente que un vampiro, al haberse saciado tras una larga carestía, duerma un día, una noche, y otro día para levantarse renovado y con nuevas fuerzas; yo misma lo he hecho muchas veces. De modo que cuando Dunya no se levantó la noche del dieciséis, no me preocupé. Y cuando no apareció el diecisiete, me dije: «Está disfrutando de un largo y profundo descanso, y cuando la vea mañana, estará más joven y inerte de lo que ha estado en décadas».
No se levantó el dieciocho.
—No tengas miedo —dijo Elisabeth tratando de calmarme (nunca ha mencionado mi aparición en el ritual, así que solo puedo deducir que mi conjuro de invisibilidad tuvo éxito, que no fui detectada, pues desde entonces ha sido muy amable)—. Dunya es inmortal. ¿Quién puede hacerle daño?
Sí, ¿quién?
Esta mañana dejé a Elisabeth durmiendo y fui una hora antes del amanecer hasta la silenciosa alcoba de Dunya. Qué oscuro parecía allí todo, y qué melancólico; desde el exterior entraba la dulce y aguda tonada de una alondra solitaria, pero aquella mañana parecía especialmente triste.
Me quedé un instante en la sala donde nos habíamos encontrado con Jonathan Harker; mis miedos me impedían entrar directamente en la alcoba. El sofá estaba dónde el inglés lo había colocado, delante de la gran ventana. Allí me quedé, contemplando el bosque, las montañas y el fiero abismo que emergían lentamente de la oscuridad con la pálida luz gris del amanecer.
Entonces me recompuse y fui hasta la habitación interior donde Dunya yacía dentro de su ataúd cerrado. Y en el momento en que pasé el umbral, una sorprendente revelación se apoderó de mí; Dunya no estaba allí, ¡no estaba! Siempre había sido capaz de percibir su gentil presencia, pues era totalmente ignorante en cuestiones de magia y métodos de auto protección (esto por insistencia de Vlad).
Por un leve instante, me sentí sobrecogida por la loca esperanza de que Elisabeth le hubiese dado por fin poderes, que de algún modo hubiese conseguido escapar del castillo; este pensamiento fue acompañado por un terror igualmente insensato aunque vago, vago porque mi mente no permitía admitir lo que temía encontrar. Consumida por esas dos emociones incompatibles, me acerqué al pequeño ataúd y abrí la tapa de golpe.
¡Huesos y polvo!
Huesos y polvo: su pequeño y delicado cráneo era del color del marfil más pálido, limpio de cualquier resto de ojos o piel, aunque había un largo resto líquido de cabellos rojizos y oscuros pegado al blanco satén desde el cuello a la cintura. Era como si de verdad hubiese muerto como una mortal veinte años antes, y su cadáver hubiese sido dejado a los elementos bajo un sol despiadado. El cráneo se había caído de los huesos del cuello y se sostenía sobre la mandíbula superior (la inferior se había desprendido), de algún modo perpendicular a los secos huesos amarillentos de los brazos del torso. Tenía los brazos cruzados de manera tan pulcra sobre el esternón y las costillas que parecía que la hubiesen preparado para un funeral, pero los huesos de las piernas se habían separado y yacían dispersos y desordenados.
Supongo que grité; debí haber gritado, aunque no puedo decir cómo de fuerte ni por cuánto tiempo, pues todo el miedo desapareció y solo me invadió una pena histérica. Y al gritar, mi aliento removió el polvo en el ataúd (que ahora era realmente su lugar de descanso eterno) haciendo que ascendiera y flotara como la ceniza blanca de un pergamino ardiendo.
Respiré aquellas cenizas, me atraganté con ellas, lloré por ellas; de hecho, me metí en el ataúd y agarré los huesos, los besé, los bauticé con mis lágrimas.
¡Dulce sirvienta y amiga! ¡Compañera leal e incondicional! Recuerdo con dolor cada acto desconsiderado que alguna vez cometí contra ti, y sé que ahora, he fracasado en mi obligación de protegerte…
No lloré sola mucho tiempo; en mitad de mis sollozos, sentí una cálida mano que me tocaba el hombro. Sobre mí se alzaba Elisabeth, con los ojos brillantes por las lágrimas y una expresión de horror y pena. Estaba desnuda y los cabellos le caían en ondulantes enredos. Aparentemente había oído mi aullido y había salido de la cama.
—¡Zsuzsanna, cariño! —Su voz era grave, suave y más tierna de lo que nunca la había oído—. Querida, ¿qué ha ocurrido? Oh, no puede ser… ¿es esta Dunya? —De inmediato cayó de rodillas junto al ataúd y escupió—. ¡Maldito! ¡Maldito sea!
Me di media vuelta y me incorporé de inmediato, plena de una furia tan pura, tan grande como para consumir el mundo por completo. No me importaba si la ofendía, o a Vlad, o al Señor Oscuro, a pesar incluso de que fuese el mismo diablo; no me importaba si al siguiente instante yo también era reducida a huesos y polvo. Arremetí contra ella, queriendo tan solo que sufriese tanto como yo en aquel momento.
—Sabes bien que es ella. ¡Tú eres la que la ha matado! Yo confié en ti… confié en ti, y ahora…
Un relámpago de ira cruzó su rostro, pero solo un instante. Se controló inmediatamente y contestó, con una expresión de infinito dolor y tristeza:
—Zsuzsa, dulce Zsuzsa, ¿cómo puedes decirme eso? Tú eres lo único que hay en mi corazón, nunca te traicionaría… ¡Es cosa de Vlad!
No lo soportaba más, todo era teatro, teatro, y había sido tan tonta como para creérmelo.
—Tú la mataste, ¡cómo también pretendes matarme a mí! Te vi realizar el ritual; vi el pelo de Dunya y el mío sobre el altar. Vi al Señor Oscuro…
Sus cejas se alzaron rápidamente al oír aquellas dos palabras, su mirada se intensificó, se volvió feroz, dura como el diamante. No lo había sabido. Entonces, lentamente, las cejas arqueadas descendieron, su frente se alisó y toda su expresión se recompuso. Cuando por fin habló, sus palabras eran medidas y pensadas.
—Si lo viste, entonces seguro que entendiste el propósito del ritual; protegeros a ti y a Dunya de cualquier mal. Querida, hay tanto que no te he revelado por miedo a asustarte. Vlad quiere destruirnos a todas, y han hecho falta todas mis reservas de fuerza e ingenio simplemente para protegerte a ti. Admito que te he fallado con respecto a Dunya, tu buena sirvienta, cuya muerte claramente ha roto tu corazón. Mi error ha sido colocar una protección especial alrededor de aquella que amo más —entonces me besó la mano, inclinándose de tal forma que sus cálidas lágrimas cayeron sobre mi carne—, y dejar tan solo un mínimo para mí misma y para Dunya.
¿Qué podía yo decir ante aquella confesión? Me puse de rodillas con esfuerzo, rompiendo sin querer los brillantes y secos huesos y extendí una mano hacia ella. Entre sollozos, nos abrazamos.
—¡Ah, Zsuzsanna, mi Zsuzsa!, siento haberte engañado, pero lo hice por no querer asustarte. Vlad es débil sí, y yo soy más poderosa… excepto que él ha estudiado magia unos dos siglos más que yo. Su padre y abuelo ascendieron al trono con ayuda del Señor Oscuro, y creo que ha invocado a esa poderosa entidad de nuevo con intención de derrotarnos. Pues nos teme, así como a todo aquello que es más fuerte que él, y todo aquello que teme, se propone destruirlo. Así es como me paga, a mí que he venido ofrecerle mi ayuda… y a ti, que has sido su fiel compañera durante cincuenta años, a pesar de su despreciable comportamiento contigo.
Su mirada era tan bondadosa, tan herida aunque llena de pena compasiva, que mi corazón estaba penetrado por un dolor nuevo, el de comprender que la había herido de forma injusta.
—Lo siento, lo siento —murmuré con nuevas lágrimas, y me apreté con más fuerza contra su cálida carne de marfil, contra el suave pelo perfumado que le caía en cascadas como a Godiva sobre los hombros, sobre el pecho, sobre el vientre—. Entiendo… invocaste al Señor Oscuro en busca de protección para todas nosotras. Pero has de tener la misma protección que yo, pues si me levanto y te encuentro destruida de este modo —dije señalando hacia el penoso montón de huesos que tenía debajo—, realmente moriré de tristeza. ¿Qué puedo hacer para salvarte? Enséñame, y ¡yo misma haré un trato con el mismo diablo!
Una sombra de ironía le cruzó el rostro y me reprendió rápidamente con un susurro.
—No lo llames el diablo, Zsuzsanna; ¡es tan supersticioso y medieval! —Inmediatamente se enderezó y dijo en voz más alta—. No permitiré que hagas un trato con él, querida. Es demasiado peligroso, incluso para aquellos de nosotros con larga práctica en las negras artes. Es un negociador traicionero, y solo trata con vidas y el más allá; demasiado rápido poseería tu alma.
—¿Mi alma? ¿Para qué la querría si no es el diablo?
Bajó los párpados y en un esfuerzo evidente por distraerme, me dijo:
—Aléjate de estos huesos, querida, ¡es tan horripilante! —Y me elevó de la cintura con la misma facilidad que si hubiese sido un bebé.
Me colocó junto a ella para limpiarme del vestido el polvo y los trozos de huesos aplastados. Destrozada, asustada, me agarré a ella mientras me conducía por el pasillo de vuelta otra vez a la alcoba que compartíamos.
Pero aún pensaba en su extraña afirmación sobre su maestro; si no era el diablo, ¿era entonces Dios? ¡Seguramente Dios no se iba a rebajar a comerciar con almas! El dolor había eliminado mis corteses maneras, de modo que le exigí de nuevo:
—¿Por qué mi alma?
—Es una forma de hablar —dijo, pero miraba directamente hacia delante, hacia nuestro destino, no hacia mí y no pude evitar sentir que deseaba desesperadamente evitar la materia, como si fuese demasiado desagradable incluso de considerar—. Serías absorbida, aniquilada, destruida.
¿Era eso lo que Vlad le había hecho a Dunya? ¿Había sido su alma devorada por el Oscuro de ojos hermosos?
Pero, si eso es lo que sentí en su presencia (el sentimiento extático de la Nada y el Todo) entonces no puedo, como Elisabeth, temerlo. Si ese es el lugar donde se halla Dunya, entonces secaré mis aún húmedas lágrimas…
Y anhelaré unirme a ella.
Elisabeth no va a enseñarme el conocimiento necesario para contactarlo directamente, vengarme así de Vlad y encontrar una huida segura del castillo. Pero lo encontraré. Lo encontraré…
29 de junio.
No he escrito nada en todo este tiempo. El dolor ha hecho que mi fuerza y mis deseos mermen. Pienso a menudo en los muertos: mis bondadosos padres, mis hermanos Arkady, y el pequeño Stefan, y mi querida Dunya. A veces incluso pienso en todas esas pobres almas cuyos cuerpos y huesos yacen corrompiéndose en el castillo y en el vasto bosque circundante. ¡Tanta muerte y sufrimiento mire donde mire! La magnitud de todo ello me abruma, penetra en mi mente, en mi corazón…
Pero han ocurrido tantas cosas que debo escribirlas antes de que los detalles desaparezcan de mi memoria. Esta noche, por primera vez en meses, mi mente se concentra en algo más que la mortalidad… en una tierra lejana que siempre he anhelado ver, pero que llegué a pensar que nunca vería.
Un mes atrás o así, unos tsigani llegaron con sus carretas al patio del castillo y acamparon. Era un día cálido, y aún más caluroso para los gitanos, pues habían decidido cocinar su almuerzo (un chico) encendiendo un enorme fuego. Escupían y se sentaban alrededor de él medio desnudos, con el pecho y la espalda expuestos y brillantes por el sudor.
Su presencia era una evidencia clamorosa (aunque nunca lo había dudado) de que Vlad pretendía abandonarme aquí, pues cuando Elisabeth y yo intentamos hacer señas desde las ventanas al que parecía ser el cabecilla del grupo, los hombres se rieron con sorna y nos ignoraron; al igual que ignoraron al señor Harker que también gritó desde su ventana. (Obviamente, es tan prisionero como nosotras; aunque ciertamente ignora cómo tratar con gitanos. El imbécil les lanzó dinero, que por supuesto guardaron antes de darle la espalda).
—¡Acállalo! —me ordenó Elisabeth con los ojos entrecerrados por la frustración mirando a los alegres rufianes en el patio.
Como una esclava obediente, me apresuré a la alcoba de Harker y lo hechicé. Cuando volví, Elisabeth parecía una parodia femenina de aquellos hombres. Estaba apoyada de forma seductora en la ventana abierta, tenía el vestido y la camisola desabrochados y bajados hasta la cintura, mostraba los pechos desnudos y cantaba una picante canción en romaní a los curiosos y cautivados mirones que había abajo. Mi primera reacción fue sentir celos por su descarada actitud delante de aquellas criaturas viles tan de poco fiar; pero los celos fueron rápidamente reemplazados por la risa ante la audacia de Elisabeth y las cómicas expresiones en los rostros de los gitanos. Era la primera vez desde la muerte de Dunya que me reía, consiguiendo que todo fuese muy intenso. Cerré la boca y me mordí la lengua en un esfuerzo por sofocar las carcajadas que surgían de mi interior, pero era inútil. La risa surgió de todas formas; de modo que me alejé algo de la ventana para que no pudiesen verme, aunque podía seguir viendo a Elisabeth y a su ardoroso público.
Su pequeña actuación consiguió su objetivo; el jefe tsigani corrió inmediatamente desde su lugar delante del fuego (gritándoles a los otros hombres que se quedaran) y llegó a la puerta del castillo. Aparentemente la abrieron desde fuera, pues al correr a toda prisa a darle la bienvenida, oímos el roce de la madera contra el metal y a continuación el sordo ruido de un cerrojo de madera que golpeaba contra la piedra.
Aunque estábamos obligadas a quedarnos dentro del castillo, el gitano no tuvo dificultades para cruzar el umbral. Como un toro enloquecido, apartó la pesada puerta y corrió directamente hacia Elisabeth y sus desnudos pechos. Los agarró uno en cada mano y, con un alarmante desprecio por los buenos modales, la empujó de espaldas contra el frío suelo.
Para mi asombro, Elisabeth no se resistió (aunque podría haberse quedado inmóvil para que el hombre cayera hacia atrás como si hubiese chocado contra una montaña). No, fue ella la que cayó de espaldas riendo y cuando le levantó la falda y las enaguas, se rio con más fuerza aún, como si fuera un entretenimiento divertido, y dejó que sus desnudas piernas se abrieran totalmente.
El caso es que no era un hombre sin atractivo. Su brillante pelo negro como el carbón y su nariz ganchuda me recordaban de algún modo a mi hermano, pero había cierta tosquedad en sus anchas facciones, en su grueso cuerpo, en su piel aceitosa y en su bigote aceitado ridículamente largo que encontraba supremamente desagradable.
Y cuando a toda prisa se desabrochó los pantalones y cayó encima de ella, penetrándola, mugiendo, aún agarrando sus suaves pechos con sus gruesos y toscos dedos, la escena me pareció nauseabunda, y me giré con intención de marcharme antes de ser la siguiente.
Pero en aquel momento, Elisabeth agarró el rostro del tsigani con las manos (tan blancas, delicadas en comparación con las mejillas abrasadas por el sol del hombre) y con fuerza lo atrajo para besarlo. Al principio se resistió (estaba claro que no había que abandonarse a caprichos femeninos tan estúpidos, no ante una ramera que de forma tan evidente lo haría atraído con una sola intención), pero pude ver de perfil que Elisabeth abría, los ojos mientras presionaba, con pasión los labios del hombre. Al principio sus ojos mostraron sorpresa, pero poco a poco se oscurecieron por el sueño mientras su voluntad desaparecía.
Durante toda la escena, sus desesperados empujones no cesaron, pues todo ocurrió en cuestión de segundos.
—¡Zsuzsanna! —jadeó Elisabeth en aquel tono férreo que indicaba que no aceptaría una negativa.
Volví hacia ella y bajé la mirada: sus gloriosos cabellos habían sido barridos hacia arriba de modo que se derramaban por la piedra rodeando su cabeza como un halo (o como el cuarto creciente de la luna). El gran tsigani aún se agitaba salvajemente, con la cara enterrada en la perfumada almohada de pelo de medio brazo de extensión por encima de su cabeza. Mientras tanto, ella tenía puestas las palmas en su pecho, sosteniéndolo en alto con facilidad. Aquel hombre habría aplastado y ahogado a una mujer mortal.
—No puedo, Elisabeth. No tengo ánimo para esto.
—No me importa si te lo follas o no, querida. ¡Muérdele! ¡Hazlo por mí, por favor!
—No tengo apetito…
—¡No hace falta que bebas! Simplemente muérdele, no lo mates, y deja que la sangre me caiga en la cara…
Con un suspiro, obedecí colocándome detrás de la espalda llena de sudor de su empalador e inclinándome para atacarle la parte delantera del hombro. Entonces, se puso rígido y emitió un grito abogado de terror y de extática liberación.
La sangre era dulce, pero estaba demasiado apenada, demasiado preocupada, demasiado aburrida de la vida en el castillo, como para saborearla. Me retiré, tristemente satisfecha por contenerme, tristemente satisfecha por sufrir a manos del hambre. Me senté en cuclillas y observe que Elisabeth lamía la pequeña herida sangrante del gitano y se restregaba las mejillas contra ella como un gato se frota contra las piernas de su dueña.
—Eres mío —le susurro Elisabeth al oído—. Obedecerás las órdenes de Vlad siempre que no nos hagan daño, pero eres mío. Y así, después de llevarte al príncipe del castillo, volverás a por nosotras, y se lo dirás en secreto a tu mejor amigo, y harás que jure que si mueres de forma misteriosa, debe venir a rescatar a estas pobres e indefensas mujeres. Todo en un solo día…
En un solo día. Y ahora que casi ha llegado el momento, pienso, ¿de verdad vendrán?
Pero hubo más señales que me convencieron de que Vlad se iría pronto. Pues en cuestión de días, robó todos los documentos y ropas de Harker (esto lo supimos tras realizar nuestra visita de rigor por la mañana a los aposentos del invitado). Estas excursiones han sido muy iluminadoras desde que Harker transcribe los extraños garabatos de su diario al inglés en un pergamino diferente. Ha escrito los diarios por completo, y sé que nos serán útiles en Inglaterra, pues están llenos de detalles minuciosos propios del estilo de un abogado.
—Será nuestro espía en Londres —me dijo Elisabeth aquel día—, y antes de que Vlad se levante, haré un ritual privado para asegurarnos de que el señor Harker sobrevive lo suficiente para que nos sea útil. Pero primero, una protección más pragmática…
Al hablar, se acercó a la mesita de noche y recogió un crucifijo que allí había, o más bien la cadena de oro de la que colgaba, y lo balanceó delante de su rostro.
Confieso que me quedé con la boca abierta, pues había sido consciente de su presencia, y lo consideraba algo incómodo. Vio mi molestia (o, en realidad, terror) y se rio echando la cabeza hacia atrás mientras elevaba el pequeño Cristo crucificado por encima de su cabeza hasta quedar encima de sus perfectas facciones de porcelana.
—No seas cruel —le rogué con voz temblorosa, pues estaba al borde de las lágrimas—. No juegues conmigo de esa manera, no puedo soportarlo… ¡Estropearás tu preciosa piel!
Siguió ignorándome, riéndose, como si sostener un atizador al rojo vivo sobre una faz tan hermosa y perfecta fuese una adorable diversión. Me rendí a las lágrimas y me cubrí los ojos.
Cuando mire de nuevo, se había llevado la dorada cruz a los labios y la besaba. Grité, y caí desvanecida; de inmediato corrió hacia mí y me cogió en sus brazos diciendo:
—Querida, querida, ¡no pretendía alarmarte! Simplemente quería probar algo. Vamos…
Me llevó de inmediato al sofá y se sentó junto a mí, acariciándome con dulzura las mejillas hasta que me atreví a abrir los ojos.
Tenía un puño cerrado delante de mi cara y lo abrió lentamente para revelar el crucifijo sobre su blanca palma. De nuevo retrocedí y me cubrí el rostro, pero ella me ordenó de inmediato:
—Mírame, Zsuzsanna. Mira…
Miré. Vi que la carne bajo el brillante objeto estaba perfecta, inmaculada. Maravillada, alzó mis dedos temblorosos hacia su boca de rubí y vi que seguía siendo hermosa, sin marca alguna.
Pero cuando me agarró de la muñeca y puso mi palma hacia arriba, con intención de pasarme el crucifijo, grité de nuevo.
—¡No puedo! Me quemará… lo sé porque ha ocurrido.
—Zsuzsanna. —Su tono era serio—. Es como la luz del sol. Solo puede dañarte si le tienes miedo. Son miedos de Vlad, no los nuestros; ¿por qué los has soportado tanto tiempo?
Y demasiado rápido como para que me resistiera, empujó el objeto en mi palma extendida y cerró mis dedos alrededor de él.
Estaba preparada para gritar, para reaccionar (para hacer cualquier cosa, excepto quedarme boquiabierta ante la brillante imagen en mi mano), y unos segundos más tarde me llegó la revelación: la cruz estaba fría. La sentía afilada en mi palma, pero no me quemaba la piel, ni su presencia evocaba la agonía esperada.
—¿Ves? —dijo Elisabeth sonriendo de nuevo—. Es un trozo de metal, nada más. Pero Vlad no lo cree; y así, podemos emplear su superstición contra él. Vamos, Zsuzsanna… pongámosla alrededor de la durmiente cabeza del señor Harker.
Lo hice maravillada ante mi propia inmunidad, ante mi poder.
—Y ahora, querido Jonathan —entonó Elisabeth suavemente ante el durmiente abogado—, has de llevar este collar allá donde vayas, y si la cadena se rompe, siempre has de llevar la cruz contigo. Si Vlad, el conde —y aquí me miró sonriendo al repetir intencionadamente el error de Harker—, te amenaza, pon este colgante delante de su rostro.
De este modo el señor Harker se ha convertido en nuestro agente.
Quince días más tarde, el contingente de tsigani volvió con grandes carretas, y el plan de Vlad quedó claramente delineado. No había duda: está abandonando este lugar, si no para siempre, sí por un largo periodo. En aquel momento, volvió el amante gitano de Elisabeth, pero su segundo encuentro se vio limitado a preparativos para nuestro viaje, no el de Vlad. Va a tomar el modo más seguro para él, un barco, pero nosotras no estamos tan limitadas, y lo estaremos esperando cuando finalmente llegue.
Cuando vi las grandes carretas descubiertas, cada una lo suficientemente grande como para albergar varios ataúdes de tierra (otra de las ridículas supersticiones de Vlad, creer que no puede dejar Transilvania sin llevarse una pequeña porción de ella), mi furia por ser abandonada surgió de nuevo, y le rogué a Elisabeth que hiciera todo lo que estaba en su poder para destruirlo en aquel instante. Ella insistió en que tal esfuerzo fracasaría con toda probabilidad (¿qué es lo que no me está contando para evitarme preocupaciones?); no obstante, intentaría consumar el hecho reclutando a nuestro caballero inglés.
Y es lo que hizo, enviando al señor Harker en una misión diurna para matar a Vlad (algo que casi consigue), pero el imbécil se aterrorizó.
De modo que aquí estoy sentada, sobrecogida por la emoción y el miedo. Esta noche, Vlad finalmente vino a mí. No lo he visto durante casi un mes, pero no me sorprendió verlo más rejuvenecido, con los cabellos ya no blancos sino negros, y su complexión ligeramente rosada. Su expresión era una mezcla de exultación y generosidad condescendiente.
—Mañana por la noche —me dijo—. Será tuyo mañana.
Simulé una expresión de desesperanza y dije con resentimiento:
—Me abandonas aquí para que muera de hambre. No creas que no lo sé.
Sus cejas se arquearon con falsa inocencia y coloco una palma extendida sobre su inane corazón.
—¿Yo? Zsuzsanna, ¿no has llegado a comprender, a pesar de tu enamoramiento de Elisabeth, que he sido yo, no ella, quien te ha cuidado todos estos años? No, querida, debo ir a comprobar los detalles de una propiedad muy especial… en Inglaterra. Por fin he encontrado un modo de liberarnos a los dos. Y no lo hago sin pensar primero en ti: ¡te dejaré el invitado inglés para ti sola! Cuando todo esté listo, antes de que vuelvas a tener hambre, estaré de vuelta.
No lo miré a los ojos, sino que mantuve mi mirada fija en la ventana… y en la libertad que más allá había. Con voz baja y hostil, proclamé lentamente:
—Arkady ha desaparecido.
Tan consumado era su engaño que su expresión de abyecta sorpresa, surcada por el miedo, era bastante convincente, pero no me engañaba.
—¿Qué?
—Es verdad.
Una verdad demasiado terrible. Sabiendo que se acercaba el momento en el que abandonaría aquel castillo para siempre (ya fuese gracias a la muerte, o al carruaje que me transportaría a través del continente) había bajado esta mañana a la cámara subterránea para despedirme del cuerpo de mi querido hermano.
Se había esfumado, había desaparecido. (Estoy demasiado abatida como para llorar). Ni rastro del cadáver, aunque la estaca sin sangre yacía encima del desnudo catafalco de tierra donde había sido enterrado. Al descubrirlo, caí sobre la húmeda y mohosa tierra, y lloré pensando en los restos del dulce Kasha profanados en un malvado intento mágico de aquel monstruo. Y como las Marías en la tumba abierta, le demandé ahora a Vlad:
—¿Adónde te lo has llevado?
Sus grises cejas se unieron como veloces nubes de tormenta, y se puso lívido al gritar:
—Esto es alguna especie de traición, ¿no es así? ¡Alguna nueva conspiración de insensata venganza! Has estado escuchando las mentiras de Elisabeth… no te daré más avisos, ya que no me has creído desde el principio. Mi única satisfacción proviene de saber que pronto verás tu propia estupidez por haber confiado en ella y haberme abandonado… ¡Y entonces todas tus súplicas de ayuda llegarán demasiado tarde!
Se dio media vuelta y salió lleno de furia dando un portazo con tal fuerza que, con el sonido atronador de un disparo, la madera se rajó en diagonal con forma de rayo.
Durante toda la escena, permanecí en silencio. Mi venganza no consistirá en palabras o argumentos, sino en hechos que harán que caiga lleno de agonía al Infierno.
Así que por fin, hemos partido… para siempre. No siento tristeza, ni gratitud melancólica por él, que me dio el beso de la inmortalidad. Me ha arrancado de mi lado a mi madre, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi dignidad; y ha convertido todo mi amor en ira vengativa.
¡Bastardo! Nos volveremos a encontrar en Inglaterra… ¡Inglaterra! Parece un sueño inalcanzable, un espejismo que me reclama en la distancia; y me preocupa que cuando por fin me acerque, tiemble y desaparezca en el polvo.
No. No temas, no dudes. Te encontraré en Londres. Y allí te abatiré…