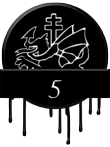
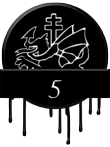
Diario de Abraham Van Helsing
9 de mayo.
Gerda está más animada de día y de noche. He cambiado mi rutina para amoldarme a ella. Me levanto poco después del mediodía en lugar de una hora antes del anochecer. Para mi sorpresa, puede ser hipnotizada con más frecuencia a última hora de la tarde, pero a veces, cambian las horas de su vulnerabilidad. Algunos días, no entra en absoluto en trance. Hoy cuando me levanté y abrí la puerta de su habitación (pobrecita, me veo obligado a encerrarla con llave y a encadenarla para que Zsuzsanna desde la distancia no la obligue a hacerse daño a sí misma o, Dios no lo quiera, a mamá) estaba extraordinariamente alborozada. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, el largo camisón blanco arremangado de manera descuidada hasta las pantorrillas mientras le sonreía a un visitante invisible y charlaba como una niña pequeña en una fiesta de té imaginaria. No podía descifrar lo que decía, aunque la cadencia musical y las sibilantes sílabas identificaban el lenguaje como rumano: un idioma que ella no hablaba, y con el que yo tengo una familiaridad limitada. Pero las palabras no se formaban del todo, de modo que el efecto era como escuchar a un joven loro que ha capturado el ritmo y la entonación del habla de su dueño, pero que es aún incapaz de expresarse con claridad.
Por espacio de un minuto, quizá dos, me quedé en silencio observando su extraño balbuceo. Gerda no se dio cuenta hasta que, de repente, se giró para mirarme de reojo gritándole al compañero invisible: «¡Él!». Esta vez pronunció la palabra en un rumano claro y preciso.
Pero al mirarme con párpados a medio cerrar, sus ojos se fueron abriendo poco a poco, y tanto la sonrisa como el desdeño se evaporaron de su rostro. Durante el más breve de los instantes, me reconoció y yo a ella. Pues contemplé el rostro de mi torturado amor, mi esposa, prisionera no tras candados y barrotes sino por el más cruel de los carceleros, la locura. Aquella era la Gerda de un cuarto de siglo atrás, con el rostro pálido y delicado de una dama, y los oscuros ojos sufrientes de una lunática. Unos ojos tan atormentados y desesperados que, cuando me miraban desde detrás de la alborotada cortina de su largo pelo azabache (Katya se lo había lavado y peinado), unas lágrimas de compasión arrasaron los míos.
—Gerda —susurré esperanzado y me acerqué para rozarle la mano.
Pero ella se giró, con el rostro impávido, sin animación o expresión, ahora reemplazado por aquel vacío que había llegado a odiar tanto.
Nada de lo que dijese podía despertarla, de modo que me rendí y atendí a mamá unas horas antes de comprobar de nuevo cómo estaba Gerda.
Esta vez, mis esfuerzos se vieron recompensados. Gerda entró de manera fácil y natural en trance hipnótico, aunque a veces se quedaba tercamente en silencio (sobre todo cuando le preguntaba:
«¿Cómo está Vlad? ¿Fuerte o débil?». Y, «¿estáis tú y él todavía atrapados en el castillo?».
Aunque no daba ninguna información sobre Vlad, ante la pregunta: «¿Cómo estás? ¿Estás fuerte?», grito con el entusiasmo propio de una niña:
—¡Más fuerte y feliz de lo que he estado en toda mi vida!
Al oír aquello, mi corazón se encogió, pero mi preocupación fue pronto reemplazada por la curiosidad cuando añadió:
—Todo se debe a Elisabeth…
—¿Elisabeth? ¿De quién se trata? —sin duda diría «ella» o «la que ha venido», pero esperé una descripción más específica.
Se quedó en silencio con los labios apretados, como si estuviese resuelta a no responder. Temí que nuestra sesión se hubiese acabado de forma prematura. Pero entonces contestó con un susurro:
—Mi amiga del alma…
Y no dijo nada más sobre aquel asunto, ni siquiera si Elisabeth era mortal o no. (No puede serlo, por supuesto, si es capaz de restaurar de manera tan fácil la fuerza de Zsuzsanna. Con toda franqueza, esto me aterroriza. ¿Qué tipo de inmortal es esa que es más poderosa que el propio Empalador? Y, ¿cómo podía yo tener la esperanza de derrotar a tal criatura?).
Insistí un poco más.
—Y, ¿eres capaz ahora de abandonar el castillo?
De inmediato, para mi alivio, su expresión se oscureció.
—No —dijo con furia evidente—. Pero pronto lo haré, cuando nos vayamos a Londres.
¡Londres! Mi corazón comenzó a batir contra el pecho como si exigiera fervientemente escapar. Mi padre, Arkady, me había dicho que Vlad había experimentado deseos de ir a Inglaterra cincuenta años atrás… a Londres donde es desconocido y no se le teme, y tiene un número mucho mayor de víctimas potenciales.
Hice algunas otras preguntas, pero en verdad, no recuerdo las respuestas que me dio ya que estaba demasiado alterado al saber que Vlad y Zsuzsanna, y quienquiera que fuese esa Elisabeth, pronto huirían.
De modo que esta noche he realizado un ritual formal de guía y ayuda y, por primera vez, he intentado evocar a Arminius como se haría con un dios o un demonio. Para mi decepción, no ha aparecido, y por eso he realizado en el círculo una adivinación que me guiara.
Es evidente que estoy determinado a partir hacia Londres, pero no de inmediato. Esperaré y estaré alerta ante alguna señal que me fuerce a marcharme.
Todavía me preocupan dos cartas de la lectura: el diablo y el sumo sacerdote. La meditación me indica que me están revelando algo de esta misteriosa Elisabeth.
Mi inquieta mente estaba centrada en estos símbolos mientras dormitaba junto a la cama de mamá, cuando me sobrevino el sueño de la Criatura Oscura en los bosques. De nuevo estaba allí mi maestro, Arminius, blanco y esplendoroso, lleno de pureza y bondad, asistido por su animal familiar, el lobo Arcángel. De nuevo grité y de nuevo no obtuve respuesta ni consuelo de él, que tanto me había ayudado en el pasado.
Entonces llegó el momento en el que la Gran Oscuridad se acercó y comenzó a cambiar de forma… Pero no se convirtió en lobo, en niño, en hombre. No, esta vez se transformó directamente de animal a mujer. Y la oscuridad se iluminó lentamente hasta que la negra silueta estuvo llena de color.
Sin hablar, contemplé la visión que tenía delante de mí… era una mujer imposiblemente hermosa, con largos cabellos ondulados que atrapaban la luz del sol como hilos de oro y unos ojos de un azul profundo como el mar. Su piel era de alabastro teñida por el delicado rosa de la eterna juventud… ese esplendor preternatural que a menudo se ve en los rasgos de los vampiros ansiosos por atrapar a sus presas. Sí, su hermosura era tal que el que la observaba lloraba de admiración ante tanta gloria, aunque yo no sentí tal gozo, sino el más puro terror.
Se echó a reír al ver mi miedo, lanzó la cabeza hacia atrás y agitó las ondas doradas para que brillasen en el sol… para que destellasen al igual que sus pequeños y sobrenaturalmente blancos dientes. Los caninos no estaban afilados, como había esperado, sino que eran de un tamaño perfectamente normal. Tal detalle solo sirvió para aumentar mi miedo hasta que, abrumado, grité.
Me desperté sudando y vi que mi madre me miraba y que tenía agarrada débilmente la colcha como si realizase un confuso esfuerzo por abrazarme y consolarme.
—¿Bram? —Su voz, frágil y ronca, parecía una parodia de lo que había sido antes de la enfermedad, pero me conmovió ver que sus exhaustos ojos me reconocían y se preocupaban. Son tan radiantes, gentiles y hermosos, del color de los acianos… el exacto opuesto moral de los de la mujer de mi sueño, pues los de mi madre brillan con una bondad pura. Pero últimamente, me es difícil observarlos durante mucho tiempo, pues me miran y no me ven, como si estuviesen mirando más allá, al infinito.
—Chiquillo, ¿estás bien? —Hablaba en su inglés materno, pues en los últimos meses parecía serle difícil recordar el holandés.
Tomé su delgada y fría mano, y la apreté contra la mía para calentarla, respondiendo también en inglés.
—Estoy bien, mamá. Solo estaba soñando.
Su rostro de pronto se torció por el dolor, y bajo las colchas, sus piernas se retorcieron; aunque se mordió el labio para no gritar, se le escapó en cualquier caso un gemido. Me di cuenta entonces que había sido su grito, no el mío, el que me había despertado. Pero estaba más preocupada por mi aflicción mental que por su angustia física.
Otra dosis de morfina habría sido peligrosa; le había dado la anterior una hora antes. De modo que, con abundantes disculpas, seguí el viejo dicho médico concerniente a los ancianos y moribundos: en caso de duda, examina los intestinos y la vejiga. Lo hice rápidamente, dando gracias porque la enfermedad y la sedación aminoraran cualquier sensación de vergüenza… por parte de ella (estaba demasiado exhausta como para que le importara), pero también por mi parte. Examinar a un paciente es una cosa; examinar a tu propia madre otra bien distinta.
Lo que encontré me encogió el corazón, pues sabía que tendría que causarle una mayor agonía.
—Mamá —dije con dulzura—. Me temo que te tendré que ayudar de nuevo. Hay una buena cantidad de deposición alojada contra las llagas; tendré que extraértela.
Con resignación casi lúcida, dejó escapar un suspiro de decepción, entonces hizo un penoso esfuerzo por ponerse de costado.
—Haz lo que tengas que hacer.
De modo que agarré la cuña y el ungüento, y la ayudé a ponerse de lado. Tan solo eso era un suplicio para ella. Entonces hice lo necesario rezando todo el tiempo porque Dios, o quien quiera que tuviese el poder, tuviese a bien hacer que mis gruesos dedos fuesen tan delgados y pequeños como los de Katya. Mamá gritaba de tal forma que me partía el corazón, y luchaba débilmente por apartarme. Luchando contra las lágrimas dije:
—Siento tanto infligirte esta indignidad, mamá, pero se te infectará horriblemente si no quito estas heces.
De inmediato gritó:
—¡No, no! No las quites, cariño, o seguro que caerás.
Por un instante no supe qué decir; entonces, luché por no reírme ante su comentario oscuramente cómico y totalmente involuntario[2].
—No te preocupes, no caeré —la tranquilicé—. Estoy bien asentado.
Mi respuesta pareció consolarla, y solo gritó dos veces más. Tan pronto como hube acabado, y decidí darle una dosis extra de morfina, durmió profundamente y su expresión era la del sueño laxo, profundo, sin perturbaciones; un sueño sin dolor.
Rápidamente fui a ver a Gerda. No había cambios por lo que volví al lado de mamá para comprobar que su respiración seguía siendo fuerte y constante.
Y aquí estoy sentado de nuevo en la mecedora al lado de mamá, escuchando sus suaves ronquidos y consciente de que ese familiar sonido pronto desaparecerá para no volverlo a oír jamás. Aun así, me parece que siempre he estado aquí sentado y siempre lo estaré, y que su sufrimiento no tendrá fin.
Es evidente que he de ir a Londres pronto y llevarme a Gerda conmigo, de esta manera estaré allí cuando llegue el vampiro. No se les puede permitir andar libres por Inglaterra, Dios mío, hay tantas potenciales víctimas que nunca serán detectados… no hasta que todo el país sean vampiros. Mi responsabilidad en este asunto es prioritaria con respecto a las demás, incluso a las de mi familia. Mi cabeza lo tiene claro, pero mi corazón sabe que sería un crimen dejar a mamá morir sola en esta casa en presencia de extraños. Dorada Elisabeth, ¿qué eres?
¿Y qué posibilidad tengo contra alguien tan poderoso sin la intervención de Arminius?
Diario de Zsuzsanna Tsepesh
Mayo.
No he escrito por un tiempo. Las cosas se han asentado en una monotonía placentera… pero monotonía al fin y al cabo. Día tras día, nuestra rutina ha sido disfrutar durante el reino celestial del sol, mordisquear al inglés a placer, para por fin disfrutar de un sensual interludio. Después, Elisabeth me lleva de vuelta a sus aposentos y escoge ropa de sus numerosos baúles y maletas, y Dorka los arregla para mí; o Dorka me peina a la moda (aunque mis pobres mechones se niegan a soportar el menor de los bucles, a pesar de sus heroicos esfuerzos); o Elisabeth me educa en el arte de los cosméticos. Barra de labios, polvos, kohl. Nunca me habría imaginado que tales chucherías pudiesen mejorar mi gloria inmortal, pero así es. No solo estoy más hermosa que nunca, sino que parezco lo que los británicos llaman una nueva mujer: sofisticada, moderna, a la moda… y pronto, rezo por ello, independiente.
Por la tarde, dormimos juntas bajo las suntuosas sábanas de Elisabeth durante unas horas y nos despertamos de nuevo con el ocaso. Elisabeth acude obediente a las estancias de Vlad de «visita», pues aparentemente quiere asegurarse de que pasa poco tiempo conmigo (aunque a veces la libera unas horas antes del amanecer). Sin duda teme que me cuente la verdad… ¡lo que no sabe es que es demasiado tarde!
El momento más duro es por la noche, pues sin Elisabeth o nuestro inglés, no me espera otra cosa sino el aburrimiento… y la pobre Dunya, que aún no ha recuperado toda su fortaleza. Aún duerme durante el día, y es evidente que necesita alimentarse. Pero cada vez que saco el tema, Elisabeth me dice que es mejor dejar descansar a la pobre chica hasta que llegue el momento de irnos todas del castillo. Sospecho que devolverle la fuerza a Dunya sería un gran esfuerzo para los poderes de Elisabeth, aunque no lo admita. Le gusta mantener un aura de omnipotencia… y de hecho es casi omnipotente.
Y si lo es, ¿por qué no podemos irnos? Es una angustia seguir aquí, en este lugar ruinoso y desierto, pensando en las glorias de Londres. Cada atardecer, voy hasta la ventana abierta y extiendo el brazo, anhelando el roce cálido y delicioso del sol.
¿Cuánto más he de esperar?
Suspiro, impaciente, al escribir esto mientras Elisabeth y Dunya aún duermen en la gran cama. Suspiro y escribo. ¡Basta! He de mantener mi cordura. Regodearme en mi cautiverio solo sirve para atormentarme, Y ahora que la inquietud me embarga, escribo…
Ayer me desperté con el primer albor de la mañana (qué extraño escribir de nuevo estas palabras, tras tantos años) en los brazos de Elisabeth, y contemplé unos instantes la ventana abierta mientras la grisácea luz se tornaba en un rosa pálido. (Nos habíamos perdido la siesta de la tarde, de modo que usamos las horas más oscuras para descansar). Tras un tiempo mi amada se movió y me observó con una sonrisa soñolienta, con los largos y soleados cabellos derramándose en un hermoso caos por sus hombros, espalda y pechos de marfil. La calidez de su cuerpo era agradable en el frío de la mañana: me quedé junto a ella, y nos dimos el gusto de conversar lánguidamente bajo la colcha. Yo, como siempre, pregunté: «¿Cuándo? ¿Cuándo?». Y Elisabeth, como siempre, respondía: «Pronto, pronto…».
Finalmente nuestra conversación giró en torno a Vlad, y se comportó de manera extraña. De repente se incorporó dejando que la colcha cayese (aunque el aire de la mañana era fresco) y, abrazándose las rodillas encogidas con sus largos y delgados brazos, dijo:
—Has hablado del pacto que Vlad tenía con tu familia y con los aldeanos. Pero no he oído aún del pacto que seguramente tiene con el Señor Oscuro. ¿Qué sabes de eso?
El sonido del nombre de tal entidad (y la intensidad dura y brillante como el diamante de sus ojos, se centró en mí) me hizo temblar. Aun así, contesté con honestidad todo lo que sabía: que Vlad le había ofrecido al Oscuro el primogénito de cada generación de su familia. Que cada generación requería un sacrificio para comprar la renovada inmortalidad de Vlad. Que en 1842, mi hermano Arkady (como mortal y luego como vampiro) se había resistido al maligno servicio de Vlad. La segunda muerte de Arkady (como vampiro) debería haber causado la destrucción inmediata de Vlad, pero no fue así porque mi hermano había dejado un heredero, que su mujer, Mary, ocultó. Siempre que el heredero viviese y hubiese una oportunidad de que Vlad pudiese entregar su alma al Señor Oscuro en lugar de la de Arkady, Vlad sobreviviría.
Pero la debilidad de Vlad le había sobrevenido porque este heredero, cuyo nombre, Stefan Tsepesh, había sido cambiado con falsedad por el de Abraham Van Helsing por su madre cuando huyó con él a Holanda, supo por su padre, Arkady, la verdad de su linaje.
Y así, Arkady instruyó a Van Helsing en el maligno arte de matar vampiros.
Aun así, Van Helsing, un simple mortal, no era rival para la fuerza de Vlad, y sus esfuerzos por destruir al príncipe de Valaquia fueron un fracaso absoluto… y causaron la muerte de mi querido hermano.
Sin embargo, el retorcido Van Helsing pronto descubrió otra terrible verdad, que al destruir a otros vampiros (aquellas víctimas de Vlad que morían, pero que no eran destruidas adecuadamente, y luego despertaban), los poderes de Vlad iban poco a poco menguando. De este modo, durante las últimas dos décadas de matanzas de Van Helsing, Vlad y yo cada vez estamos más débiles, hasta convertirnos en los patéticos seres que Elisabeth se encontró a su llegada.
Escuchó con fascinación y atención y cuando acabé añadió:
—Es evidente que Van Helsing estaba preparado para venir a despacharos a los dos. Vlad es demasiado desconfiado como para fiarse de nadie, mucho menos de mí, y suplicar mi ayuda significa que teme la muerte… ¡Pero, querida! ¿A qué viene este llanto repentino?
Me encontraba abrumada por el dolor de los recuerdos invocados al contar historia tan triste; y lloré aún más cuando alzó su mano y con dulzura me enjugó las lágrimas. Entre sollozos, dije:
—Durante estos veinte años he estado sola, mortalmente sola. Vlad me ha abandonado emocionalmente. De modo que tomé al pequeño de Van Helsing, Jan, como compañero inmortal. No era más que un bebé, incapaz de hablar o andar, y de una inocencia tan dulce… ¡y Van Helsing lo asesinó!
Me abrazó dándome palmaditas en la espalda como si calmase a un infante que llora, después se apartó y con dulzura me cogió los brazos.
—Y, ¿esa bestia mató a tu pobre hermano?
Negué con la cabeza.
—No. Arkady murió en un encuentro con Vlad… Está aquí en el castillo. ¿Te gustaría verlo?
Sus labios, tan rosados y brillantes como el alba, se abrieron repentinamente con un asombro sincero.
—¿Su cuerpo ha sobrevivido todo este tiempo? ¡Zsuzsanna, eso es imposible!
—Posible o no, ¿te gustaría verlo?
—¡De inmediato! —exclamó levantándose con garbo de la cama y poniéndose el vestido con tal celeridad que, antes de que yo pudiese levantarme, ya estaba ella dándome el mío.
La conduje escaleras abajo, a través de una trampilla de roble medio podrida atrancada con un hierro oxidado, hacia el sótano: una cueva subterránea bajo los cimientos de piedra del castillo, un lugar que me parecía el primer círculo del infierno. Hace años, lloré mientras llevaba el cuerpo de mi pobre hermano allí; una oscura y mohosa tumba de tierra adornada con telarañas, jactada de polvo, heces de roedores. Oh, sí, los huesos de los mártires descansan en las catacumbas de esa cueva; los huesos de tal cantidad de desgraciados que sirvieron como cena a Vlad que ya no había sitio y tuvo que deshacerse de las demás víctimas en el bosque.
Y el mayor de estos mártires es mi hermano.
Para evitarme tener que pisar sobre tanta muerte y sufrimiento, había colocado el cuerpo de Arkady en una de las primeras catacumbas vacías, aquellas que no estaban cerradas con pesadas barras de hierro oxidado, cargadas de cadenas y cerrojos en descomposición. Le había construido un catafalco de piedra, y lo había rodeado con velas, además de colocar un estandarte de seda negra sobre la áspera pared de tierra.
Allí lo encontramos, tumbado como lo había dejado aquel día terrible: su corazón sin sangre empalado por una estaca tan gruesa que no puedo rodearla con una mano. Y tan hermoso en su descanso, con su fina y prominente nariz, sus severas cejas y pelo negro, sus largas pestañas cerradas para siempre sobre aquellos gentiles ojos marrones que yo había conocido.
Al verlo, lloré abiertamente. Pues aunque su último deseo había sido vernos a Vlad y a mí destruidos (como él dijo, para liberar nuestras almas, como si pudiésemos ascender al Cielo en lugar de caer directamente al Infierno) aún me amaba y yo a él. Los lazos de los hermanos mortales no se rompen con facilidad, ni siquiera por la otra vida o por lealtades encontradas. Tan abrumada por el dolor estaba cuando por primera vez lo amortajé que, si hubiese podido, habría ofrecido felizmente mi propia existencia si con ello hubiese conseguido que volviera. Si se presentaba la oportunidad, quizá lo hiciese esta vez…
Mis cumplidos con respecto a su apariencia física no se deben a un amor de hermana; incluso Elisabeth se quedó boquiabierta al ver su hermoso cadáver perfecto, y no pudo extinguir el brillo de lujuria en sus ojos lo suficientemente rápido como para ocultarlo.
—¡Zsuzsanna! —exclamó en voz baja—. ¿Cómo puede ser esto? Debería haberse convertido en polvo, al menos descomponerse de algún modo.
Continué con la mirada clavada en mi hermano menor, mi dulce y pequeño Kasha, mientras contestaba.
—La estaca lo mató, era un vampiro. Pero los poderes regenerativos del no muerto son tan fuertes que, como nunca separaron la cabeza del tronco, ha mantenido su forma. Sospecho que en el momento en que se separen, la forma física se disolverá. —De nuevo sentí lágrimas de fuego al volver a recordar—. Como sin duda Van Helsing hizo con mi bebé, ¡mi pobrecito Jan!
Elisabeth me rodeó con los brazos y me acarició el cabello mientras descansaba mi mejilla sobre su hombro.
—¿Qué clase de bastardo es capaz de asesinar a su propio hijo? —bramó—. No llores, querida. Me aseguraré de que encuentre su por largo tiempo merecido final. Serás doblemente vengada, pues si muere Van Helsing, entonces lo mismo ocurrirá con Vlad, o descenderá en brazos del Señor Oscuro, ¿no es así?
—Sí —murmuré en su suave hombro revestido de seda.
—Entonces eso es lo que haremos, querida Zsuzsa. Solo necesitamos matar a Van Helsing para destruir a Vlad.
‡ ‡ ‡
Tranquilizada pero triste, subí junto a ella las escaleras. Sentí cierta hambre lacerante y me habría gustado visitar a nuestro caballero, pero Elisabeth se puso muy seria. Había estado abusando últimamente del pobre Harker, y si no le permitíamos otro día de descanso, Vlad ciertamente se daría cuenta y actuaría contra nosotras. (¡De nuevo él! A veces me enfado con Elisabeth. Posee unos poderes tan asombrosos, y sin embargo anda de puntillas alrededor de Vlad como si en secreto tuviese miedo. Oh, sí, dice que lo hace por las ganas que tiene de que llegue la persecución, que sin tales juegos se aburriría de la existencia… ¡pero yo me vuelvo loca de aburrimiento cada hora que paso aquí!).
Cedí a su petición de mala gana y juntas volvimos a nuestros aposentos. Aunque intentó valientemente alegrarme con otra de las usuales sesiones de vestidos y peinados, seguía inquieta. Por fin me ofreció una pequeña caja de terciopelo, un regalo que había pretendido guardar para nuestra primera noche en Londres.
Lo abrí con las máximas muestras de alegría que pude, y me conmovió sinceramente encontrar en su interior un par de pendientes (unos grandes diamantes redondos de los que colgaban dos lágrimas de zafiro aún más grandes) junto con un collar de oro con un colgante del mismo diseño, un diamante engarzado en zafiros.
Me sentí enormemente honrada y adulada al recibir una prueba tan valiosa del afecto de Elisabeth, e incluso me sentí mejor cuando al preguntarle cuándo y cómo había conseguido comprar tal regalo, me contestó:
—Eran míos, me los dieron en matrimonio como prueba de estima. De modo que te los regalo por el mismo motivo.
Me levanté y la besé en cada mejilla, y ella me devolvió el gesto solemnemente. De modo que comenzó de nuevo a hablar de Londres, y de los diversos lugares a los que pretendía llevarme de compras: a Picadilly, Hyde Park y Savile Row, pero no pude simular interés durante mucho tiempo. Mi frustración al verme atrapada entre aquellas paredes de piedra no desaparecía, de modo que al fin me quitó la ropa y me llevó a la cama, donde intentó aliviar mi ansiedad de modo más sensual.
Al escribir esto, caigo en la cuenta de que fue la primera vez que hicimos el amor sin que nuestros cuerpos estuviesen manchados de sangre, y sin haber yo comido antes. Elisabeth estaba determinada a levantarme el ánimo, pero a sus esfuerzos les faltaba, curiosamente, pasión. Cuando vi que incluso su pálido entusiasmo comenzaba claramente a desvanecerse, la aparté. Ofendida, salió de la habitación en tromba… a dónde, no puede decirlo, pues incluso con mi oído sobrenatural, no pude detectar ningún sonido en el castillo. No la volví a ver hasta después del ocaso.
Para entonces ya había salido la luna llena, grande y amarilla, rodeada por un radiante halo de niebla en un cielo índigo plagado de estrellas. Era una noche cálida y hermosa (incluso más hermosa porque sentí que Vlad había abandonado el castillo, dejando detrás una atmósfera de tranquilidad) e insoportablemente romántica, sobre todo ahora que mi Elisabeth se había marchado. Antes de conocerla, el brillo de la luna solía dañarme los ojos de modo que la evitaba; pero esta noche, parecía delicioso, acogedor, y su blancura incandescente, cruzada por ondas de oro pálido, me recordaba a la piel y el cabello de mi amada.
Afortunadamente, Dunya ya se había levantado de su ataúd y me distraía de mi soledad hablándome; es demasiado buena de corazón como para mostrarlo, pero sé que se está poniendo celosa por el evidente favoritismo de Elisabeth hacia mí. Aquí estoy sentada con un vestido y joyas nuevas, maravillosamente peinada, y Dunya aún pasa el día en el gastado (pero atractivo) vestido que le compré veinte años atrás en Viena, con sus cabellos negros y rojizos peinados y recogidos del mismo modo que los siervos de Vlad cuatro siglos atrás. Desde que se nos unió como no muerta, he intentado conscientemente tratarla menos como una criada que como una igual, pero hay una clara distinción que no puede ser violada. Creo que cuando se le recuerda, hiere sus sentimientos. ¡Qué infierno saber que se está condenada a ser una criada por el resto de la eternidad! Pero no se puede hacer nada.
En cualquier caso, hice lo que pude por tranquilizarla. Había exigido, le dije, que Vlad nos trajera comida, y llegaría pronto. Esto la animó un poco; pues aunque está ligeramente más fuerte, el hambre de nuevo la ha debilitado hasta el punto de que no puede cazar por sí misma. (Y aunque pudiese, gracias a la sucia magia de Vlad, probablemente se encontraría atrapada en el castillo, al igual que yo).
Pero justo cuando acababa mi cuento, Dunya se incorporó en la silla, y alzó la nariz para olisquear el aire.
—¡Sangre caliente! —De inmediato se levantó y corrió hasta la puerta de la alcoba siguiendo el aroma—. ¡Doamna, hay un mortal!
Se lanzó a gran velocidad hacia la sala. Yo la seguí, y la oí dejar escapar un pequeño suspiro al encontrarnos las dos a la vez con el inglés.
Estaba sentado en el escritorio, con la pluma, en la mano, escribiendo furiosamente en un diario de tamaño bolsillo bajo la luz de la lámpara y la luna. Ambas habíamos corrido hasta la habitación con tal prisa que sus ojos mortales no podían haber percibido nuestra entrada, pero es evidentemente que es un ser sensible, pues miró frunciendo el ceño en nuestra dirección.
—Duerme —dije.
Entonces, se levantó con la pluma y el diario en una mano, y con torpeza arrastró el largo sofá hasta un lugar donde la luz de la luna brillaba delante de la enorme ventana (la que da al gran abismo, al valle boscoso más abajo, y a las montañas más allá). De inmediato se tumbó, afortunadamente de lado, de modo que los ronquidos que comenzaron inmediatamente a sonar fueron menos estruendosos que de costumbre. (Si de verdad está prometido, siento pena por su futura esposa).
Dunya juntó las manos y se echó a reír, alegre como una niña con un regalo nuevo.
—¡Qué guapo es!
—Es el invitado de Vlad —murmuré mientras en silencio asentía ante el comentario de Dunya.
Despierto, vestido con chaleco, camisa y pantalones, impolutamente aseado y los castaños rizos peinados concienzudamente, parecía incluso más atractivo y caballeresco. También se apreciaba una incipiente barba negra que le daba a sus jóvenes facciones una severidad agradable, y hacía que su mandíbula y mejillas pareciesen más finas y esculpidas.
Cayó tan profundamente en trance que el diario y la pluma, que hasta entonces había agarrado con celo, cayeron de sus ahora relajados dedos al sofá. Antes de que pudiese reaccionar, la pluma cayó directamente en un brocado de siglos de antigüedad y la tinta fue inmediatamente absorbida, dejando una pequeña estrella negra que nunca podría limpiarse.
—¡Vaya un invitado descuidado! —exclamé—. En serio, ¿es que no le preocupan las propiedades de los demás?
Deslicé la pluma en el bolsillo de su chaleco con la punta, hacia abajo. El diario, sin embargo, me lo puse en las manos, con la esperanza de hacer creer a Dunya que nunca había visto antes al gentil señor Harker.
—¡Bah! ¿Qué clase de garabatos son estos? ¿Por qué no escribe en inglés? —Alcé la vista del librito para dirigirme al hombre durmiente—. Bien, esto hará, caballero, de ahora en adelante —le ordené con voz hipnótica—. Puede pensar que está escribiendo en este galimatías extraño, pero en realidad escribirá todo en inglés. ¿Cómo, de otro modo, podré saciar mi curiosidad?
Me incliné y deslicé el diario junto a la pluma.
Cuando me alcé, vi a la pobre Dunya paralizada, observando a Harker con los labios abiertos, mostrando los afilados y brillantes dientes, y los ojos desbordados por un hambre voraz dolorosa de contemplar. Y aun así la retenía una pared invisible de miedo.
—¡No puedo! —susurraba ni para mí ni hacia Harker, sino a sí misma—. ¡No puedo! Él me destruiría…
Se refería, por supuesto, a Vlad. Abrí la boca para decir: «No hay razón para temer a Vlad, querida compañera. El hombre es tuyo. ¡Tómalo!».
Pero antes de que pudiese hablar, percibí, más que oí, el frufrú de unas suaves faldas contra la piedra, y el golpeteo de finos tacones. Y allí, en la entrada de arco, estaba Elisabeth. ¿Cómo era posible que no hubiese notado su llegada…? A menos, claro está, que intencionadamente hubiese hecho que sus movimientos fuesen silenciosos.
Para mí alivio, ya no estaba enfadada; de hecho sonreía y parecía alegre. Miró a Harker divertida mientras entraba con paso firme y las faldas en la mano.
—¡Ah! Nuestro inglés parece haberse perdido.
Dejé a Dunya babeando sobre nuestro inesperado visitante y me uní a Elisabeth, que me puso la mano en la cintura y me besó en la mejilla como si su salida furiosa nunca hubiese ocurrido. Al ver su actitud me atreví a preguntarle en inglés, que para nuestra inculta Dunya era igual que si hablásemos en chino:
—No soporto verla sufrir más temiendo la ira de Vlad sin necesidad. Hazlo por mí, déjala beber a salvo, como me has permitido a mí…
Casi esperaba que se pusiese otra vez furiosa, o al menos que me repitiera de nuevo que era mejor no desgastar sus poderes hasta que llegase el momento de irnos.
Pero estaba de mejor humor que nunca antes, y simplemente suspiró con irritación exagerada y me acarició la mejilla con la mano. Una esquina de su boca se retorció descubriendo un profundo hoyuelo mientras se giraba hacia Harker y su desesperada admiradora.
—Dunya, querida, toma al visitante, es tuyo. Pero escucha esto; no lo seques hasta la muerte o no podré protegerte de la ira de Vlad.
Un temblor de terror y deseo recorrió a la pequeña sirvienta y miró a Elisabeth con los ojos oscuros bien abiertos y confusos.
—Pero, doamna, si lo hago el príncipe verá las marcas.
Di un paso adelante.
—No lo hará. Elisabeth puede hacer que las marcas desaparezcan.
Sobre su rostro, la oscuridad luchaba con la luz: oscuridad mientras se preguntaba cómo sabía tal cosa a menos que Elisabeth lo hubiese hecho por mí, lo cual significaba que había evitado que mi leal compañera se alimentara de sangre, la sangre de aquel invitado. La luz, al intentar reprimir la duda y la ira, y centrarse en aquella maravilla esperanzadora; poder beber del pozo de Harker sin peligro de castigo.
Como siempre, la ira sucumbió al hambre y se inclinó sobre el inglés, cuyas pestañas aleteaban. Era evidente que la miraba con la misma deliciosa anticipación que me había dedicado a mí, pues al acercarse, sus labios se abrieron sensualmente para aspirar y expirar el aire más rápidamente. Sus suspiros causaron que un calambre veloz y cálido me recorriera la espalda y me hiciera sentir como si hubiese sido incendiada.
Se acercaba más y más a él, con la misma referencia erótica de la que siempre había sido testigo, hasta que su boca se abrió y sus dientes se presionaron dulcemente contra la carne, sin penetrar, simplemente tocándola. No creo haberla visto nunca tan clásicamente hermosa como en aquel instante: los párpados a medio cerrar de deseo, su perfil pálido y frágil contra el más corpulento y tostado de Harker. Un mechón se había escapado de la larga trenza y cayó en la mejilla de Harker, donde se enrolló como una serpiente rojiza.
Se quedó en esa posición, y lentamente cerró los ojos, saboreando el éxtasis inducido por la espera.
Yo estaba hambrienta, más que nunca, aunque consciente de que mi anhelo no podría ser saciado por la simple sangre. Me llevé una mano a mi intranquilo pecho y miré a mi amada, Elisabeth.
Ella también estaba ebria de expectación, pues tenía la boca abierta y, como Harker, gemía. A diferencia del hombre, sus azules ojos estaban muy abiertos y llenos de sincera lujuria. Pero no por mí, no por mí. Y no por nuestro inglés.
Mi excitación se vio de repente reemplazada por los celos. ¿Cómo podía mirar a Dunya como me mira a mí? ¡Cómo se atrevía a que otra persona fuese su objeto de pasión!
Pero tal emoción se vio igualmente reemplazada por la sorpresa. Con la huesuda espalda arqueada en una delicada curva, Dunya alzó los hombros en un gesto que conocía muy bien: el del vampiro listo para atacar.
En el mismo instante, se produjo un sonido como el de un gran viento que golpease el quieto aire de la sala.
—¡Déjalo! —tronó Vlad, y Dunya gritó horrorizada mientras él dejaba caer un gran saco de arpillera y se abalanzaba sobre ella.
Antes de que ni Elisabeth ni yo pudiésemos intervenir, Vlad la cogió del cuello con el pulgar y el índice y la alzó hasta la altura de sus rodillas, entonces la lanzó hacia atrás con tal fuerza que golpeó contra la pared.
Por supuesto, no estaba herida (aunque se quedó acurrucada en una esquina), pero la cruel falta de respeto de aquel gesto me llenó de furia. ¿Y si hubiésemos sido yo o Elisabeth en lugar de la sirvienta? ¿Se habría atrevido a ponernos la mano encima?
Mi rabia creció al dirigir su furia contra nosotras dos.
—¿Cómo os atrevéis a tocarlo? ¿Cómo os atrevéis a acercaros a él cuando lo he prohibido? ¡Este hombre es mío!
Incapaz de aguantarlo más grité:
—¡Nosotras no te pertenecemos y estamos hambrientas! ¿Qué clase de tirano deja morir de hambre a su familia y la golpea cuando aparece la oportunidad de salvarse? Dices que te pertenece, pero fue él el que vino hasta nuestros aposentos, nosotras no lo trajimos aquí. ¡El destino ha decretado que nos alimentemos!
Su rostro, tal y como yo esperaba, se puso rojo de furia por mi impertinencia. Creo que si Elisabeth no hubiese estado allí, me habría matado de haber podido. Miró entonces a Elisabeth y ella no dijo nada, simplemente le devolvió la mirada con una media sonrisa enigmática, y unos ojos duros y fríos, mortalmente fieros.
Creo que le tenía miedo, pues se quedó en silencio un instante antes de contestar lentamente:
—Harker será vuestro tras un tiempo, cuando haya acabado con él. Hasta entonces —hizo un gesto hacia el pardo bulto sobre el suelo y un agudo grito animal, similar al de un gato surgió de dentro, aunque el olor era obviamente el de la cálida sangre humana—, eso será suficiente.
Cogió en brazos al desfallecido inglés y se marchó tan rápido como había llegado. Aliviada inmediatamente, Dunya se arrastró hasta la bolsa y desató la cuerda; la loneta húmeda cayó en pliegues para revelar a un niño desnudo y sucio de un año más o menos, con las sucias mejillas llenas de lágrimas. Miró a Dunya e inmediatamente se calmó, aunque su pequeño torso se movía espasmódicamente por el hipo.
Elisabeth olisqueo el aire y sus rasgos de porcelana se torcieron con disgusto. Alzo un pañuelo con cintas hasta su boca.
—Huele.
—Oh, no. —Moví un dedo hacia ella—. Recuerda a Alexander Pope: tú hueles, él hiede.
—Creo que se ha hecho pipí en el saco —dijo Dunya sonriendo, aliviada por no solo haber escapado de un castigo, sino por saber que podría almorzar después de todo. (Aparentemente, el sentido del olfato es el primero en desaparecer cuando el hambre es insoportable).
El niño le devolvió la sonrisa con dulzura y extendió hacia ella sus regordetes dedos.
—Un bebé —dijo y lo cogió de inmediato dándole vueltas y haciéndole cosquillas en el estómago hasta que comenzó a gorjear sus primeras palabras de placer.
Chasqueó los dedos junto a su oído, y después añadió:
—Creo que es sordo.
Otro premio de nuestro ¡oh, generoso! Vlad: un bebé sordo, sucio y empapado de meados cuyos padres probablemente lo habrían ofrecido alegremente.
—Y es todo tuyo —le dije a Dunya.
Ni cuestionó mi abstinencia, ni protestó por el regalo, sino que inmediatamente presionó sus labios contra el cuello en un hambriento beso; el chico se echó a reír retorciéndose como si le estuviera haciendo cosquillas. Pero su risa se volvió de repente un grito horrible cuando Dunya abrió la boca todo lo que pudo y atacó. El grito pronto se desvaneció y los ojos del chico se tornaron vidriosos y quietos con los movimientos de los músculos de la mandíbula de Dunya. Pronto estaba totalmente flácido entre sus brazos. Entonces lo acunó, elevando el codo bajo su cabeza para poder beber cómodamente sin tener que inclinarse demasiado: la madre mamando del hijo.
La viñeta parecía a la vez tierna y erótica, y me di cuenta de que anhelaba unirme a ella en aquel abrazo dulcemente pasional. Una rápida mirada a Elisabeth me confirmó que ella sentía lo mismo, pues los miraba a los dos con la misma lujuria decidida que había dirigido a Dunya y a Harker.
¿Estaba de nuevo celosa? Sí, igual que ahora mientras veo a Dunya dormir rodeada por los brazos de Elisabeth en la gran cama. Pero la incipiente emoción no duro mucho tiempo. Pues esta vez, Elisabeth sintió mi mirada posada en ella y me regaló una leve y seductora sonrisa. Extrañamente, aquel pequeño gesto hizo que los celos desaparecieran y me llenara en su lugar de fuego. De modo que no me resistí cuando Elisabeth me cogió de la mano y, colocándola en su pecho, me llevo al lado de Dunya.
Lo que me poseyó entonces no puedo decirlo, tampoco puedo recordar claramente lo que ocurrió a continuación. Solo sé que nos sumergimos en una orgía de sangre y desenfreno sexual, y que violé a cada mujer como ellas me violaron a mí. Solo tengo una imagen clara: a Elisabeth desnuda y de rodillas sobre el suelo gritando: «¡Más, más!», mientras Dunya y yo sosteníamos los talones del niño moribundo y lo agitábamos para que los regueros de sangre rociaran el rostro y los pechos de Elisabeth. Se restregó la sangre frenéticamente contra la piel, como si de algún modo absorbiese de ella algún bien. Cuando acabó todo, Dunya estaba demasiado llena como para moverse, y las tres estábamos pegajosas de la sangre del niño. Elisabeth la llevó en brazos hasta su alcoba y yo las seguí. Allí nos tumbamos en la gran cama, donde dormí hasta el amanecer.
Qué extraño es todo esto, y qué confundida estoy. Estoy celosa de Dunya y furiosa con Elisabeth, y a la vez, no lo estoy. Solo sé segura una cosa: que la convenceré de no esperar más, de que me lleve de inmediato a Londres.