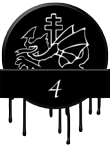
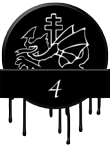
Diario de Zsuzsanna Dracul
5 de mayo de 1893.
Desperté de un dulce sueño al oír la voz de mi querida madre fallecida diciendo con dulzura: «Despierta, Zsuzsanna. Despierta, niña, casi es mediodía…».
Abrí los ojos para encontrarme, no con el ajado rostro de mi madre, sino con el exquisito y joven de Elisabeth. Esta vez llevaba un atractivo vestido de muaré color crema, con delgado cuello alzado que bordeaba un escote bastante atrevido.
Sonreí al verla; pero entonces mi expresión se tornó sorpresa al darme cuenta de que detrás de ella, un dorado rayo de sol atravesaba la ventana sin persianas. Y no me dolía. Tampoco me sentí debilitada por él.
Aquellas revelaciones hicieron que abriera aún más los ojos, y emergí de nuevo de mi oscuro lugar de descanso de un brinco para correr hasta la ventana, y admirar sin pestañear el hermoso día. El sol refulgía en el cielo azul.
—¡Es mediodía! —grité y dando media vuelta, con la boca abierta aunque sonriendo, miré con lágrimas de agradecimiento a Elisabeth—. ¿Cómo es posible?
Ella me devolvió mi sonrisa boquiabierta, y, en lugar de responder a la pregunta, me dijo:
—¿Me acompañarás a tomar aire fresco? —Al ver que dudaba, añadió—: Como sabes, Vlad duerme. Me he asegurado de que no oiga nada. Ahora podemos vernos durante el día siempre que quieras, y nunca lo sabrá.
Creí en lo que me decía, pues recordaba que la noche anterior él no había percibido mi belleza. En respuesta, la agarré del brazo y juntas corrimos riéndonos por las serpenteantes escaleras, a través del gran salón, y atravesamos el portón de estacas hasta el bendito exterior.
Elisabeth se detuvo en la escalinata y me soltó la mano. Bajé entonces hasta el jardín y me quité las zapatillas. En el instante en que mis pies desnudos rozaron la suave y fría hierba no pude resistirme más: extendí los brazos y me puse a girar como una niña enloquecida que ha estado encerrada un largo y gris invierno.
¡Qué primavera tan embriagadora! Los ciruelos en flor despedían una deliciosa fragancia, y la hierba estaba moteada de flores salvajes: jacintos, amapolas carmesí, margaritas, broqueletes blanquecinos. El aire resonaba con el alegre canto de los pájaros (alondras y petirrojos); no con la melancólica canción del ruiseñor, ni la triste llamada de los búhos, los únicos pájaros que había oído durante medio siglo. Y al girar llena de alegría, cerré los ojos y alcé el rostro al cielo, al sol, cuya cálida y balsámica luz parecía más deliciosa, más preciosa, que cualquier otra cosa que hubiese experimentado siendo inmortal.
Cuando al fin caí a tierra, mareada y riendo, al fresco suelo junto a un grupo de aráceas, me puse de espaldas para contemplar las nubes en el cielo turquesa, y grité a mi benefactora:
—¡Elisabeth! ¡Has sido tan buena conmigo! Me has devuelto mi belleza, mi fuerza, ahora me has devuelto el mundo entero.
Así era como me sentía: como si hubiese estado confinada en la noche, viviendo media existencia. Y ahora la otra mitad de la vida me había sido devuelta.
—¿No puedo hacer nada a cambio?
—Puedes compartir conmigo al joven invitado.
—¿Un invitado? —Me senté de repente y presionando con los dedos la hierba y clavándolos en el húmedo suelo mientras la miraba.
Se había sentado en un escalón, tan ignorante del decoro como un muchacho: con las rodillas bien abiertas, un codo sobre una de ellas y la barbilla sobre la palma. Acariciada por la cálida brisa, la brillante falda color crema ondeaba sobre las sucias piedras, mientras Elisabeth no parecía tener miedo de que se ensuciara. Su expresión indicaba que no compartía mi entusiasmo ante el paisaje; para ella, era algo común. Lo que le gustaba era mi alegría, pues su mirada estaba fija solamente en mí, y mostraba la ligera y satisfecha sonrisa de un dueño viendo a su perrito jugar despreocupado.
Todo esto lo percibí en un instante antes de preguntar.
—¿Cuándo ha llegado un invitado?
El pensamiento me provocó un escalofrío de deseo, a la vez que me daba cuenta de que estaba muy, muy hambrienta.
—Anoche.
—Y, ¿cómo es que no lo oímos?
Elisabeth suspiró.
—Me temo que es culpa mía. Vlad debió de hechizarnos anoche para que no oyésemos la llegada del invitado; confieso que estaba tan intoxicada con tu belleza que bajé la guardia, si no habría detectado su miserable intento de brujería y lo habría neutralizado de inmediato. Pero hay un invitado, querida: ahora mismo ronca en su alcoba. Oí el ruido y fui a investigar. Es bastante atractivo, sano y fuerte. ¿Quieres que le hagamos una visita? —Su tono se volvió coqueto e incitador—. Veo apetito en tus ojos, Zsuzsanna.
Mi deseo estaba atenazado por el miedo.
—¡Vlad nunca lo perdonaría! Me destruiría si encontrase mi marca sobre el cuello del invitado.
—Entonces no la encontrará. Además, no voy a permitir que te haga daño.
—¿Cómo es posible cualquiera de las dos cosas?
Hizo un gesto de suficiencia hacia mí, que disfrutaba de la gloria de la primavera.
—¿Y cómo puede ser esto posible? Todo lo es, cariño, si confías en mí.
Respiré profundamente, con ansiedad mientras me alzaba.
—Entonces, ¡vayamos a saludar a nuestro joven invitado de inmediato!
Recogí las zapatillas y subí las escaleras con los pies descalzos, donde ella me esperaba. Nos cogimos del brazo y de nuevo corrimos riendo como traviesas colegialas a través del gran pasillo, por las serpenteantes escaleras hasta que por fin llegamos hasta la puerta de madera tallada que conducía a uno de los aposentos de invitados.
Elisabeth tenía razón: del interior salía el ruido de unos ronquidos tan estruendosos que me sorprendió que la pesada puerta no temblase. Me puse la mano en la boca para sofocar una carcajada y, cuando pude hablar, susurré a mi compañera:
—¡Su pobre mujer!
—No hace falta que hables tan bajo —contestó en un tono normal—. Como puedes oír, duerme profundamente.
Y entonces nos echamos a reír lánguidamente mientras abríamos la puerta.
—Es todo tuyo, querida, toma todo lo que quieras. Yo observaré y me daré un capricho un poco más tarde. Solo una condición: que lo dejes vivo y con fuerza suficiente para que ni él ni Vlad sean capaces de detectar el cambio. Me ocuparé de que no tenga heridas; has de cuidar de que no esté tan pálido como para levantar sospechas.
Si hubiese pensado con claridad, le habría preguntado por qué no podía ocuparse del problema del color si podía hacer que la herida curase de forma instantánea. Pero en aquel momento, estaba demasiado intrigada con cuál sería su «capricho». Entonces, de repente, todos mis pensamientos se nublaron cuando capté el olor del caballero.
Olía a sangre y piel calientes, cubiertas por el olor del sudor de dos o tres días. Elisabeth debió también detectarlo pues me susurró:
—Es obvio fue lleva viajando un tiempo. —Y se tapó la nariz.
Maloliente o no, el joven que yacía de espaldas, con los brazos y las piernas abiertas imitando el hombre desnudo de Da Vinci, era un ser hermoso (si se ignoraba su boca abierta y babeante y la forma en la que escupía cada vez que emitía uno de aquellos ronquidos capaces de hacer que las ventanas resonasen).
A pesar de sus toscos ronquidos, tenía pulcramente colgados en una silla cercana un traje de lana y un sombrero; su calidad indicaba que el propietario era un joven caballero en ascenso aunque sin gracia. Y él mismo era de calidad suficiente como para satisfacerme, pues sus brazos descubiertos (que se extendían por las mantas en un ángulo de noventa grados con respecto al torso) y el tronco superior eran fuertes y musculados, ni muy gordos ni muy delgados. Los rizos castaños le iban perfectamente al rostro, que tenía unas mejillas rosadas ligeramente rellenas y la nariz pequeña apuntando hacia arriba; en general, daba la impresión de ser un hombre cuyas facciones infantiles siempre le harían parecer cinco años más joven de lo que en realidad era.
—Necesita un baño —susurró Elisabeth.
Realmente no me importaba. Mi hambre y mis ansias por presionar mis labios contra el cuello del hombre (aunque antes quería disfrutar de otros atributos para que así su sangre supiera aún más dulce) eran tales que no me habría importado que estuviera envuelto en estiércol. De hecho, apenas noté cuando Elisabeth se retiró. No me preocupó en absoluto. Mi atención estaba centrada en el hombre. Lenta y delicadamente, para no despertarlo, alcé las sábanas y las mantas de su pecho. Llevaba un camisón blanco, pero se había dejado tres botones sin abrochar de modo que revelaba parte del pecho y un grueso pelaje de rizos castaños. Con cuidado, retiré las mantas hasta sus pies para descubrir otros placeres, pues el camisón se había envuelto y retorcido exponiendo por completo otra zona de pelo castaño… de la que emergía un evidente miembro erecto.
Hace mucho que sé que estoy condenada; y al principio de mi inmortalidad, juré que no me negaría ningún placer en caso de que alguna vez me destruyeran y tuviese que soportar las eternas agonías del Infierno, pues siempre había vivido como una solterona lisiada condenada a no experimentar las atenciones de un amante. Muy pronto tras mi cambio, descubrí el más maravilloso de los secretos: que la sangre de un hombre en el culmen de la pasión tiene un sabor más celestial que el néctar, y que al hacerle disfrutar multiplicaba por diez mí propio éxtasis (por el acto y por el sabor de su sangre alterada).
De modo que me puse junto a él en la cama usando mi habilidad para hipnotizarlo y que no despertara. Pretendía tomarlo de inmediato, rápidamente, antes de que Elisabeth volviera, pues la verdad era que me sentía extrañamente cohibida a hacerlo delante de ella. Nunca antes me había supuesto un problema (nunca había sido tímida delante de Vlad, Dunya o de mi amado hermano fallecido) y en ocasiones había tomado dos y tres hombres a la vez. Pero en el caso de Elisabeth, me sentía extrañamente culpable… como si estuviese siendo infiel.
Antes de que pudiese levantarme la falda y colocarme encima de mi amada víctima, Elisabeth entró a toda prisa en la habitación.
—Ven, tráelo —susurró haciendo gestos mientras sus ojos de zafiro brillaban llenos de deseo—. Dorka está preparando un baño.
—No hace falta que susurres —le dije—. Está en trance.
Abrí la boca para decirle que no creía tener paciencia para esperar al baño y que estaba resuelta a beber su sangre en aquel mismo instante, pero antes de poder hablarme interrumpió:
—¡Qué pena! —Sus facciones adoptaron de repente un aire pícamelo—. Divirtámonos primero un poco, ¿de acuerdo?
Contemplaba al hombre durmiente e inclinó la barbilla hacia él. Gruño, tembló, y se levantó de inmediato.
Abrió los ojos (unos ojos de color marrón claro) y por un instante, no pudo recordar donde estaba. Pero cuando recuperó la memoria y despertó del todo, en aquel instante, su mirada recayó en nosotras dos y se sentó de inmediato en la cama sorprendido. Al principio, los bondadosos ojos expresaban una sorpresa febril al ver a dos extrañas en su dormitorio. Después miró sus partes expuestas y la sorpresa se tornó en un desánimo tan intenso y penoso que creí que iba a explotar de la risa.
—¡Dios santo! —exclamó con voz profunda y educada.
Con rapidez tiró de las mantas hasta la barbilla y allí las retuvo. Los ojos se le salían de las cuencas, y el rostro y las orejas adoptaron un color escarlata por la vergüenza.
—Señoras, me tienen en una terrible desventaja.
No pude aguantar más. Me puse la mano sobre la boca y temblé de risa. Antes de que pudiese contestar, Elisabeth dijo en un excelente inglés (algo que, al igual que su facilidad con el rumano, no debería haberme sorprendido, pues los húngaros mortales a menudo dominan diez o veinte lenguas en su infancia).
—Disculpe, buen señor, nuestra intrusión —hizo una reverencia con una expresión solemne que contrastaba con mi diversión—. Hemos intentado despertarle llamando a la puerta, pero no lo hemos conseguido. El maestro —y aquí le dediqué una mirada de asombro y regocijo que ella ignoró por completo—, nos ha dado órdenes estrictas de que le diéramos un baño antes de la una de la tarde, y que nos aseguráramos de que lo disfrutaba. He venido a decirle que está listo. El agua no estará caliente mucho tiempo. ¿Se dignará a acompañarnos, señor?
Dudó mientras nos miraba. No era probable que fuéramos sirvientas: yo con el pelo negro suelto que me llegaba hasta la cintura, con mi vestido vienés de seda transparente, veinte años anticuado y casi hecho andrajos, y Elisabeth con su hermoso vestido color crema.
Y ambas de una belleza de otro mundo.
Vi que estaba a punto de negarse, pero Elisabeth detectó su renuencia y dijo de inmediato:
—¡Por favor, buen señor! Nuestro maestro es severo y proclive a sufrir accesos de furia. Si descubre que se ha negado, ¡seguro que nos golpeará hasta hacernos sangrar!
Aquello hizo que pestañease y tartamudease, buscando desesperadamente una excusa adecuada, pero todo lo que se le ocurrió fue:
—¡Qué desalmado!
Elisabeth se volvió más descarada y le tironeó suavemente de la manga de lana con voz de fingido terror (mientras yo me mordía los labios para mantener una expresión de seriedad, algo que cada vez era más fácil ya que mi humor se vio abrumado por el hambre).
—Por favor, señor, venga conmigo.
Su incomodidad era absoluta, pero la bondad que podía verse en sus ojos ganó la batalla.
—Muy bien, señorita —dijo—. Pero, por favor, espere fuera mientras me pongo mi batín.
Ella accedió, y ambas nos retiramos para concederle privacidad; pero tras la puerta cerrada, nos agarramos del brazo y pusimos cada una la cabeza en el hombro de la otra, entonces, temblamos mientras nos reíamos en silencio.
Finalmente, oímos que el forastero se acercaba a la puerta y cuando la abrió, nuestras expresiones eran otra vez las de dos simples sirvientas. Iba ahora vestido con discreción, con unos pantalones largos, zapatillas de cuero, y un batín de lana con cuello de terciopelo negro y cinturón a juego en la cintura. Los rizos castaños estaban húmedos y pulcramente peinados, pero aún tenía sonrojadas las mejillas mientras nos decía a Elisabeth y a mí:
—Muy bien, señoritas, condúzcanme al baño.
Así lo hicimos, caminando en silencio hacia los aposentos de Elisabeth hasta que por fin habló nuestro mortal acompañante.
—He de confesar, señoritas, que no van vestidas como chicas del servicio.
Al oír aquello sonreí, pero Elisabeth dijo bastante seria:
—Bueno, señor, nuestro maestro puede ser bastante cruel a veces, pero también bastante generoso.
De nuevo tuve que tragarme una carcajada.
El caballero aceptó aquella explicación asintiendo con la cabeza y continuamos sin hablar más hasta que llegamos a la habitación de Elisabeth.
Dorka esperaba dentro con varias toallas grandes colgadas del brazo y le dijo a su señora en húngaro:
—He preparado el baño.
Elisabeth asintió mientras tomaba las toallas y después se giró para hacerle un gesto al invitado.
—Por aquí, señor.
La siguió con una expresión de creciente extrañeza, y cuando llegó al interior de la alcoba (en cuyo centro esperaba una bañera redonda de metal con patas como garras llena de agua humeante) nos pidió que nos detuviéramos.
—Señoritas, gracias por su ayuda. Eso es todo, por favor —y nos hizo un gesto para despedirnos.
Elisabeth lo contempló sorprendida.
—Pero, señor… si no sigo las órdenes exactas del maestro… Nos dijo que deberíamos asegurarnos de que disfrutaba.
Con traviesa alegría, seguí su insinuación, me acerqué a él y con un simple tirón, le quité el cinturón del batín, que se abrió revelando el largo camisón metido por dentro de los pantalones. ¿Eran todos los hombres tan pacatos? Luchó por volver a cerrar la chaqueta y dijo malhumorado.
—¡Escuchen! Esto es muy poco decoroso, ¡estoy comprometido!
Entonces Elisabeth se acercó y, una vez acabadas sus protestas, le quitó el batín justo después de que yo se lo volviera a abrir. El caballero inglés intentó liberarse, pero nosotras éramos más fuertes y lo retuvimos.
—¡No sea tan modesto, señor! —le dijo Elisabeth con tanta sinceridad que casi me convenció de que era una sirvienta actuando bajo órdenes de Vlad—. Es costumbre en nuestro país que las mujeres ayuden a los hombres durante el baño.
Y mientras le retenía los brazos en la espalda y él se quejaba con consternación, me arrodillé, le desabroché los pantalones, y se los bajé. Debajo había un par de calzones de seda hasta las rodillas. Se los quité rápidamente mientras el inglés gritaba horrorizado. Después le quité las zapatillas de cuero.
Pero aún quedaba un desafío final, el largo camisón. Elisabeth le liberó primero un brazo, y después el otro, mientras yo con rapidez le sacaba el camisón por su rostro, que ahora estaba totalmente rojo, para por fin dejarlo desnudo. De inmediato se dobló de vergüenza y consternación en un patético intento por ocultar su cuerpo de nuestra visión. Si hubiese tenido libres las manos, sin duda se habría tapado las partes nobles.
Elisabeth chasqueó la lengua con desaprobación y me habló en rumano.
—Estos Victorianos. Cuánta ropa. No es sano. —Se dirigió en inglés al invitado—. ¡A la bañera, señor!
No hizo ningún movimiento para cumplir la orden. Y así, aún agarrándole los brazos a la espalda, lo alzó en el aire y lo depósito en el agua humeante.
Al entrar dio un leve chillido por el calor sofocante, y se quedó de puntillas con el agua hasta las pantorrillas. Pero el decoro pronto venció al miedo, y dejó escapar un suspiro al agacharse en la bañera. Pronto el agua lo cubrió por completo excepto la cabeza y el cuello, que estaban envueltos en el vapor. Se acercó al borde que estaba más cerca de nosotras ocultando el resto de nuestra visión.
De un recipiente en la bañera, Elisabeth tomó una pastilla de jabón, (un jabón francés excelente que recordaba a su perfume) y se lo pasó.
—Lávese, señor.
Aún en cuclillas, extendió un goteante brazo hasta cogerlo. Siguió un cómico momento de indecisión, en el que su expresión delataba cada pensamiento que tenía: ¿Cómo podría completar la tarea delante de aquellas guardias femeninas? El sentido común le dictaba que tendría que ponerse en pie para poder usar el jabón a conciencia, pero de nuevo, la modestia salió vencedora. Se quedó en cuclillas con el agua hasta el cuello, y así se pasó el jabón por todo el cuerpo.
—He acabado —anunció—. ¿Podrían proporcionarme una toalla?
—Aún no ha acabado —le dije, mientras comenzaba a desabrocharme el corsé.
La seda color estaño se abrió para revelar mis blancos senos, libres de prendas interiores victorianas.
Se quedó boquiabierto y apartó los ojos de manera diligente y educada con una expresión que oscilaba entre el horror y el deseo furtivo. Una vez que la seda cayó al suelo con un susurro y avancé hacia él en todo mi desnudo esplendor, más hermosa que cualquier imagen de Venus emergiendo del mar, me miró de soslayo con timidez.
Me metí en la gran bañera de hierro y me arrodillé junto a él. El agua atrapó mis oscuros cabellos a la altura de la cintura e hizo que flotaran lánguidamente como algas a la deriva. Bajo la temblorosa agua, mi piel resplandecía blanca al lado de la suya más oscura y sin lustre. La calidez era deliciosa.
Detrás de mí oí la voz de Elisabeth presa de excitación inconfundible y supe entonces que podría hacer en su presencia lo que deseaba sin tener vergüenza.
—No os alarméis, señor —dijo ella—. Es simplemente nuestra costumbre permitir que las mujeres se bañen ante los hombres. Es considerado muy decoroso…
Pero el inglés se aferraba al borde de la bañera con las rodillas y las ingles presionadas contra el caliente metal Tenía los dedos blancos por el esfuerzo.
—Por favor, señora… ¡una toalla! Estoy muy incómodo. En mi país la costumbre es totalmente diferente.
Me acerqué hasta que nuestras piernas se rozaron; él retrocedió de inmediato, derramando agua debido a su desesperación. Supe entonces que su decisión de ser fiel a su prometida era, desafortunadamente, sincera y estaba reforzada por una gran determinación, de modo que extendí una mano empapada y giré su barbilla sin afeitar hacia mí.
Su voluntad era poderosa, pero no lo suficiente. En el instante en que su mirada se encontró con la mía cayó bajo mi encanto. Suspiró feliz de verse aliviado de las problemáticas inhibiciones.
—Eres la criatura más hermosa que jamás haya visto —susurró acercándose a mí.
Nos besamos uniendo los labios de manera febril (su pasión casi igualaba a la mía, como si también hubiese estado privado de la experiencia amorosa durante dos décadas). Creí que me iba a volver loca de lo enorme que era mi anhelo por su cuerpo y su sangre. Mis hambrientos besos pronto se transformaron en rápidos y pequeños mordiscos en su cuello y sus hombros. Se alzó gimiendo y me levantó con él, de modo que sus besos viajaron desde mi rostro al cuello y los pechos.
Entonces, para su aflicción (pues extendía los brazos hacia mí desesperado), retrocedí, me apoyé en el lateral de la bañera y lo llamé para que viniera a mí. Lo hizo como en un trance, experimentando una confusión temporal cuya causa quedó patente de inmediato: parecía ser que mi inglés era virgen. De modo que cuando presionó su cuerpo contra el mío, di un saltito para sentarme en el borde de la bañera y rodeé su cintura con mis piernas.
Resuelta a mostrarle cómo se hacía, había olvidado por completo la presencia de Elisabeth hasta que apareció junto a nosotros, de una desnudez incandescente y de un esplendor superior al mío. Me sorprendí observando profundamente sus ojos azul eléctrico, anonadada por su belleza. Mi embeleso con nuestro invitado palideció ante lo que sentí por su carne desnuda, brillante como la nieve fresca bajo el sol y, lo confieso, por sus pechos: grandes y turgentes, firmes como los de una joven, de una blancura lechosa coronada por unos pezones tan delicadamente rosados como un camafeo. Anhelaba extender mis brazos y tocarla, pero estaba tan asombrada por sentir deseo hacia una mujer que me contuve y observé cómo ayudaba al inglés en sus esfuerzos por explorar nuevos territorios.
Mientras lo guiaba hacia mí con sus dedos agarrándolo firmemente, ladeé la cadera para permitirle la entrada; en el momento que ocurrió, jadeó con alegría estupefacta. Era el sonido agradecido de alguien que por fin comprende: «¡Ah, de modo que es todo lo que por tanto tiempo se me ha negado!».
Comenzó a empujar con fuerza, con urgencia, lleno de un deseo tan insoportable que no podía contenerse. Yo tampoco podía y me asía a él con desesperación, gimiendo a cada movimiento. En mi delirio, apenas era consciente de que Elisabeth tenía el brazo entre nosotros y que con el pulgar y el índice formaba un prieto anillo en la base del miembro, para que su superior firmeza nos asegurase a mi amante y a mí mayor placer.
Pero demasiado pronto se apretó contra mí gritando, mientras me inundaba con una calidez interna. En ese instante, mi urgente deseo dio paso a un hambre aún mayor: le mordí salvajemente en la piel cálida y húmeda entre el cuello y el hombro, y bebí una sangre más dulce, más celestial que cualquier otra que hubiese bebido nunca, pues el sabor se veía potenciado por el intenso éxtasis virginal del inglés y por mi propio anhelo hambriento.
Gimió arqueándose ahora con el placer propio de la víctima, pues recibir el beso oscuro es un placer de una sensualidad infinita.
—¡Desgárralo! —gritó Elisabeth junto a mí—. ¡Desgárralo, hazlo sangrar! ¡Vlad no lo sabrá!
Hundí los dientes en su carne (con cuidado de no acercarme al cuello para evitar matarlo sin darme cuenta), y agité mi cabeza como un perro hace al atrapar a una rata. Mi amante gimió de nuevo, pues ahora el dolor se tornaba en alegría. Una sangre espesa y oscura me roció las mejillas, mis párpados, mi pecho y manos. Bebí. Bebí hasta que estuve embriagada, hasta cegarme, hasta olvidarme de mí misma y de lo que me rodeaba. Era sorda a todo excepto al lento latir del corazón del inglés.
Hubiese continuado sin darme cuenta de nada hasta detener su corazón, pero unos fuertes brazos me apartaron. Alcé los ojos, pestañeando como un búho ante el resplandor de una antorcha, y vi a Elisabeth, atrapando al inglés en su caída y alzándolo del agua. Lo colocó sobre una toalla de lino extendida en el suelo. La bella Elisabeth tenía el rostro cubierto de sangre inglesa.
Ningún ángel ni diosa podría aspirar a tal belleza. Entonces colocó aquellas fuertes manos sobre mis hombros, bajo mis rodillas y me elevó del agua teñida de rojo. La agarré del cuello: Psique rescatada por Eros.
Me colocó al lado de mi amante con infinita delicadeza y me entregó una toalla, a continuación se arrodillo entre mi desmayada víctima y yo, y con fruición restregó su cara y lengua, los senos y el estómago contra la herida hasta quedar cubierta de sangre. Entonces hundió los dedos en la herida y extendió la goteante mano para pintarme los labios, mi estómago y mis pechos. A estos últimos se acercó con delicadeza, apenas rozándolos, realizando espirales de fuera a dentro hasta alcanzar el centro. Allí se demoró un instante dibujando círculos internos aun más pequeños hasta que no pude soportarlo más y temblé con deliciosa anticipación, retorciendo mis piernas contra la fría piedra como si deseasen escapar.
Pero mi corazón no me lo permitía.
Era un cautivo satisfecho antes incluso de que Elisabeth se inclinase para abrazarme. Estaba saciada de sangre, soñolienta y mareada por la emoción del alimento. Pero cuando presionó su boca contra la mía y sentí su lengua jugueteando con firmeza con mis labios, saboreando la sangre que allí había, me di cuenta de que aunque mi hambre se había calmado, no así mi deseo físico.
¿Era lo prohibido de nuestro amor lo que me llenaba del fuego más intenso que jamás había experimentado? Extendí una mano para tocarle la espalda, y otra la nuca, y la atraje hacia mí. Fue entonces cuando experimenté otra revelación: que hoy, por primera vez en mis ochenta años de existencia, he experimentado el amor como lo que verdaderamente es: carne cálida contra carne cálida.
Me besó el rostro, los pechos, el estómago, usando la lengua para limpiar cada zona con una gracia deliberada y sensual. Entonces se levantó y extendió una mano hacia la herida del inglés para hundir de nuevo los dedos en la sangre.
Emití un gritito (mis manos tiemblan tanto al recordarlo que apenas puedo escribir) cuando colocó aquellos sangrientos dedos entre mis piernas, y extendió la sangre en el lugar donde el inglés había estado tan recientemente. Entonces con aquellos dedos me penetró, y se inclinó para lamer la sangre.
Recuerdo poco más excepto el instante en el que perdí la conciencia ante aquel glorioso abismo de placer, tan poco consciente de mis gritos que parecía los hubiera emitido otra persona.
Sin embargo, mientras estaba tumbada con los ojos cerrados, trastornada por el placer, sí pude oír los sensuales gemidos de otra persona: los de Elisabeth, mi querida Elisabeth que yacía a mi lado.
Le aparté de la frente sus húmedos rizos hasta que se recuperó y abrió sus azules ojos para mirarme y sonreírme.
Me incliné y la besé con ternura. Entonces las dos cruzamos los brazos y nos acurrucamos por un tiempo en silencio.
Por fin tengo lo que Vlad me prometió hace mucho, pero que nunca me dio: una amante eterna.
Cuando por fin nos levantamos, miré al inglés durmiente, y vi que las heridas infligidas en su hombro habían sanado por completo.
Elisabeth me llevó a la sala donde había media docena de baúles junto a otra media docena de maletas, y abrió una. Para ella misma tomó un impresionante vestido de seda amarillo pálido ribeteado por un encaje ancho de nácar; para mí, un vestido de satén azul eléctrico adornado con terciopelo negro. Juntas volvimos a mi alcoba. Al abrir la puerta me detuve, y exclamé con consternación:
—¡Oh, Dunya! ¡Nos hemos olvidado de la pobre Dunya!
Elisabeth me dio palmaditas en la espalda tranquilizándome.
—Tendrá muchas más oportunidades. Siempre que yo esté aquí no morirá de hambre, sin importar lo que haga Vlad. Pero por ahora, querida, es mejor que nadie sepa de nuestros encuentros secretos.
Suspiré consintiendo de malagana, aunque de hecho pensé que era muy egoísta negarle a mi fiel sirvienta la oportunidad de alimentarse.
Al ver mi mirada de infelicidad, Elisabeth colocó un dedo bajo mi barbilla y la alzó con ternura hasta que se encontraron nuestras miradas.
—Ve ahora a descansar —dijo suavemente—, y cuando llegue la noche, te levantarás de nuevo de modo que Vlad no sospeche. Dudo que nos permita vernos, pero te prometo que haré todo lo posible para convencerlo de que tú y Dunya tenéis que alimentaros. Y si está de acuerdo, entonces puedes darle a ella tu cena —se calló, rozó mis labios con un ligero beso—. En cuanto a ti, mi amor… mañana, si te place, podremos ver juntas cómo amanece.
El pensamiento me alegró tanto que grité.
—¡Oh, Elisabeth! ¡Te amaré por siempre!
Y entonces, sonrió.
9 de mayo de 1893.
Una vez más, me desperté con el sonido de la voz de Elisabeth, y contemplando su glorioso rostro.
Apenas puedo recordar nada de la pasada noche excepto que me alegró ver que, como Elisabeth había dicho, Dunya aún parecía y se sentía fuerte. Fue un alivio para mí, pues me sentía culpable por no haberla invitado a la comida de ayer.
Ah, pero la tarde de ayer la recordé entonces y la recuerdo ahora, y cada vez que lo hago me sonrojo. Anoche no vi a Elisabeth. Sospecho que Vlad se sintió obligado a mantenerla en su presencia por falta de confianza, y ella, por mi bien, no desobedeció sus órdenes de abstenerse de mi compañía.
No me entristecía no haberla visto entonces, pues incluso en presencia de Vlad, no habría sido capaz de contener mi alegría.
—Querida —susurró Elisabeth y extendió una mano dentro de mi ataúd para acariciarme la frente y las mejillas, de manera tan tierna como una mujer acariciaría a su hijo—. Me duele verte dormir en este… trasto. Las limitaciones de Vlad no te corresponden, aunque desee que así lo creas. ¿No quieres quedarte en mi cama?
—Haré lo que quieras. —Tomé su mano y la besé.
—Quiero tenerte conmigo.
Su respuesta me agradó, pero en realidad la escuché sin prestarle total atención, pues miraba detrás de ella a una ventana abierta, viendo como los primeros rayos rosados de la mañana manaban de unas nubes color gris perla.
Con la ansiedad de una niña, me giré hacia ella.
—¿Podemos ir fuera? ¿Ahora? ¡Quiero verlo!
—Esta chispeando, me temo, y de un momento a otro se va a poner a llover más fuerte.
Se llevó una mano a sus dorados mechones cuidadosamente peinados, como si la mera mención del tiempo pudiese arruinarlos.
—¡No me importa! Puedes quedarte aquí… quiero estar fuera.
Tras las tres primeras palabras, echó la cabeza hacia atrás y rompió a reír con indulgencia, y siguió así hasta que acabé.
—Iré contigo, querida. No tenía ni idea de que lo deseases tanto. Pero si eso es lo que quieres, ¡lo haremos!
De modo que tomé su mano, salí de mi mórbido lugar de descanso, y juntas recorrimos el mismo camino que habíamos tomado el día anterior. Su vestido amarillo de seda y el que me había dado de satén azul oscuro susurraban suavemente contra el suelo. Mientras caminábamos, se giró hacia mí con una expresión de inconfundible admiración hacia mi cuerpo y dijo:
—Te sienta maravilloso, querida. Puedes quedártelo, además quiero que elijas algunos de mis vestidos; Dorka puede hacer los arreglos necesarios.
—¡Eres tan amable, Elisabeth! —Me sentía literalmente arder de amor, como si mi corazón fuese un horno por fin encendido.
—Y tú eres tan hermosa, mi Zsuzsanna…
Por fin llegamos a la gran puerta de madera y hierro y la abrimos. De inmediato aspiré el aire fresco y húmedo, y me maravillé ante la fina niebla causada por la llovizna. Más allá, se extendía un paisaje gris, cubierto por un cielo encapotado.
Es verdad que quedé decepcionada. Qué hermosa se habría visto la llovizna brillando como diamantes bajo la luz del sol. A pesar de ello, estaba feliz de estar fuera a la luz del día, así que avancé queriendo sentir el agua fría en mi rostro y en mi piel.
Pero cuando intenté pasar el umbral y bajar las escaleras, grité llena de frustración pues, por mucho que lo intentaba, no podía pasar del umbral. Una fuerza invisible me retenía.
No podía salir. Miré a Elisabeth con desconcertada desesperación en busca de ayuda.
Lo que vi me sorprendió.
Ella también estaba en el umbral y, tras un vehemente insulto húngaro, comenzó a dar pisotones con su pequeño pie. Mientras la observaba, el blanco de los ojos pasó a ser escarlata, como un zafiro rodeado de rubíes, el contraste inquietantemente pronunciado por la palidez de la piel. Fue la única vez que no la vi adorable, y me sorprendió bastante.
Se giró para encararme llena de indignación.
—¡Nos teme! Así que ha recurrido a esta patética magia…
E hizo un gesto de disgusto hacia la puerta.
Pero yo tenía una fe absoluta en sus habilidades. Si me hubiese ordenado que caminara sobre el agua, lo habría hecho. Pensaba que iba a pasar por mi lado, para conseguir salir con audacia y después permitirme a mí hacerlo. Pero no lo hizo. Se quedó a mi lado en el umbral con una expresión de indignación. Al igual que yo, no podía salir. Mi decepción era absoluta, pues había honestamente creído que era omnipotente.
Debido al ángulo del umbral, no podía ver el sol alzarse entre las rosadas nubes, ni la nieve en las distantes montañas. Tendría que contentarme con ver ambos paisajes desde la ventana. Me incliné hacia delante todo lo que pude, extendí el brazo a través de la puerta y giré la palma hacia el cielo.
Entonces sentí la dulce y suave lluvia, fría y delicada sobre mi mano. Las gotas caían sobre el terciopelo negro (formando allí cuentas) y sobre el satén azul oscuro, que conseguían oscurecer aún más. Hay algo relajante en la lluvia durante el día, y algo triste cuando cae en mitad de la noche.
Por fin, bajé despacio el brazo y me giré con tristeza hacia Elisabeth.
—Estamos atrapadas.
Su expresión era de indignación apenas contenida, aunque el rojo de sus ojos había desaparecido en cierta medida.
—¡Claro que no!
—Entonces, ¿por qué no podemos salir fuera?
Frunció el ceño al oír la pregunta, como si hubiese sido extremadamente impertinente, y explicó con exasperación:
—Porque Vlad ha realizado un truco que no esperaba. No te preocupes, Zsuzsanna. Pronto lo arreglaré. Pero por ahora, ven. Divirtámonos de otra forma.
Me condujo de vuelta a la habitación del inglés de la que volvía a salir el sonido de sus ronquidos. Elisabeth se giró hacia mí como una diosa de crema envuelta en un esplendor de seda, y avanzó una mano para delinear el cuello de mi vestido con la punta de los dedos. Temblé ligeramente ante el leve roce contra la piel de mi clavícula, mi pecho, y de inmediato me llené de ardor.
—Hoy no está tan fuerte —dijo con un coqueto movimiento de cabeza y los ojos consumidos por el intenso deseo—. Pero quizá puedas disfrutar de un pequeño trago…
La deseaba más a ella que a él, y estuve a punto de decir: «No, vayamos a tus aposentos, y pasemos el día en la cama». Pero ya había abierto la puerta y había entrado.
La seguí aunque no del todo de mala gana. La idea de volver a cenar no era desagradable en absoluto, pues ayer no pude beber todo lo que habría querido. A pesar de ello, no estaba abrumada por el hambre. De modo que entré sin prisa, movida por una leve curiosidad: ¿Quién era aquel inglés y cómo había llegado hasta allí? Obviamente, las noches que Vlad salía a cazar para nosotras, había ido en realidad a Bistritz a enviar cartas a este hombre…
En lugar de ir hacia la cama para reclamar a mi dormida víctima, pasé por el armario donde había apilados pulcramente una serie de documentos. Miré el sobre que estaba en lo alto y comprobé que era aparentemente un documento legal preparado por un tal señor Peter Hawkins y firmado por el «Conde V. Drácula».
—¡Ajá! —exclamé mirando al hombre que roncaba bajo el palio y con las cortinas de la cama de nuevo abiertas.
No me preocupé por bajar la voz, pues Elisabeth me había enseñado cómo evitar que otros (incluso Vlad) me oyeran.
—Nuestro joven inglés es un abogado empleado por un hombre llamado Hawkins. Y ha estado llevando a cabo asuntos legales en nombre de un tal V. Drácula.
Los ojos de Elisabeth se entrecerraron intrigados. De inmediato se apartó de la cama para ponerse a mi lado. Mientras yo rebuscaba por una pila de papeles; ella examinaba otra diferente, entonces cogió un pequeño diario encuadernado en cuero y comenzó a leer.
—No puedo decir en qué idioma o código escribe —dijo tras un rato—. Pero aquí está su nombre: Harker. Señor Jonathan Harker.
Apenas la oí pues había examinado más cuidadosamente el documento legal y había echado un vistazo a la pila de cartas. Una revelación cegadora me golpeó como a Saúl de camino a Damasco y sentí que mis ojos ardían con la misma furia roja que antes había visto en los de Elisabeth.
Pues de repente comprendí que aquel hombre no estaba allí simplemente como invitado para saciar la sed de Vlad. No, estaba allí con un propósito mucho más siniestro: ayudar a Vlad a trasladarse a Inglaterra.
Medio siglo atrás, Vlad me había jurado que me llevaría de este lúgubre país a Londres, donde llevaría una vida llena de emociones. Solo nuestras dificultades con mi hermano Arkady, y su hijo, el execrable Van Helsing, habían evitado nuestra huida.
Ahora por fin se iba y yo me quedaría atrás para morir de hambre. ¿Por qué otra razón había evitado que yo saliese del castillo?
Me giré hacia ella agitando el papel en la mano.
—¡Esto! —bufé—. ¡Esto es la asquerosa escritura de una propiedad que Vlad ha comprado en secreto!
Elisabeth dejó de leer el papel que tenía en la mano y me miró arqueando una dorada ceja en forma de «V» invertida mientras observaba el documento que yo sostenía.
—Parece que en Londres —dijo ella con calma a pesar de mi furia—. Purfleet está a las afueras de Londres.
A continuación alzó otro papel firmado, un documento de venta de otra propiedad.
—Picadilly. En el mismo Londres.
Abrumada por la rabia, me senté bruscamente en una gastada silla de encaje.
—¿Ha hablado contigo de esto? —Elisabeth se colocó detrás de mí y apoyó una mano en mi hombro a modo de consuelo.
Negué con la cabeza y suspiró.
—Mi querida Zsuzsanna… Creo que pretende abandonarte aquí.
—¡Bastardo! —escupí con furia—. ¡Pretende dejarnos aquí para que muramos de hambre! ¡Nos quiere destruir… a nosotras que siempre lo hemos ayudado!
Se arrodilló a mi lado, con expresión de total comprensión, y pasó un brazo por mis rodillas para tranquilizarme.
—Zsuzsanna, te juro que no se saldrá con la suya. He previsto esto desde hace mucho tiempo, y he hecho planes al respecto.
—Entonces, ¿por qué has venido, si sabías que te iba a traicionar?
—Me habló de ti en su carta. No vine a ayudarlo. Vine a liberarte.
Al oír aquello, me agaché, la abracé apretando su rostro contra mi hombro y sentí unas lágrimas ardientes que me escocían en los ojos.
—Mi dulce Elisabeth, ¡has sido tan buena conmigo!
Me abrazaba tan fuerte, y yo a ella, que cuando nos soltamos las dos estábamos jadeando.
—Aún lo seré más —dijo con una mirada de infinita resolución—. Solo te pido que confíes en mí.
—De eso no hay duda. Pero ¿qué haremos? No podemos abandonar el castillo.
—Aguarda, querida. Tan solo aguarda. Cuando llegue el momento propicio, nos marcharemos.
—¡No puedo esperar! —grité y golpeé el tacón contra el suelo como una chiquilla enfadada—. ¿Por qué no podemos matarlo ahora mismo? Eres muy poderosa, Elisabeth. ¿Por qué no lo has destruido aún, liberándonos así del castillo?
Suspiró al oír mis palabras y se quedó en silencio un momento, contemplando algo lejano e invisible. Finalmente, me miró de nuevo a los ojos.
—Cuando haya pasado otro siglo, quizá dos, Zsuzsanna, entonces lo entenderás. La inmortalidad conlleva una carga inevitable, la del hastío. Me place tener un nuevo entretenimiento: vengar tu sufrimiento destruyendo a Vlad.
»Pero sería demasiado simple destruirlo aquí, y, lo confieso, también difícil pues su poder es mayor aquí que en cualquier otro lugar. Además sería demasiado apresurado. Ha infligido demasiado dolor durante su vida y durante su no muerte como para que muera de manera rápida, sin agonía.
Se enderezó de repente llena de entusiasmo.
—¡Démosle caza! ¡Persigámoslo entonces hasta Londres para atormentarlo y desbaratar sus planes! Y cuando esté totalmente confundido, solo entonces, revelaremos que nosotras somos la fuente de su sufrimiento.
Me agarró de la cintura atrayéndome hacia ella y me plantó un ferviente beso en los labios.
—¡Te voy a llevar a Londres, Zsuzsanna! Conquistemos a Vlad y la ciudad. Te vestiré con el mejor satén y las sedas más delicadas, te adornaré con joyas. Estarás tan hermosa que todo el país caerá a tus pies adorándote.
Me acarició la mejilla con la mano y me miró de manera tan adorable que me calmó.
Se levantó en silencio y me puso en pie. Entonces me condujo hasta el joven. Esta vez me placía dejarlo dormir, de modo que perforé de manera muy delicada su piel sin mácula en el cuello y del mismo modo delicado bebí.
Cuando alcé el rostro con los labios manchados con la oscura sangre del señor Harker, allí estaba Elisabeth, junto a mí, boquiabierta de placer, con unos ojos más llenos de deseo que los de cualquier hombre que hubiese admirado mi belleza. De repente se abalanzó sobre mí, me abrió la túnica de un tirón, y lamió mis labios hasta dejarlos limpios. De nuevo hundió los dedos en la herida, esta vez pequeña y no tan sangrienta, y restregó la sangre por mis desnudos senos.
Rendida, me puse a reír mientras me echaba en la cama contra las piernas de Harker (quien, debido a mi encantamiento, no despertó o se movió). Allí dejé que me poseyera como antes, lamiendo la sangre y restregándola por las áreas más delicadas hasta que de nuevo caí gritando en aquel abismo de placer…
Hice lo mismo con ella, aunque confieso que no era del todo mi agrado. Tampoco ella parecía disfrutarlo tanto como yo. Era evidente que prefería dar placer más que recibirlo, y una vez que la pequeña herida del inglés dejó de sangrar, su deseo pareció desaparecer. Aun así, conseguí atraerla hacia el vacío, y más tarde, yacíamos una en las brazos de la otra, sonrojadas y cálidas sobre nuestro abogado que roncaba.
—Ahora —dijo en voz baja—, ven a mi cuarto. Haré que Dorka arregle algunos de mis vestidos para que puedas llevarlos cuando vayamos a Londres. Una vez estemos allí, te comprarás todos los vestidos y joyas que desees, y más aún.
Fui con ella hasta sus aposentos y me probé vestido tras vestido, mirándome en un gran espejo que sostenía Dorka. ¡Qué delicia!, los vestidos eran todos nuevos, a la última moda, con un miriñaque en la espalda, y todos exquisitos (aunque eran un poco largos, y demasiado generosos en el pecho y la cintura). Dorka está en estos momentos arreglándolos.
Entonces Elisabeth me llevó hasta su dormitorio, y me metí totalmente desnuda entre las sábanas de algodón más maravillosas del mundo, y tiré de la gran colcha cubierta de satén hasta el cuello. (Ahora entiendo el por qué de tantos baúles: ¡No hay ropa de cama tan elegante en toda Rumania! Se ha traído la suya propia).
Se tumbó a mi lado, y pronto caí en un maravilloso y plácido sueño.
Cuando desperté, estaba de nuevo oscureciendo, y Elisabeth se había marchado, sin duda estaba en compañía de Vlad. Había dormido la mayor parte del día, pero no estaba decepcionada pues me sentía bastante repuesta. De modo que volví a las habitaciones que compartía con Dunya (o mejor, que había compartido con Dunya), recogí mi diario y mi retrato, y los llevé de vuelta a la habitación de Elisabeth. Nunca más dormiré en ese ataúd.
Y ahora, mientras escribo esto, acunada de nuevo en la suntuosa y cómoda cama de Elisabeth, mis pensamientos vuelven a la traición de Vlad y a la insistencia de Elisabeth en que no debemos hacerle daño ahora, sino seguirle a Inglaterra.
En verdad, el pensamiento de ir con ella a Londres (¡Londres por fin!) me dejaba sin palabras, y vengarme de Vlad con ella a mi lado parece idóneo. Pero ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cuánto?