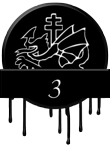
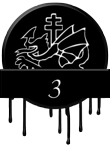
Diario de Zsuzsanna Dracul
3 de mayo de 1893.
¡Ha venido!
Yacía en mi ataúd, llevaba horas despierta, pero estaba demasiado abrumada por el cansancio como para levantarme. En cualquier caso, no parecía haber motivo para hacerlo. Me sentía como una mujer moribunda que, por insistencia de Dios, se veía forzada a vivir más allá de su tiempo. No deseaba otra cosa que ser liberada de mi sufrimiento.
Y allí recostada, percibí voces en el castillo. Al principio no eran más que murmullos apenas audibles, y en mi debilidad lastimera no les presté atención. (En el pasado los habría oído perfectamente, pero mi habilidad, había palidecido hasta el punto de que solo podía distinguir la voz y la cadencia, pero no las palabras). Continuaron por un tiempo, y después se aproximaron, de modo que pude reconocer una de ellas: Vlad hablaba con el tono de un cordial anfitrión. Un tono que solo se lo he oído usar para dar la bienvenida a sus víctimas.
Después oí otra voz. Una voz que, por un instante, confundí con la de un hombre, pues era profunda, ronca y tan absolutamente sensual que pensé: Me he enamorado… De modo que supuse naturalmente que el visitante que esperaba había llegado, pero el pensamiento solo evocó una pálida alegría. Sabía que Vlad primero atendería su propia hambre, dejando tan solo los restos para mí y Dunya. Si, con la esperanza de obtener más, lo interrumpía mientras comía, su furia podía llevarlo a no permitirme más que una simple gota.
Entonces se hizo el silencio, o así pensé, pues dormité un tiempo.
Pero recobré la conciencia de inmediato cuando de repente la otra persona se echó a reír, y aquel sonido de absoluta alegría se elevó tanto que comprendí de inmediato que estaba oyendo la voz de una mujer.
Elisabeth…
¿Por qué me llenó de emoción la noticia de su llegada? No sabría decirlo, estando condenada como estoy, no me atrevo a confiar en la bondadosa intervención de Dios o del destino. El caso es que ciertamente encontré en ella mucho, mucho más de lo que podía haber anticipado. Solo sé que me alcé de mi lugar de descanso de inmediato y corrí por el pasillo y las escaleras hasta llegar a los aposentos privados de Vlad, de dónde provenía la risa.
Al llegar, abrí las puertas de par en par sin ni siquiera llamar.
Allí, delante de la ardiente chimenea estaba Vlad, aún anciano y canoso, pero más vigoroso que últimamente. Sus labios tenían un tono rosado, los hombros no estaban caídos sino rectos, y por primera vez en años, estaba de un humor excelente. Pero su sonrisa se esfumó al verme, y sus ojos relampaguearon con tonos rojos. Supe de inmediato que sería castigada por aquella interrupción.
No me importaba pues mis ojos se habían posado en Elisabeth.
Decir que era hermosa es menospreciarla. Yo soy más hermosa que cualquier mortal; lo sé al mirar a Dunya y por el retrato que cuelga de mi pared (aunque Dunya dice que el óleo no puede hacer justicia a la brillante fosforescencia de mi piel, o al brillo de lava dorada en mis ojos).
¡Pero Elisabeth! Ella estalla más allá de toda belleza: majestuosa como una reina, tocada con un gorro emplumado moderno y enfundada un ajustado vestido de satén azul que conjuntaba con sus ojos zafiro, y una piel tan delicada y blanca como la de un bebé, excepto donde el rosa más tierno brotaba de sus mejillas y labios. Llevaba el pelo atado en la nuca mostrando el delicado cuello de un cisne de porcelana, con unas depresiones hipnóticas en las clavículas, y los rizos hacia delante, sobre un hombro, que brillaban gracias al fuego con tonos dorados como el sol.
Ella era rubia y yo morena, y en aquel instante, si hubiese sido un hombre, me habría enamorado de ella. A pesar de ello, creo que dejé escapar un gritito de asombro; y cuando giró su brillante y omnisciente mirada hacia mí, temí desmayarme.
—Vlad, Vlad —dijo con una voz profunda como el lago Hermanstadt y suave como el humo—. ¿Me vas a privar del placer de presentarme a esta encantadora dama?
La pregunta hizo que me brotaran lágrimas, pues sabía que tenía aspecto de cadáver andante y no era en absoluto hermosa. Su dulzura me emocionó, y conseguí ofrecer una trémula sonrisa mientras Vlad, sorprendentemente sin protestar, se inclinó de inmediato y dijo:
—Condesa Elisabeth Bathory de Csejthe. ¿Me concede el honor de presentarle a mi sobrina, Zsuzsanna Dracul?
Elisabeth extendió una mano enguantada, maravillosamente perfumada y, para mi completa sorpresa, cálida. La tomé y, con dificultad, realicé una pequeña reverencia mientras le decía a Vlad:
—¿No Tsepesh? ¿Has, entonces, eliminado el apellido por completo?
Asintió solemnemente. Su ira parecía haberse evaporado por completo, como si de hecho no estuviese seguro de reprenderme delante de aquella mujer al ver que mi presencia le agradaba.
—Mientras vivía, era conocido como el Empalador, el tsepesh. Pero ahora que soy inmortal, tengo otros intereses, y me place más ser conocido como Drácula: el hijo del diablo.
—¿De modo que el Dragón es de hecho un diablo? —preguntó Elisabeth con coquetería para a continuación echarse a reír (un sonido tan dulce como su perfume).
Pero guardó silencio y se giró hacia mí en el momento que murmuré:
—Tu mano. Está cálida… ¿eres un vampiro o uno de los vivos? Eres demasiado hermosa para ser mortal…
Entonces sus rosados labios se curvaron con picardía, y miró de reojo a Vlad bajo un palio de doradas pestañas con una expresión que decía: «¿Se lo digo?». Bajó la mirada con grave expresión, y sentí que me ocultaba algo al reírse arrepentida y contestar:
—Ni soy joven, ni soy mortal, querida, pero supongo que, comparada con Vlad, aún soy una chiquilla. Morí hace doscientos ochenta años.
Al hablar, la sensación de desmayo me sobrevino de nuevo, y me habría caído de espaldas si no me hubiera agarrado por los brazos.
—Pero, querida Zsuzsanna, ¡estás muy débil! Qué desconsiderados somos teniéndote aquí de pie. —Le concedió a Vlad otra mirada enigmática mientras añadía—. Me gustaría estar a solas con ella un tiempo.
En el rostro se podía ver su renuencia, pero pronto fue reemplazada por una mirada de petulante y maliciosa comprensión, como si acabase de recibir una retorcida revelación.
—Ah. Claro… Puede conducirte a sus aposentos. Allí hay otra… una sirvienta…
—Mejor entonces —contestó ella mientras me rodeaba la cintura con su brazo de satén—. Guíame, Zsuzsanna.
Su expresión era de querer ayudar, pues yo seguía mareada, de modo que me permití apoyar la mejilla contra su hombro para poder así estudiar su magnífico cuello de porcelana y aspirar su perfume. Hacía tanto que no contemplaba la belleza inmortal que su atractivo me tenía abrumada.
Avanzamos por las sinuosas escaleras mientras escuchaba la voz de violonchelo de Elisabeth. Hablaba de su hogar en Viena, de lo maravillosa que era, y yo le contesté en un susurro que había viajado hasta aquella ciudad y me había enamorado de ella.
—¡Bueno! Entonces vendrás a mi casa para que disfrutes de todo lo que tengo. Estás exhausta por falta de poder, pero soy capaz de ver debajo de este envejecimiento prematuro. Eres una criatura demasiado hermosa como para languidecer aquí en este desolado castillo en ruinas.
Miró por encima del hombro como si estuviese comprobando el buen oído de Vlad.
—No te preocupes. Ya no oye tan bien como…
—Sé lo bien que oye, y no puede detectarnos a esta distancia. Quizá estabas demasiado débil para darte cuenta, pero le he devuelto esta noche una mínima parte de su antiguo poder.
Se detuvo y giró hacia mí sus delicados rasgos. Los largos y dorados bucles caían de sus hombros hacia su amplio pecho nacarado.
—Ahora podemos hablar en confianza. Querida, ¿sabes que me pidió que no te devolviese tu poder?
Mis labios se abrieron en una mueca de furia; conseguí cerrarlos, pero aún me temblaban por la ira.
—Ha sido tan cruel y desalmado… ¡no te lo puedes imaginar! He sido buena con él, y obediente…
—Obediente. —Soltó la palabra como si fuese un grave insulto.
—… Pero me ha engañado, me ha dejado tan hambrienta que ni siquiera puedo cazar. Durante medio siglo he confiado en él, pensando que su preocupación era honesta, que incluso me amaba. Es mi tío, a quien amaba sin reserva cuando vivía, y se ha aprovechado de mi afecto para engañarme.
Mientras hablaba, se detuvo para escuchar atentamente mis palabras, comprimiendo los labios hasta ser una delgada línea. Le hablé de su «generosa» oferta de cazar por nosotras, y de su crueldad hacía mí y hacia la pobre Dunya. Y cuando hube acabado, dijo lentamente:
—Es justo como pensaba. ¡Un estúpido bastardo medieval!
Y se puso a caminar de nuevo a toda velocidad arrastrándome con ella.
Solté una risotada estruendosa a pesar de mi debilidad, y aunque yo jadeaba, no pude recuperar el aliento (o dejar de reír) para contestar. Nunca había oído a nadie referirse a él en otro tono que no fuese de admiración o terror, y oír que alguien lo describía de manera tan rotunda me sorprendió y me agradó de manera infinita.
—Ah, el término te divierte. —Su perfecta frente estaba cruzada por la sombra de una arruga—. Piensa: ¿es mi término muy impreciso? Estamos en 1893, pero Vlad cree que aún estamos en 1476. Trata a las mujeres como a muebles. No me sorprendería escuchar que sigue teniendo siervos.
Aun sonriendo confesé:
—No, huyeron por miedo hace cincuenta años, cuando rompió el pacto…
Echó de repente la cabeza hacia atrás mirándome con interés, como si me interrogara.
—¿Él pacto? ¿Su acuerdo con el Señor Oscuro? ¿Por eso me ha llamado?
—No, esto no tiene nada que ver con el diablo. —Me detuve y le mostré la puerta de mi alcoba pues habíamos llegado a nuestro destino—. Rompió su juramento de no compartir la inmortalidad con ningún miembro de su familia, y los aldeanos temieron que comenzase a alimentarse de ellos. ¿Por qué ríes?
Se puso una mano sobre el blanco pecho, extendió los dedos enguantados de azul y comenzó a reír sin contención. De hecho, echó la cabeza hacia atrás, haciendo que la cascada de mechones dorados cayera por detrás de sus hombros y se derramase por la espalda. Acerqué mi rostro al de ella y la observé, ligeramente molesta porque osase reírse de algo tan serio.
Pero el malestar pronto cambió a asombro, pues al estar tan próxima, mis débiles ojos pudieron ver más claramente sus dientes: pequeños, de una blancura cegadora, perfectos. Y justamente como los de una mortal sin los colmillos largos y afilados.
—No eres un vampiro —me maravillé.
Se recompuso aunque aún se veía una ligera sonrisa en sus labios. Tenía un brazo alrededor de mi cintura, y con la mano libre me agarró la mía llenándome de su calor.
—Querida Zsuzsanna, soy lo que deseo ser. En cuanto a mi risa, no va dirigida a ti sino a Vlad, que evidentemente te ha infectado con su idiotez medieval. Querida, no existe el diablo.
—Entonces, ¿qué hay del Señor Oscuro?
Nunca me lo había encontrado, en realidad, la idea de verlo me llena de pavor, pero había escuchado muchos de sus encuentros con Vlad.
Sus labios expresaron una ligera diversión, pero contuvo su alegría por consideración hacia mí.
—Se le llama el Señor Oscuro porque así prefiere ser llamado. Y no se trata necesariamente de un ser masculino.
La miré confusa mientras abría la puerta de mi alcoba y me arrastraba al interior.
—Vamos, querida. Tienes mucho que aprender.
3 de mayo de 1893, continuación.
Han vuelto, han vuelto… toda mi fuerza, mi poder, mi alegría y belleza, ¡han vuelto!
Elisabeth me introdujo en mi propia alcoba (que, justamente, estaba situada en los aposentos de los antiguos siervos), donde mi brillante ataúd yacía junto al de Dunya. De nuevo se esforzó por contener una sonrisa al ver los ataúdes, y no lo consiguió del todo. Al ver mi mirada inquisitiva, murmuró:
—Qué teatral… muy propio de Vlad. Siempre ha estado más obsesionado con la muerte que con la vida. —Se giró hacia mí—. Zsuzsanna, ¿puedes guardar un sorprendente secreto?
—Sí. Mis pensamientos me pertenecen, Vlad no puede penetrar en ellos.
—No me refería a eso, cariño. Podría proteger tus pensamientos de él… aunque así es mejor, pues no provocará sus sospechas. A lo que me refería es a si puedes ser paciente y permanecer callada aunque lo que te vaya a revelar sea muy sorprendente.
El brillo diamantino de expectación en su mirada consiguió que me inquietara.
—Claro que sí… si el silencio redunda en mi beneficio.
—Así será. Solo le he devuelto a Vlad una parte de sus poderes… le he mentido y le he dicho que la única manera de hacerlo era poco a poco, pues deseo saber sus verdaderas intenciones antes de sanarlo por completo. No me fío de él. Pero puedo ver, Zsuzsanna, que tu naturaleza es buena y honesta, por lo tanto te devolveré todo tu vigor ahora mismo.
Junté las manos con entusiasmo, aunque me costó un inmenso trabajo.
—¿Dunya también?
—Como desees. No dudo de que ella también se lo merece si se ha ganado el afecto y la lealtad de alguien tan encomiable como tú. Pero hay una condición: ambas percibiréis vuestra belleza restaurada y vuestra fuerza, pero Vlad os seguirá viendo como estáis ahora mismo. No debes hablar de tu mejora, ni mostrar tus poderes delante de él. ¿Lo juras?
—Lo juro —contesté sonriendo de pura alegría.
Sabía que sería difícil no darle a Vlad un tremendo golpe, o alardear delante de él de mis habilidades mejoradas, pero estaba desesperada por retomar la vida que había conocido. Habría jurado cualquier cosa.
—Excelente —susurró mientras miraba la vasta y fría habitación—. Querida, túmbate.
Avancé obedientemente hacia el ataúd, pero ella agitó la cabeza.
—No, ahí no. Es un lugar demasiado horripilante, ¡no queremos recuerdos de la muerte! Sobre la cama, Zsuzsanna.
Juntas fuimos hasta el extremo de la habitación, donde, junto a la ventana, había una estrecha cama que nadie había utilizado en mucho tiempo. Retiré la pesada cortina que rodeaba la cama y me tumbé sobre la manta gris hecha a mano que cubría un antiguo colchón de paja lleno de bultos.
Elisabeth me siguió y se arrodilló junto a mí, entonces golpeó el duro colchón con un gruñido de indignación.
—Zsuzsanna, ¡esta es una cama de criados! —Miro la alcoba comprendiendo de inmediato—. ¡Te ha puesto en las dependencias de los siervos!
—Lo sé… —dije con un suspiro.
—¡Ya se acabó, querida! ¡Cuando vengas conmigo, dormirás sobre plumón, entre sedas y satén con la grandeza digna de una reina!
Cuando vengas conmigo…
Si tuviese corazón, habría latido más rápido en aquel instante, pues la idea de vivir con alguien que de verdad se preocupase por mí, alguien de una belleza tan exquisita, evocó en mí un escalofrío de deseo. ¿La había entendido bien? ¿Sugería de verdad que me apartara de Vlad y me fuese a vivir con ella?
¿Era tal cosa posible? Siempre había creído que el destino de Vlad y su poder estaban ligados inextricablemente a mí; que si él perecía, yo también lo haría. Al menos, eso era lo que el propio Vlad me había dicho… y siempre lo había creído. ¿Había sufrido allí innecesariamente en aquel desolado castillo por una mentira?
En cualquier caso, la ira que podía sentir hacia Vlad fue eclipsada por la esperanza: quizá me había mentido, pero tal hecho era más consolador que pensar que no lo había hecho. Si pudiese liberarme de él, abandonar este oscuro castillo sin miedo e ir con aquella increíble mujer inmortal para disfrutar de todas las magníficas ciudades que Europa podía ofrecer…
—¿Quieres decir —susurré—, que no estoy obligada a quedarme con él? Me ha dicho que mi existencia depende de la suya. ¿Es…?
Antes de que pudiera decir la palabra «verdad», Elisabeth contestó enfadada:
—¡No te creas nada de lo que te haya dicho! No hay diablo… pero sí un Príncipe de las Mentiras, y se llama Vlad. Querida, lo conozco desde hace casi tres siglos, y también conozco su mente egoísta: te convirtió en lo que eres no porque estuviese solo o porque te amara, si no porque lo adulabas, porque apelabas a su orgullo masculino. Si te ha contado que su destrucción conllevará la tuya, fue solo porque desea tenerte esclavizada mediante tu lealtad.
Al oír aquello comencé a llorar pues la verdad era que lo había adorado como una esclava cuando estaba viva, y aún quedaban restos de aquella adoración infantil en mi corazón. Pensar que su motivo para concederme el cambio no había sido amor…
—Ah, dulce niña, no malgastes tus lágrimas en tipos como él.
Aún arrodillada, se quitó los guantes azules y los tiró sin cuidado al suelo. Después me cogió las manos entre las suyas. Su carne, más suave y delicada que la de un niño, poseía un calor febril, como si acabase de tener las palmas en el fuego durante una hora para calentarlas. Al tocarme, suspiré.
—Retornarás a tu antiguo esplendor, quizá enaltecido, y ya no lo necesitarás más.
Se inclinó hacia delante hasta que el mundo no consistió en otra cosa que su brillante mirada de diamante y zafiro.
Brillante como los diamantes e igual de fría, pensé temblando, atrapada al instante por un miedo extraño e irracional.
—¿Qué vas a hacerme?
—Un beso —susurró acercando su rostro al mío de modo que su dulce aliento me calentó las mejillas—. Tan solo un beso…
Y se inclinó hasta que por fin sus suaves labios tocaron los míos.
¿Cómo podría describirlo? ¿Cómo se describe la infinidad o el éxtasis a aquellos que no lo han experimentado?
Recuerdo la noche de mi cambio, después de que Vlad me dejara morir… la dulce sensualidad, la euforia, el fascinante despertar de los sentidos: la vista, el oído, el tacto. El recuerdo de aquellos momentos había permanecido en mí estas cinco décadas de no muerte. Pensé que nada podría suplantarlo; ¡ah!, pero eso fue antes del beso de Elisabeth.
El placer fue tan intenso, tan devorador, que por un periodo desconocido me perdí, perdí la sensación de lo que me rodeaba, de Elisabeth, del tiempo, de todo en el mundo excepto la oscuridad y el arrobamiento. No existía el yo, nada me separaba de aquella unión con la eternidad.
Si me hubiesen dado elección, nunca lo habría abandonado, pues al lado de aquello la atracción de la inmortalidad palidecía. Pero demasiado pronto descubrí que había vuelto a mi cuerpo, y que yacía en el incómodo colchón de paja y las ásperas mantas mirando a los ojos satisfechos de Elisabeth.
—¡Oh! —susurró, llevándose una mano al corazón con asombro—. Mi Zsuzsanna… ¡Qué hermosa eres!
Con la otra mano me ayudó a levantarme. Me alcé con facilidad, ligereza, y me reí en voz alta ante la infinita fuerza que de repente fluía por mis miembros. Aún de la mano, se apartó para estudiarme, agarró un mechón de mis largos cabellos y dijo llena de alegría:
—¡Mira, querida, mira!
Miré y vi que lo que antes era plata volvía a ser negro como el carbón y tenía un resplandor añil.
—¡Un espejo! —gritó caminando por la espartana habitación mientras observaba las paredes de piedra gris—. ¿Dónde está el espejo? ¡Tienes que verte!
—No hay espejos —le dije con tristeza—. Vlad los destruyó hace mucho tiempo. Y aunque hubiera, no podría ver mi reflejo.
—¡Bah! —Y tirándome de la mano me arrastró al pasillo—. ¡A mi alcoba! ¡De inmediato!
Juntas corrimos escaleras arriba y escaleras abajo; esta vez, no tenía dificultad para seguir a su lado. Cuando por fin llegamos a su dormitorio (en el ala oriental del castillo, donde instalábamos a los invitados) abrió la puerta de par en par revelando incontables maletas y baúles, y una joven robusta y de rostro hosco, tan fea como Elisabeth era hermosa.
—Esta es mi ayudante, Dorka —dijo haciendo un gesto—. Es totalmente discreta. Dorka, esta es la sobrina de Vlad, la princesa Zsuzsanna. Has de tratarla con el mayor de los respetos.
Dorka hizo una seria y no muy convincente reverencia.
—Dame mi espejo de inmediato —le ordenó Elisabeth mirándome con admiración mientras extendía una impaciente mano hacia su sirvienta.
Cuando Dorka pasó de la sala donde estábamos al dormitorio, su señora me dijo:
—Entonces, Zsuzsanna, ¿nunca has visto tu aspecto inmortal?
—Nunca.
—Bueno ahora lo harás.
Dorka entró corriendo y enfurruñada a la sala con un hermoso espejo de mano revestido de oro fino incrustado de perlas y diamantes. La sirvienta lo colocó en la mano de Elisabeth y después se retiró para concedernos privacidad.
—Mira, Zsuzsanna. Mira en lo que te has convertido.
Miré el espejo y grité de placer ante la mujer que vi allí. No, mujer es una palabra demasiado vulgar. Era un ángel, una visión. Estas palabras describen mejor lo que observaba. Dunya tenía razón al decir que el retrato no hacía justicia a mi belleza.
Llevaba cincuenta años sin ver a aquella mujer del espejo: una hermosa joven de pelo oscuro, con mechones negros que brillaban con un azul eléctrico, dientes enfilados como perlas, labios de rubí, ojos pardos con brillos de oro fundido. Mi piel era tan delicada y de porcelana como la de Elisabeth, y resplandecía con destellos nacarados de color rosa, turquesa, verde espuma de mar. Incluso los afilados rasgos que había heredado de Vlad (la delgada nariz de halcón, la barbilla afilada, las gruesas cejas negras) estaban suavizados consiguiendo una delicada perfección.
Aparté los ojos de aquella maravilla y vi a Elisabeth sonriendo de oreja a oreja con aprobación, como un artista encantado con su propia creación. Extendió la mano hacia el espejo, pero no quería dárselo; entonces, se rio suavemente.
—Estuve tentada de cambiar los dientes —dijo—. Pero lo he dejado a tu elección, en caso de que los encuentres estéticamente agradables.
—¡Pero he de tenerlos! ¿Con qué me alimentare si no?
Su voz se convirtió en un susurro como si me estuviera confiando un secreto y temiese que alguien lo escuchase.
—Querida. Hay muchas formas de, como tú lo llamas, alimentarse, tantas como valientes que consiguen la inmortalidad.
—Pero Vlad me creó —protesté—. Y el mordisco de un vampiro hace nacer otro vampiro. ¿Acaso puede ser de otro modo?
—Puede ser de la forma que desees, Zsuzsanna.
—Pero ¿cómo?
—El pacto de Vlad con el Señor Oscuro no te controla.
Pensar en aquella misteriosa criatura, fuese el diablo o no, me aterrorizaba; bajé el espejo y retrocedí susurrando: «El Señor Oscuro…».
Para distraerme, me cogió la mano que tenía libre y la puso sobre mí propia mejilla.
—Dime lo que sientes, querida. Dime lo que sientes.
Durante un minuto estuve tan abrumada que no pude hablar. Por fin, susurré:
—Calor.
Mis ojos se llenaron de lágrimas; una, por fin, corrió por mi mejilla y mis dedos. Una lágrima caliente.
—¿No es más agradable que estar fría como un cadáver? Vlad está tan obsesionado con la morbidez.
—¡Tienes que ver a Dunya! —grité mientras la agarraba del brazo y la arrastraba hasta el ataúd vacío.
Le devolví el espejo y abrí la tapa para que viera a su durmiente ocupante, tan ajada y frágil.
Elisabeth se acercó y miró lo que contenía.
—¡Ah…! Una dulce chica campesina. —Alzó los ojos hacia mí—. Has de ser paciente. Te he devuelto todo tu poder, y en parte a Vlad; mis reservas de fuerza han disminuido. Ahora tengo que descansar, pero te prometo que me ocuparé de ella mañana.
—Pero quedan pocas horas para el amanecer —protesté ansiosa por seguir en su compañía—. Y después podrás descantar el resto del día…
—No, me levantaré para disfrutar del amanecer. Como norma solo necesito dos horas de sueño, más cuando me he ejercitado como hoy. Querida niña, la estúpida noción de Vlad de que solo puedes disfrutar de las horas nocturnas ha conseguido imponer un gran peaje en tu diversión.
—Pero es verdad… el sol me molesta horriblemente. Sí, puedo salir si es absolutamente necesario, pero me debilita y es horriblemente desagradable.
—No tiene por qué serlo. ¿Por qué no vas a poder disfrutar del día tanto como de la noche?
La pregunta me hizo pensar. Recordaba mi único viaje a Viena un cuarto de siglo antes, y la decepción que sentí al no poder ir al konditorei a probar los pasteles de mantequilla, o entrar a las tiendas de ropa que tenían lo último en moda. El único vestido que compré en Viena (de un tembloroso y anciano sastre, casi ciego, el único que se atrevió a ir al hotel a medianoche para tomarme medidas) lleva dos décadas pasado de moda. Miré el vestido de Elisabeth, con su escote más modesto, la cintura ceñida, la falda más estrecha, y un volante de tela plegada en el derrière, que nunca antes había visto.
—Pero, cómo… —comencé.
Agitó la cabeza.
—Tenemos mucho de lo que hablar. No te preocupes, cariño. —Mi decepción era evidente—. Nos veremos de nuevo mañana por la noche. Hasta entonces…
Me dio la mano, se inclinó, y la besó como lo haría un hombre; un inquietante y evidente escalofrío me recorrió al hacerlo.
¡Oh, Dios mío, estoy enamorada!
4 de mayo de 1893.
Me desperté al anochecer y vi a Elisabeth sentada en una silla junto a mi ataúd abierto. Una visión que alimentó mis esperanzas y emoción. Para mi alegría (y sorpresa), junto a mí estaba Dunya sonriente y hermosa.
—¡Dunya! —salté de mi lugar de descanso con elegancia.
Nos abrazamos como hermanas, riendo y llorando, y le bese la mejilla (cálida como la mía, como sus fuertes brazos).
—¡Mi querida! ¡Qué hermosa estás!
—¡No tanto como usted, doamna! —gritó.
La verdad es que se parecía ligeramente a mí, con la nariz fina y el largo pelo negro (aunque el suyo tenía mechones rojos), y los ojos rumanos oscuros bajo cejas arqueadas.
—¿Cómo lo sabes? —bromeé.
Sonriendo, Elisabeth alzó el espejo dorado.
Deslicé un brazo por la diminuta cintura de Dunya y extendí la otra hacia nuestra benefactora, que de inmediato la agarró.
—Elisabeth, has sido tan bondadosa con nosotras, ¡tan buena! Seguramente habrá algún regalo que te podamos hacer, algún favor que pueda servir como insignificante intento de compensación.
—Tu felicidad es suficiente para mi regocijo. —Y giró mi mano para besarme la palma.
Me recorrió tal eléctrico escalofrío por mi renovado cuerpo que solté a Dunya y me puse una mano en el corazón suspirando en voz alta.
En aquel momento, la puerta de la alcoba se abrió y en el vano apareció Vlad. Por un instante, casi esperé que gritara lleno de furia al vernos a mí y a Dunya recuperadas. Intenté retirar mi mano de Elisabeth, retrocediendo como lista para huir…, pero ella me agarró fuerte, y me ofreció una tranquilizadora mirada que significaba: «No lo sabe».
Para mi sorpresa, Vlad se quedó en el umbral con expresión de cortesía benevolente.
—¡Ah, prima! Veo que te has apiadado de nuestras frágiles damas. Por favor: he preparado un banquete para tu disfrute. Te aguarda en el gran comedor, donde me reuniré contigo en breves instantes. Ve ahora. Necesito hablar en privado con Zsuzsanna.
Sentí una nueva ola de desazón cuando Elisabeth tras hacer media reverencia se marchó de la habitación; incluso más consternación sentí cuando oí sus pisadas resonar por el pasillo y luego la escalera.
Se quedó en el umbral mirándola, arrugando los ojos por el esfuerzo. (Estaba claro que ni su visión ni su oído podían compararse con los míos). Y cuando estaba a lo que él consideró una distancia prudente, entró y cerró la puerta tras de él. Estudié su expresión, intentando juzgar si me veía vieja o hermosa, y no pude ver asombro o rabia, solo astucia.
Qué hombre tan horroroso y viejo. ¿Había estado loca todos estos años? ¿De qué me servía? De repente, preguntó:
—Zsuzsanna, ¿me amas?
Dudé un instante. En ese breve instante, entendió perfectamente mi silencio. Su expresión se oscureció al continuar:
—Es Elisabeth. Te ha contado mentiras, te ha embrujado para que te enamores de ella. Te ha prometido que te devolverá la fuerza, ¿verdad? Te lo advierto; conspira con ella y te embarcarás en un camino peligroso que solo puede acabar en tu destrucción.
Protesté con las mejillas ardiéndome (¡una sensación largo tiempo olvidada!).
—¿Me estás amenazando?
Pero él siguió rugiendo, ignorando mi belleza y mis palabras.
—¿Sabes quién es? Seguramente no te lo ha contado. Se trata de la Tigresa de Csejthe, la asesina de vírgenes… Durante su vida, torturó a seiscientas cincuenta vírgenes hasta la muerte, y se bañaba en su sangre; sin duda el número se ha multiplicado por diez desde que se convirtió en no muerta. ¡No puedes fiarte de nada de lo que te diga!
—Eres un mentiroso —dije.
Tras contestar me maravillé en silencio por mi atrevimiento. Nunca me había atrevido a hablarle así; habría significado mi ruina, pues siempre había creído que tan solo él controlaba mi vida y muerte. Pero ahora sabía que por fin, yo era más fuerte que él. Si me hubiese golpeado en aquel momento, lo habría matado.
¡Qué libertad! Me reí, ebria del poder que confiere la audacia.
De hecho, movió el brazo para golpearme, pero lo detuvo justo delante de mi rostro, prevenido por una fuerza invisible. (¡Ah, Elisabeth, mi poderosa salvadora!). Sus ojos se tornaron, rojos de rabia, y abrió los labios dejando escapar un grave gruñido lupino mientras su rostro parecía la máscara de Medusa.
—Aléjate de ella, Zsuzsanna. Aléjate, ¡o me veré obligado a responder!
No dije nada, solo lo miré mientras se daba media vuelta y salía de la habitación dando un portazo con tal fuerza que el eco resonó varios segundos.
Dunya se levantó para colocarse a mi lado (creo que había estado acurrucada detrás de mí todo el tiempo), puso una suave mano en mi hombro y susurró:
—Doamna. ¿Cree que realmente puede hacernos daño si vemos de nuevo a Elisabeth? Ella es tan bondadosa…
De nuevo le coloqué un brazo en la cintura mientras seguía mirando la temblorosa puerta.
—Al infierno con él —dije lentamente—. Al infierno con él.