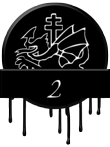
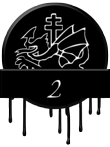
Diario de Abraham Van Helsing
(Traducido del holandés)
Tarde del 2 de mayo de 1893.
Es todo tan triste y silencioso aquí en casa. La enfermera, Katya, aún estaba aquí cuando llegué de la conferencia en el hospital, de modo que cené y fui a sentarme un rato con Gerda. Como siempre, no hay cambios, aunque le conté los simples detalles de mi día y las noticias del vecindario en el tono más alegre que pude adoptar. Cada día es una tarea más difícil, pues se está convirtiendo en un esqueleto. Me temo que muera antes de que Zsuzsanna sea destruida.
Ahora estoy sentado viendo cómo duerme mamá. Me alegro de pasar de nuevo la noche cuidándola, y me angustia cuando no puedo estar tras el ocaso. (Gerda no me preocupa tanto, la marca en su cuello significa que ya no pueden hacerle más daño). Katya se queda por la noche cuando yo no puedo estar, y pudo venir esta tarde durante mi conferencia. Es joven pero responsable, sensata y puede lidiar con cualquier emergencia médica, aunque no son esas las que me preocupan ahora que mamá se acerca al abismo. Le he jurado a mi madre, que procuraré que llegue a salvo a la otra vida. Su pobre cerebro enfermo no habrá entendido lo que le he dicho, pero si su espíritu. No dejare que ningún vampiro la prive de una muerte digna.
Pero es duro verla morir.
Esta noche parece estar un poco peor, con el pelo plateado, que otrora fuese hermoso, quebradizo y enredado sobre la almohada, su rostro macilento, demacrado, transido de dolor.
Es duro verla así. Ella, que había sido mi único consuelo y fuerza durante todos estos años tan difíciles. Desde que murió el pequeño Jan hace muchos años (¿de verdad han pasado veintidós? El dolor sigue tan presente), haciendo que mi pobre y querida Gerda enloqueciera, mamá y yo nos hemos apoyado mutuamente. Éramos los únicos que quedábamos de nuestra pequeña familia. Nunca se quejó y siempre se mostraba valiente, incluso durante todas aquellas noches en las que yo viajaba y me ausentaba durante días, o más bien noches, limpiando el mundo de la malvada plaga de Vlad. A veces me sentía culpable al abandonarla para completar mi espeluznante trabajo, pero sé que ella no me hubiera permitido quedarme. ¿De qué otro modo iba yo a vengar la muerte de su pequeño nieto y de su primer y verdadero amor, mi padre, Arkady? ¿De qué otro modo puedo darles a ellos y a todas mis víctimas paz?
Qué bendición sería tener a mi padre conmigo ahora, disfrutar de su sabia ayuda (si bien, qué extraño escribir tales palabras sobre alguien que fue un vampiro). Al recordar los primeros días después de conocerlo, y mi crueldad con él, mi repulsión y desconfianza, me siento avergonzado. Pues, según me ha contado mi madre y lo que he sabido por su diario y por haberlo conocido, era obviamente un alma noble, y murió realizando un esfuerzo heroico por salvarnos del mal. Ni siquiera la maldición del vampirismo pudo mancillar su buen corazón.
Los ojos y las mejillas de mamá parecen esta noche más hundidos, sin duda por la deshidratación. Katya dijo que había vomitado la cena y que no quería comer más, ni siquiera beber agua. También ha estado quejándose por la afonía (¡malditos tumores!) de modo que le he administrado una inyección de merina y ahora duerme plácidamente. (Yo mismo me tomaría la droga si no temiese sus propiedades adictivas, o la confusión mental que produce, pues siempre he de estar alerta. En cuanto a mamá, no puedo negársela. ¿Qué importa si muere adicta siempre que lo haga sin dolor?).
Ansío disfrutar de un sueño placentero, pues mis horas de descanso han sido intranquilas y llenas de pesadillas inquietantes. Estoy convencido de que contienen algún mensaje críptico que podría descifrar, de modo que me he traído el diario al dormitorio de mamá para escribir mientras me siento en la mecedora donde tan a menudo me consolaba en mi niñez.
Este es el sueño: estoy corriendo con alegría infantil a través de un gran bosque de hoja perenne. El aire es fresco y puro, huele a pino y a lluvia reciente; las ramas de los altos árboles y las agujas brillan llenas de gotas de rocío. Corro y corro, jadeando, riendo, con el brazo en alto para que las ramas más bajas no me azoten el rostro.
Pero pronto mi felicidad se vuelve pánico, pues oigo pisadas detrás de mí. Alguien me persigue. Miro por encima del hombro y vislumbro a través de las brillantes ramas a Gerda, mi mujer. Pero está cambiada de manera monstruosa: sus negrísimos ojos rasgados parecen los de la vampira Zsuzsanna, y sus dientes son igualmente largos y afilados. Gruñe como un lobo, con voz profunda, mientras me persigue, y sus cabellos castaños ondean en el aire.
Grito y cada vez corro más rápido, pues sé que quiere destruirme.
De repente, tropiezo con una rama caída (lenta, muy lentamente, con esa nitidez que se experimenta solo en los sueños). Mi pie delantero queda atrapado entre la tierra húmeda y la pesada rama; mis brazos salen despedidos hacia delante describiendo un arco en el aire al descender. Mi otra pierna también sale hacia arriba, siguiendo su propio arco mientras me caigo hasta que finalmente mis palmas se hunden en una gruesa alfombra de ramitas mojadas y agujas de pino. Mi rostro golpea la fragante tierra. Cuando por fin alzo la cabeza, empujando con los brazos contra el suelo mullido, veo…
(¿Por qué esta imagen es tan perturbadora? ¿Por qué se me acelera el pulso al escribir?).
Veo una gran criatura oscura, oscura como boca de lobo, como una ausencia de luz tan intensa que parece que alguien ha cortado con unas tijeras una pequeña porción del mundo. Un lobo, pienso aterrado; pero, no es un lobo. ¿Un oso? No.
Y a cierta distancia, mi angelical mentor, Arminius, que contempla todo desapasionado, tan brillante y blanco como negra es la abominable criatura. Su rostro es rosado y sin arrugas, como un niño bajo su blanca barba, y sus inmaculadas vestiduras brillan con luz cegadora bajo el sol. Como Moisés, sostiene un gran báculo de madera, y junto a él está su espíritu familiar, Arcángel el manso lobo blanco.
—¡Arminius, ayúdame! —grito una y otra vez hasta quedarme ronco.
Pero no muestra signos de reconocerme, tampoco Arcángel. Los dos aparecen como observadores distantes.
Desesperanzado, horrorizado, observo que la negra silueta pasa de ser un animal depredador a un humano; primero es un niño y después crece hasta convertirse en un hombre.
—¿Quién eres? —pregunto tembloroso.
A pesar de mi bravuconada, mis mejillas están llenas de lágrimas.
No hay respuesta. Pasa un tiempo interminable durante el que el contorno de la criatura crece de forma gradual. Sé que pretende rodearme y absorberme, devorarme por completo, y tengo miedo.
—¿Quién eres? —exijo de nuevo, y, tras una pausa de infarto, oigo la respuesta en mi mente a través de la voz de Gerda.
El Señor Oscuro…
Me asfixio y me desmayo de puro terror nocturno. Me despierto de manera abrupta, el corazón me late con fuerza contra las costillas como un cautivo queriendo liberarse.
Mis investigaciones de lo oculto me han probado más allá de toda duda que tales sueños son presagios. Sin embargo, por mucho que lo intento, no puedo saber su significado. ¿Se me está acercando el mismísimo diablo? Ni siquiera creo de manera estricta en tal concepto, aunque sé que hay multitud de entidades en el mundo que no son humanas, pero que poseen una inteligencia similar o superior.
Anhelo el consuelo y la ayuda de la presencia de Arkady, aunque sé que está muerto y no puede ayudarme. Pero hay alguien que sí puede.
¡Arminius! Arminius, amigo y profesor, tú que me guiaste durante los momentos más duros de mi pasado, tú que me entrenaste para matar a los no muertos. Me abandonaste hace tantos años, y ni siquiera sé cómo invocarte. Tú que eres inmortal, con toda seguridad aún vives.
¡Arminius, ayúdame…!
Diario de Zsuzsanna Dracul
2 de mayo de 1893.
Durante una interminable sucesión de años he estado atrapada dentro de este castillo observando la desintegración de mi benefactor, Vlad, que ha pasado de ser un fuerte y hermoso inmortal a la más horripilante y lastimera sombra de un monstruo egoísta. Peor, sé que el mismo cambio horrible me ha sucedido a mí; cuando me trenzo el pelo, me veo forzada a reconocer que el plateado domina allí donde antes solo había negrura. ¡Y mis manos! Las contemplo ahora mismo mientras mojo la pluma. Son tan frágiles y arrugadas que parecen un parche de piel sobre el hueso. Si son tan horripilantes, ¿qué habrá pasado con mi, en otro tiempo hermoso, rostro?
No puedo soportarlo más, en parte debido a mi impotencia y a la de Vlad. Hemos llegado a odiarnos por nuestra miseria, ¡y es todo culpa del bastardo de Stefan! (Lo llamo bastardo aunque es el legítimo heredero de mi hermano muerto, Arkady. ¡Merece ser llamado peores cosas que esa!). ¿O debería llamarlo por su alias Van Helsing? Ha descubierto de algún modo que el pacto funciona en un doble sentido: que cada vez que destruye la estirpe de Vlad —aquellos pocos de los que, por inadvertencia o fracaso, no nos hemos deshecho, (no nos gusta crear competidores) y sus muchos vástagos— nos debilitamos. Nuestra condena parece inevitable, pues no hemos tenido otra opción durante estas dos largas décadas que languidecer aquí, sobre todo ahora que estamos demasiado débiles como para procurarnos alimento.
La pasada noche Vlad vino a mí; la piel gris como la de un cadáver, los ojos hundidos y rojos, el pelo y las cejas quebradizos y de una blancura desnuda. Y aun así sus pálidos labios se curvaban formando una sonrisa, y su voz sonó extrañamente animada al decir:
—Zsuzsanna, si no actuamos, pronto estaremos tan débiles que Van Helsing vendrá y nos destruirá con facilidad. Pero no, no llores por nuestro destino pues traigo buenas noticias.
Mi miseria era tan profunda que había roto a llorar. Y pensar que yo había estado tan llena de poder, de felicidad, de esperanza, y ahora no me quedaba otra opción que aguardar impotente el olvido definitivo y eterno…
Pero me hizo un gesto para que guardara silencio y dijo con vehemencia:
—No llores por él. Cree que es suficientemente poderoso como para derrotarnos, pero pronto verá su error. No escapará de mí; pronto haré que me lo entreguen. Esta es la novedad: un visitante mortal pronto llegará al castillo, un joven sano… No suspires, pues eso no es todo. He recibido una carta, criatura, de mi prima Elisabeth.
—¿Elisabeth?
Nunca antes le había oído pronunciar aquel nombre, y en cualquier caso no entendía por qué aquello era tan glorioso, pues su voz se elevaba exultante como si hubiese anunciado nuestra liberación.
—Una inmortal como nosotros. Ella es poderosa y astuta. Lo suficientemente sagaz como para derrotar al hijo de tu hermano. Y lo hará. Pero antes, vendrá desde Viena, y nos devolverá la fuerza.
—¿Cómo es posible? —pregunté comprendiendo de inmediato lo estúpido de la pregunta.
Por supuesto, Elisabeth podría traernos una cantidad aún mayor de sangre fresca y vital de lo que un solo hombre podría suministrar. Eso al menos aliviaría la debilidad producida por el hambre, pero seguramente no podríamos recuperar toda nuestra fuerza hasta que la destrucción causada por Van Helsing acabara.
En el momento en que formulé la pregunta, Vlad se retiró y sus ojos se abrieron mucho, enrojecidos con una furia que no podía entender.
—¡Eso no te concierne! —me gritó y se marchó al instante de mi dormitorio.
Es evidente que Elisabeth es una mujer muy poderosa, más poderosa que el propio Vlad, o no habría notado el matiz de celos en su voz. Sí, él me dio esta existencia, y por ello le estaré eternamente agradecida. Al mismo tiempo, he llegado a odiarlo, por su crueldad, su arrogancia, sus mentiras. Para él no soy más que una pertenencia, como mucho una compañera ocasional, que puede tratar como él desee y a la que puede despedir cuando se cansa de mí sin preocuparse de mis sentimientos. Me proporcionó el beso oscuro cincuenta años atrás porque en la vida me mostraba tímida, agradecida, humillada, arrasada por su amor. Y ahora que me he transformado en la criatura fuerte y confiada que debía ser, se aburre de mí, incluso le molesto. La última vez que salió del castillo para cazar muchos meses atrás (pues todos estamos demasiados debilitados como para realizar el largo camino por el paso hasta Bistritz, y enviar cartas e invitar a gente al castillo como solíamos hacer en los viejos tiempos, o eso había creído) proteste: ¿Por qué tenía que quedarme atrás como un prisionero en el castillo, esperando cualquier pequeño regalo que me trajese después de que él hubiese cenado hasta saciarse? Su costumbre era tan solo traerme infantes o chicos anémicos y pálidos. (Ahora me doy cuenta que lo hacía para mantenerme más débil que él y así tenerme controlada).
Si hubiese tenido fuerza física, lo debería haber desafiado, pero la primera vez que se ofreció a cazar para nosotras, pensé honestamente que era por bondad, de modo que acepté agradecida. Y cuando volvió con un simple recién nacido para que lo compartiera con Dunya, lo único que hizo fue poner excusas y disculparse. De modo que la segunda vez que salió, pensé estúpidamente que nos traería algo grande: un fornido muchacho o una fuerte campesina.
Pero no; volvió con un infante enfermo. Bebí de él por pura necesidad, pues estaba hambrienta, y compartí lo que pude con Dunya. Con el tiempo llegué a estar como él deseaba, demasiado débil como para protestar cuando salía de caza.
Igual de débil que esta noche. Después de que Vlad se marchara, me he tumbado. La noche solía aportar una felicidad exultante, ahora tan solo trae conciencia y miseria. Ha habido ocasiones (como esta noche) en las que el cansancio me ha hecho negarme a salir de mi ataúd —que solía estar junto al suyo, pero que ahora está confinado en las dependencias de los criados donde está Dunya porque le molestaba mi proximidad—. Estoy aquí tumbada y lloro, y pienso en que debería cerrar los ojos y acoger la verdadera muerte, que este sea, de hecho, mi último lugar de descanso.
¡Pobre Dunya!, la miro inmóvil en su ataúd. Temo que ella acoja al absoluto antes que yo, pues es la más débil de todas; apenas sale de su sueño, sino que yace con párpados muy pálidos que ocultan sus ojos negros. Hace años, cuando yo era fuerte y hermosa, me compadecí de ella pensando: ¿Por qué sigue siendo una mortal angustiada, bajo nuestro control ni viva ni muerta? De modo que la conduje gentilmente a través de la muerte hacia la vida oscura. Vlad se enfureció, por supuesto. «¿Cómo conseguiremos realizar aquello que solo puede hacerse a la luz del día si no tenemos un sirviente humano?», rugió. Y durante semanas no habló con nadie.
No me importaba; Dunya ha sido una dulce y constante compañera. Su sufrimiento fue reemplazado por un deleite maravilloso, y las dos hemos compartido las alegrías propias de dos hermanas. Fue Dunya la que me sugirió que encargase un retrato mío que pudiese usar en lugar del espejo, para así no tener que depender de sus descripciones. De modo que así lo hice y el retrato fue pintado por un artista mortal cuyas temblorosas manos no supusieron un obstáculo para su destreza, y por mera gratitud, encargué un retrato más pequeño de Dunya.
Ahora mi querida compañera es tan solo (como también yo debo ser) una lastimera y vieja sombra de la belleza que cuelga en la pared. Yace en su ataúd con los brazos cruzados sobre el pecho, como un cadáver, que es lo que realmente parece; el cerúleo rostro demacrado y arrugado, los delgados labios apretados sobre unos dientes afilados y amarillentos. Cómo echo de menos aquellas noches en las que nos cogíamos de la mano y nos susurrábamos nuestros sueños al oído. No soporto verla así…
Pero la promesa de Elisabeth me ha traído esperanza, y así, por primera vez en muchos años, me he levantado a escribir en mi diario. ¿Puedo realmente recuperar mi belleza y exuberancia?
Diario de Abraham Van Helsing
3 de mayo de 1893.
Qué extraña es la vida. Hacemos planes y esperamos que todo salga según lo hemos planeado, y entonces, en un solo instante, todo cambia.
Ha sido una noche larga y extenuante. Han llegado noticias de la Haya de extraños ataques nocturnos sobre los ciudadanos por un depredador de afilados dientes, probablemente un lobo. De modo que tras investigarlo, he viajado allí y he pasado la noche esperando en el exterior de un grandioso mausoleo la vuelta del adinerado y respetado empresario que había muerto de apoplejía tras unas vacaciones en Hungría. Más trabajo espeluznante, pero me alegra decir que ahora descansa en paz.
Volví a casa tan pronto como me fue posible, pues Gerda había comenzado a empeorar terriblemente en los últimos dos días. Esta mañana temprano fui a verla, como acostumbro, antes de retirarme. A menudo realizo un vano intento de hipnotizarla, para ver que noticias puedo obtener de Zsuzsanna y, por ende, de Vlad. Pero esta mañana cuando entré, no miraba al techo como siempre hace. No, tenía los ojos cerrados, y respiraba con dificultad. Me senté con ella un largo rato, comprobando su respiración, su pulso y aura, intentando discernir la causa de su empeoramiento.
No hay razones físicas aparte de su conexión psíquica con Zsuzsanna. De esto estoy seguro. Si se estuviese debilitando o muriendo, significaría que Zsuzsanna está igual.
Había llegado el día en el que se cumplía un cuarto de siglo de diligente trabajo. Como Arminius había dicho largo tiempo atrás, el pacto tiene un doble efecto: al destruir a los malvados hijos de Vlad, lo debilito, y me fortalezco. Y por fin había llegado el momento en el que yo era más fuerte, y podría proporcionar a Vlad su destino largamente merecido.
De modo que después de dejarla no me fui a la cama, sino que comencé a hacer la maleta y a comprobar los horarios de los trenes que parten al este. Mi esperanza era que, si podía llegar a Transilvania y ocuparme de Vlad y Zsuzsanna a tiempo, podría evitar la muerte de Gerda y su oscura resurrección.
Pero también sabía que si fracasaba, no sería seguro para ella quedarse en esta casa con mamá y Katya, ni para el sepulturero que preparase su cuerpo para el entierro. No podía quedarse sin el diligente escrutinio de alguien que pueda percibir los síntomas de un vampirismo avanzado, y que sepa cómo mantener a raya a los no muertos. Mientras empaquetaba, pensé en esto un tiempo, pues no hay nadie en Ámsterdam en quien pueda confiar para tal tarea.
Pero sí hay alguien en Londres: mi amigo John, y su manicomio. No conoce los detalles de la enfermedad de mi mujer, pero está muy interesado en el ocultismo y tiene una mente abierta. Si le instruyo sobre cómo cuidar de Gerda, seguirá mis órdenes al pie de la letra.
Estaba componiendo mentalmente un telegrama cuando sonó el timbre. Fui a abrir y me encontré con una robusta dama alemana de mediana edad, con el pelo castaño oscuro y mechas plateadas, la mandíbula ancha, y la tez rubicunda cruzada por venas como telarañas. (Y, he de admitir, un enorme e intimidatorio pecho; cuando se inclinó por la cintura para saludar, casi creí que se iba a caer hacia delante).
—¿Herr Van Helsing?
Sonrió de manera agradable y supe de inmediato que sería una buena enfermera de día para mamá, pues proyectaba seriedad y bondad. No necesitaba protegerla psíquicamente (incluso llevaba crucifijo oculto debajo del luto) de modo que me relajé, sonreí y la invité a entrar.
—Y usted debe de ser frau Koehler —contesté en alemán y sonrió al oír su lengua materna.
La conduje al dormitorio de mamá en el piso de arriba y charlamos de lo fácil que le había resultado localizar la casa, y de que me la había recomendado un colega.
Una vez que entramos en la alcoba de mamá, se quedó en silencio y miró con reverencia a su futura paciente, después se persignó al ver el crucifijo sobre la cama.
—¡Ah! —dijo con sincera comprensión—. Se muere, ¿verdad?
—Sí.
—¡Qué triste debe de ser para usted! —Su tono era el de alguien que había pasado por la misma experiencia—. Y, ¿está solo? No veo a su mujer o niños…
Sentí un brillo de esperanza matrimonial en los ojos y la compostura de la viuda Koehler.
—Tengo esposa —dije abrumado de inmediato por la amargura al recordar cómo me la habían arrebatado en espíritu, y también a mi pequeño Jan, tomado en cuerpo por los vampiros (por Zsuzsanna, ese vil demonio para quien no encuentro perdón en mi alma)—. Pero Gerda también está enferma…
—¡Qué tristeza más grande! Dios le ha concedido una pesada carga. —Ladeó su ancha y fuerte mandíbula hacia mí y me estudio con al memos tanta lástima como la que había, mostrado por mamá—. Entonces, ¿habrá dos pacientes?
—No. Me llevo a mi mujer a Londres para ver a un especialista. Mi madre tiene una estupenda enfermera que me releva durante la noche; pero ahora que debo irme, necesito a alguien que la cuide de día.
—Ya veo. Y, ¿de qué sufre su esposa?
—Un trauma —dije yo.
Causado por el horror de ser mordida por un vampiro y descubrir que el atacante se había llevado a su primogénito.
—¿Y nuestra paciente? —preguntó con dulzura mirando con bondad de nuevo a mamá.
—Tumores en el pecho y ahora, creo, también en el cerebro y otros órganos. No está totalmente lúcida; a menudo duerme por la morfina. Tiene dolores.
Chasqueó la lengua suavemente.
—Y ¿cómo se llama, señor, si puedo preguntar?
Casi contesté: «Van Helsing, igual que yo». Pero su comportamiento era tan propio de una amiga familiar que dije:
—Mary.
—Mary —saboreó la palabra con cariñosa aprobación—. La Madre de Dios. Qué nombre más hermoso…
Fue a sentarse en la mecedora junto a la cama.
—Yo soy Helga —dijo sacando la mano de mamá de debajo de las sábanas y apretándola con suavidad como si se estuviese presentando e intercambiando información.
Dudo de que la mujer se diera cuenta de lo que estaba haciendo, pero era evidente que era una médium natural.
Tras un tiempo, confirmó mi apreciación girando la cabeza y diciéndome:
—Es usted un hombre bueno, y muy valiente. También sé en mi corazón que su madre es una buena mujer. Me alegrará cuidarla lo mejor que pueda. Y si Dios quiere que muera mientras usted está de viaje, no piense que murió sola o con una extraña, pues la cuidare y rezaré por ella como si fuera mi propia hermana.
Me giré con torpeza simulando mirar por la ventana pues su compasión me conmovió. Y cuando me conmuevo, el dolor reprimido me inunda y destroza mis defensas como el agua de una presa. No podía evitar las lágrimas, pero me las enjugue rápidamente y me recompuse.
—Llore, señor —dijo detrás de mí mientras escuchaba el suave sonido al acariciarle la mano a mamá, como si mamá fuese consciente de mis lágrimas y frau Koehler quisiese consolarla—. Tiene derecho.
Simulé toser para poder sacar el pañuelo y limpiarme la nariz y los ojos, después me giré excusándome ante las dos mujeres e hice un gesto hacia mamá, cuyos párpados habían comenzado a temblar.
—No tanto derecho como ella. Ella es la que está sufriendo, no yo.
—No es cierto, señor. Porque la ama, todo su sufrimiento es ahora de usted. Y porque es capaz de observarlo, es más consciente que ella de lo que tal sufrimiento supone. ¿No es acaso más doloroso ver a alguien que se ama sufrir que soportar el sufrimiento uno mismo?
Quise protestar, pues a una parte de mí le indignaba pensar que sufría más que mamá. Pero no podía negar que gracias a que estaba consciente, lúcido, y aún disfrutaba de buena visión, podía mirar el rostro de mi madre y ver la enfermedad que la consumía, ver las arrugas dibujadas por años de sufrimiento, ver las mejillas hundidas y la piel ligeramente ictérica. Podía ver también las úlceras sangrantes que le devoraban la carne mientras gritaba de dolor en un fútil esfuerzo por evitar el vacío. Toda su vida había sido dolorosa: la pérdida de dos maridos, un hijo, un nieto, el terror de un destino peor que la muerte. Todo esto lo había soportado con valor, con ánimo, y ¿para qué? ¿Para morir agónicamente tras una existencia infeliz? ¿Para perder toda su dignidad y belleza? No debo continuar o me pondré de nuevo a llorar. ¡Basta, basta!
Me llevó algún tiempo recomponerme lo suficiente como para responder a frau Koehler:
—Es difícil, sí. Pero yo también sé juzgar el carácter, y percibo que usted le proporcionara a mi madre un cuidado tan maravilloso y compasivo que no necesito preocuparme. —Me sacudí la tristeza e intenté cambiar el tono para parecer un hombre de negocios atareado—. ¿Es cierto que puede comenzar esta mañana? Pues mi viaje no puede esperar. Cuanto antes partamos mi mujer y yo, mejor. Me gustaría que se quedara, si puede, mientras hago las maletas y me ocupo de otros preparativos.
—Me encantará quedarme —dijo alzándose y volviendo a colocar con ternura la mano de mamá sobre la colcha.
—¡Excelente!
Le mostré dónde estaban en el baño todas las necesidades médicas: la jeringa, la morfina, la cuña y los calmantes, el ungüento y las vendas para las llagas. Estaba bien entrenada y era bastante inteligente, y pronto acabamos con los detalles del cuidado de la paciente. Llegó la hora de acompañarla a mi despacho de modo que pudiera pagarle parte de su salario por adelantado.
Pero mientras la conducía hacia las escaleras, un grito repentino, tan débil que no pude juzgar si era de alegría o de agonía, hizo que se me erizara el vello de la nuca. Por un instante temí que fuese mamá gritando de dolor; pero entonces comprendí lo que pasaba de manera tan clara, tan terrible, que un escalofrío me recorrió la espalda y las extremidades.
Habían pasado veintidós años desde que oí por última vez la voz de mi mujer; por eso no la había reconocido de inmediato.
Sin darle a frau Koehler explicaciones ni disculpas, me giré y corrí por el pasillo hacia el dormitorio de Gerda.
Estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, brillantes, los signos de la debilidad habían desaparecido. Mi corazón pareció dar un brinco en mi pecho, y por un instante me atreví a creer que había vuelto a mí, que Zsuzsanna y Vlad habían sido destruidos y que mi amada había sido liberada.
¡Ay! Sus ojos, aunque abiertos, estaban fijos en una visión distante e invisible. Tenía un aspecto fuerte, radiante, la piel ya no estaba pálida sino que mostraba un ligero rubor, como si hubiese tomado el sol recientemente, y su pelo, ¡su pelo!, estaba alborotado a pesar de la larga trenza que Katya peinaba, cada noche… pero cada mechón plateado había desaparecido de sus rizos castaños.
Miré de nuevo su rostro, incapaz de creer lo que percibían mis ojos. Pero no podía negarlo: estaba más joven que por la mañana. Los cabellos grises, las arrugas y la carne flácida habían desaparecido.
—¡Gerda! —susurré y repetí a continuación con más fuerza—. Gerda, cariño, ¿puedes oírme?
No dio señales de oírme o verme, pero algo que veía en la distancia invisible hizo que el rostro se le iluminara por la alegría.
—¡Ha venido! —dijo riendo—. Ella ha venido…
—¿Quién? —pregunté mientras frau Koehler se acercaba hasta el umbral observando con asombro—. ¿Quién ha venido, querida?
No contestó, sino que poco a poco se fue calmando mientras la observaba en silencio. Tras un tiempo, mostró una brillante sonrisa mostrando unos colmillos ligeramente alargados.
—Sorprendente —me susurró la enfermera—. ¿Qué hago, señor? ¿Aún pretende llevarse a su mujer a Londres?
—No lo sé.
Contemplaba a Gerda acongojado. Su grito de alegría me hizo tener esperanzas, pero ahora veía que todo estaba perdido. Pues el humor y la salud de Gerda habían estado durante los últimos veintidós años unidos a los de Zsuzsanna. Si Gerda estaba ahora joven, fuerte y sana, significaba que también Zsuzsanna… y Vlad.
Y Gerda estaba comenzando a cambiar.
¿Qué había hecho el vampiro para fortalecerse a sí mismo y a su consorte?
Le prometí a la buena de frau Koehler que me pondría en contacto directamente con ella cuando tomase una decisión y la despedí rápidamente para poder volver al lado de Gerda.
Fracasaron todos los intentos por despertar a mi mujer del trance, así como los intentos de hipnosis (algo que sabía que sería inútil dada la hora del día). Pero estaba determinado a sentarme con ella y aprender lo que pudiese; de modo que cerré las ventanas y me levanté con la idea de cerrar la puerta desde el exterior para que Gerda no escapase. Había pocas posibilidades de que lo hiciera, ya que había colocado crucifijos y hostias consagradas en el dintel de la puerta y en el de la ventana, pero las medidas adicionales de seguridad me calmaban.
Antes de que pasase por el umbral, susurró una sola frase: «El Señor Oscuro…».
Pareció a la vez una pregunta y una admisión de terror expresada en un trémolo aprensivo, aunque lleno de curiosidad.
Me quedé quieto en el umbral, sobrecogido por el terror de la abrupta imagen mental de aquella criatura devoradora y oscura de mi sueño.
¿Quién es esa criatura y por qué incluso los no muertos temen su nombre?
¡Arminius! ¡Arminius, mi ayuda en tiempos pasados, no sigas en silencio! ¡Ayúdame!