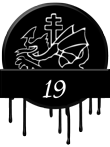
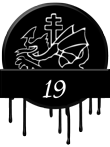
Diario del doctor Seward
7 de noviembre.
Partimos para París en tren esta mañana. Art y yo hablamos largo y tendido sobre los preparativos del funeral de Quincey, cuyo cuerpo viajaba con nosotros. Parece que no tiene familia en América, de modo que Art está decidido a que lo entierren en la propiedad de su familia. Hay un gran árbol con unas vistas preciosas, y Art dice que será perfecto para Quin.
Mina también se levantó temprano y entró en el compartimento mientras hablábamos. Esa dama tiene un alma de lo más valerosa. Le dije sin ambages que Art y yo habíamos pergeñado una historia para justificar la muerte de Quin: uno de los gitanos le había provocado una herida mortal. El pobre Harker ha vuelto a sus cabales y está sobrecogido por la alegría de ver a su mujer liberada de la maldición del vampiro. Pero no recuerda nada de los sucesos ocurridos después de que detuviéramos el carro Leiter.
Ella estuvo de acuerdo en que aquella debía de ser la historia que contaríamos todos y le aseguré que le escribiría al profesor haciéndoselo saber. Sin rodeos, aunque las lágrimas brillaban en su mirada, dijo:
—A Jonathan le rompería el corazón pensar que ha matado a vuestro noble amigo, y se entregaría a las autoridades de inmediato; y eso me rompería a mí el corazón. Creo que le hacéis justicia también a Quincey, pues sé que insistiría en lo mismo.
Y estaba en lo cierto. Mientras moría, Quincey nos rogó que, si sobrevivíamos y Harker salía ileso, nunca lo lleváramos ante la justicia, pues todo era obra de Elisabeth. Ella era su asesina, no Jonathan. Cierro ahora los ojos y puedo verlo sonriendo a los Harker y a todos nosotros por haber mantenido la promesa.
El profesor (no puedo recordar llamarlo «padre» y ciertamente la palabra «profesor» ha llegado a ser para mí un término afectivo) ha vuelto a Ámsterdam. Habría ido con él de no ser por el pobre Quincey. Tal y como están las cosas iré tras este funeral para asistir a otro muy pronto.
Es extraño verlo tan transformado.
Diario de Abraham Van Helsing
7 de noviembre.
Cuando llegué a casa con mis visitantes, frau Koehler bajó a toda prisa las escaleras al sonido de mis pasos y rompió en lágrimas nada más verme.
—¡Gracias a Dios! ¡Oh, doctor, gracias a Dios! Se muere…, sucederá en cualquier momento y no he podido dar con usted desde hace días. ¡Envié telegrama tras telegrama a Purfleet, pero sin respuesta!
La rodeé con el brazo y la besé en la frente para consolarla, después le expliqué que había traído conmigo a mi cuñada, Zsuzsanna, y a su hermano.
—¡Ah, sí! —dijo con la voz temblorosa—. Conozco a la joven dama.
Al oír aquello, lancé a Zsuzsanna una mirada inquisitiva, pero al oír las noticias de la inminente muerte de Mary sus ojos no mostraron otra cosa que preocupación. Le susurré a la buena frau que nos dejara un tiempo solos con mamá y después hice un gesto a Zsuzsanna y a Arkady para que me siguieran.
Estaba acostumbrado a ver las últimas etapas antes de la muerte y podía enfrentarme a ello con compostura, pero no con alguien a quien amaba tanto, cuya antigua belleza y gracia conocía tan bien. Mamá yacía enroscada sobre la cama como un bebé nonato: ciega, muda, sorda, ajena a nuestra presencia. Sin embargo, incluso en su inconsciencia, su rostro estaba cruelmente retorcido por el dolor.
Arkady corrió de inmediato a su lado, se arrodilló en el suelo, y con dulzura se llevó la mano a sus labios. Allí se quedó mientras Zsuzsanna y yo nos enjugábamos las lágrimas y nos poníamos a trabajar. Zsuzsanna se movió primero, su silenciosa mirada dejaba a las claras que lo necesitaba, pues era ella la que le había causado dolor a Mary, y por lo tanto era la que tenía el derecho a eliminarlo.
Se inclinó y, con dulzura, giró el retorcido rostro de mi madre hacia el suyo radiante. Cuando presionó sus labios contra los resquebrajados y entreabiertos de mamá, la vi temblar y soportar estoicamente la agonía.
La vi beber profundamente y con amor aquel dolor. Cuando la frente de mi madre cedió su última arruga, aparté a Zsuzsanna, y me incliné para darle mi beso.
Amor eterno; sacrificio eterno. Solo a través de estos dos conceptos podía alcanzarse la meta de Elisabeth de inmortalidad omnipotente. La verdad no puede ser ocultada; pero el miedo y el odio la oscurecen. Podría decirse que Arminius era cruel por ofrecer la inmortalidad a todos aquellos que la deseaban, incluso a los más malvados. Pero ¿de qué otro modo podían ser redimidos aquellos que más la necesitaban, excepto a través de siglos de oportunidades, de contemplación, de aburrimiento, que solo pueden, conducir a la inevitable conclusión?
El Señor Oscuro también es el Señor de la Luz.
Para Vlad, no hay esperanza. En cuanto a Elisabeth le hemos concedido el regalo de la soledad y del tiempo. Está atrapada para siempre, con el relicario dorado y el mensaje que tanto la desconciertan, en las catacumbas donde estuvo tan cerca de comprender la verdad. La entrada a esa tumba subterránea se ha vuelto invisible, para que nadie pueda encontrarla.
Mientras besaba a mamá, temblé al sentir la primera ola de agonía. Zsuzsanna había agotado todo el dolor físico y ahora lo soportaba, junto con su propio sufrimiento, en silencio. Pero este era un tipo de dolor diferente. Era un dolor emocional; quizá, de todo, la angustia sea la más difícil de soportar.
Aun así, lo soporté y de buena gana. «Hay muchas clases de vampiros», había dicho Arminius, y también recordé lo que el sabio alquimista me había contado durante mi primera tutela: que él era un vampiro de la clase psíquica.
—Al principio era para mí un proceso placentero, pues veía las complejidades de cada alma como joyas resplandecientes, la increíble riqueza infinita de sabiduría almacenada en cada recuerdo. Pero con el tiempo, la misma belleza de lo que robaba comenzó a martirizarme, y el tesoro que acumulaba se cernía sobre mi conciencia hasta que no pude aguantar más la culpa.
—Y, ¿qué hiciste? —le pregunté.
—Me arrepentí. Reparé el daño producido.
Justo como Zsuzsanna y yo acabábamos de hacer aceptando el sufrimiento de otros voluntariamente (como nuestra comida y alimento) en lugar de la sangre de su vida. Necesitamos su dolor para sobrevivir, pero si deseamos acabar con nuestra sacrificada existencia, solo tenemos que dejarnos morir de hambre.
Viviré para siempre, mucho más allá de lo necesario para redimir el sufrimiento colectivo de mis ancestros.
Y cuando el dolor de mi madre moribunda cesó, me levanté y sonreí lleno de lágrimas al ver que abría sus pálidos ojos azules.
—Bram —susurró reconociéndome.
Arkady se acercó a su lado lleno de emoción y sus ojos se abrieron con tal alegría y felicidad que me rompió el corazón. Tomó su fría mano, se la llevo a los labios, y suspiro:
—¿Estoy en el cielo? ¿O ha escuchado Dios mis oraciones?
Miré a Zsuzsanna y me siguió hasta la sala cerrando la puerta suavemente al salir. Allí nos quedamos hasta que Arkady, con lágrimas en sus mejillas que caían hasta la curva de sus sonrientes labios, dijo:
—Se ha acabado. Ha muerto en paz, en mis brazos.
La encontramos sonriendo levemente, en una muerte pacifica e inmaculada, y Zsuzsanna y yo posamos un beso final en su tersa frente.
Cuando abandonamos la habitación, mi padre tomó mi mano y dijo:
—Estoy preparado.
La mirada de triste y alegre aceptación en sus ojos me encogió el corazón, pero aquel era un dolor puro y bendito, mezclado con alegría. Caminamos cogidos del brazo hasta mi despacho médico, que tanto tiempo había estado en desuso, se tumbó sobre la mesa de operaciones y desnudó su cuello.
Pero primero me incliné, presioné mis labios contra los suyos y absorbí de él todas las penas acumuladas de su vida y no muerte, que eran muchas. Al final, me sonrió con los ojos brillantes y le concedí la paz.
Que una bendición recaiga sobre mi familia, y la vuestra. Que Dios nos conceda la paz. Amén.
FIN