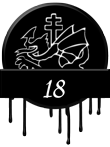
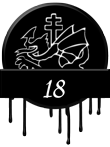
Diario del doctor Seward
5 de noviembre.
Seis días a caballo, bajo la nieve y con un frío mortal; y siempre con la tenue sensación de que detrás de nosotros, sin poder verla, nos sigue una gran oscuridad, ese índigo oscuro y brillante que he llegado a temer. Quin también lo sabe, pues anoche cuando acampamos y estábamos sentados alrededor del fuego, dijo con un susurro:
—¿Lo sientes, Jack?
Asentí y en voz tan baja como pude dije:
—Elisabeth.
Asintió en silencio, y no hemos hablado más de ello. Significa que la suposición del profesor es correcta; no es tan poderosa aún como para viajar sobre el río y abordar el bote de Drácula cuando le plazca. Me alegra que haya elegido seguirnos, y no al profesor. Esa era mi mayor preocupación; que lo persiguiera para matarlo y luego abordara el barco y sacara la llave de la caja con los restos putrefactos de Vlad. Quizá teme que de ese modo podamos obtener la llave antes que ella, y mantenerla a raya permanentemente con nuestros talismanes.
Es sabia al hacerlo.
Acaba de amanecer, el cielo está gris y nieva ligeramente. Desperté con la mano de Quin sobre mi hombro, y en lontananza divisé el gran carro Leiter de los tsigani flanqueado por un pequeño ejército de gitanos alejándose de la orilla a toda prisa. Quin tiene listos los caballos: ¡seguimos!
Diario de Abraham Van Helsing
5 de noviembre, por la mañana.
En Veresti, procuré un coche y una buena reata de caballos, así como suficientes provisiones para que nos duren al menos diez días. Con nuestras mantas y abrigos de piel, Mina y yo vamos bastante cómodos y nos turnamos conduciendo mientras el otro duerme. Podía percibir a Zsuzsanna siguiéndonos a una distancia prudencial para no asustar a los caballos. Viajando día y noche con pocas paradas para refrescar a los animales, llegamos al desfiladero de Borgo el amanecer del 3 de noviembre.
Para entonces, Mina se estaba volviendo más vampírica. Dormía durante el día y se mostraba muy animada por la noche, abandonando por completo su pequeño diario.
Ayer, llegamos al perímetro del castillo de Vlad, aunque acampamos a cierta distancia. No iba a llevar a Mina dentro, pues cuanto más se acercaba, más caía bajo su embrujo. Mientras descansaba, dibujé alrededor de ella un círculo mágico y lo sellé con una hostia. No podría cruzarlo ni aunque se lo pidiese, así que supe que estaría segura.
Anoche se nos aparecieron tres niños vampiros, dos chicos y una pequeña. Recordé el diario de Jonathan y supe que había de tratarse de la vil progenie de Zsuzsanna y Elisabeth. (No había signos de Zsuzsanna entonces. Quizá se angustió al verlos, o quizá estaba, en respuesta a necesidades desesperadas, cazando en busca de sustento). Tomaron forma fuera del círculo, en el brillo anaranjado del fuego. Eran hermosos, dulces, atrayentes y tenían una inocencia grotesca. Mina y yo estábamos a salvo dentro del círculo y allí nos quedamos. No podía soportar mirarlos, pensando en mi pequeño Jan. Miré el rostro de Mina y me sentí profundamente aliviado al ver en él horror y repulsión.
Al amanecer, me levanté, dejé a Mina atrapada y protegida dentro del círculo, y me dirigí al castillo. (Zsuzsanna no dijo dónde estaba, aunque habíamos acordado que haría de escolta avisando de la proximidad de Drácula y Elisabeth. El frío de la mañana estaba cargado de electricidad. Este era el día, lo sabía. Este era el día…).
Ante mí esperaba una tarea terriblemente triste en la guarida del Empalador. Había estado dentro de aquel castillo dos décadas antes; la primera vez en un intento vano y trágico por rescatar a mi hermano adoptivo; la segunda, para matar a la malvada criatura en la que se había convertido mi pobre Jan. Cada oscura piedra, cada sala con olor a decadencia, estaba grabada en mis angustiados recuerdos.
A pesar de ello, había aprendido muchos años antes, cuando Arminius me enseñó el doloroso arte de la caza de vampiros, a endurecer mi corazón contra cualquier emoción y a proceder a la tarea con la cabeza muy fría. Eso hice cuando encontré la guarida de los tres niños: dos de ellos dormían juntos, en un mismo ataúd demasiado grande. No tuve piedad; no hasta que clavé estaca y cuchillo y vi sus cuerpos brillantes e inmortales transformarse en simples restos mortales. Solo entonces lloré por ellos y por sus madres y padres.
Después de llorar por ellos y de entonar en su lugar de descanso una oración por los muertos mientras colocaba en cada ataúd un trozo de hostia, recordé la quinta línea: «De vuelta al comienzo, y al castillo en lo profundo del bosque».
Aquí estaba, dentro del castillo, pero ¿dónde debía comenzar a buscar la segunda llave? Vagué un tiempo por cada sala; la enorme sala del trono de Vlad con su Teatro de la Muerte y el receso interior donde descansaba su ataúd grande y majestuoso. Los sellé con una porción de la hostia. De nuevo vagué examinando cada elemento en todas las habitaciones, buscando pistas, lugares donde podría haber algo enterrado, no me dejé ningún lugar, ni siquiera las temibles catacumbas de tierra en lo profundo del castillo; más horribles para mí incluso que el Teatro de la Muerte, pues en aquel malvado sótano, muchos más habían encontrado la muerte o habían sufrido un largo encierro. Hay tantos cientos (quizá miles) enterrados allí que podía oír sus huesos aún gritando en agonía.
Era ya por la tarde cuando salí perplejo y con las manos vacías. Mientras me dirigía hacia nuestro pequeño campamento, Zsuzsanna apareció ante mí de manera tan abrupta que me asusté.
Sus ojos oscuros refulgían, su pálida piel brillaba; no con una belleza hechizante, sino por pura expectación.
—Vienen —dijo—. ¡Vienen, y Elisabeth está cerca!
Sin pensar, la agarré de los brazos y cuando vi que se retorcía de dolor bajé las manos.
—¿Viene Drácula?
—Los tsigani traen la caja en el gran carro. Muchos de ellos la rodean y portan armas.
—¿Y nuestro grupo?
—¡También! Vienen a caballo… y Elisabeth los sigue.
Desapareció tan repentinamente como había aparecido. Corrí a toda velocidad hacia el círculo donde estaba Mina agitando los brazos con evidente alegría.
—¡Doctor! —gritó—. ¡Doctor Van Helsing! Hemos de darnos prisa. —Señaló hacia el este—. ¡Viene mi marido!
Sus palabras evocaron en mí una emoción similar, y también, intranquilidad, pues estaba mentalmente unida, no a Jonathan, sino a Vlad. ¿A quién se refería? Pero su alegría era tan inocente y sus ojos tan puros (como los de la Mina de antaño) que sonreí y recogí los trozos de hostia de la nieve, liberándola.
Ambos bajamos con dificultad por la empinada cuesta que daba al este (yo llevaba pieles, mantas y provisiones) hasta que el castillo se recortó en lo alto contra un cielo nublado. Encontré un hueco en una gran roca anidada en la ladera de la montaña, lo recubrí de pieles y realicé un círculo sellándolo de nuevo con la hostia, por último, coloqué a Mina en su interior.
Bajo nosotros serpenteaba el camino que conducía hasta el castillo. De mi bolsillo, extraje un par de binoculares. Aunque había levantado un fuerte viento y comenzaba a arremolinarse la ligera nieve, pude distinguir las oscuras figuras de los tsigani cabalgando junto al carro Leiter a un paso tan furioso que la carreta se bamboleaba peligrosamente de lado a lado, llegando casi a sacar a algunos de los caballistas de la carretera.
De repente, vi dos figuras oscuras a caballo que se acercaban a toda velocidad hacia los gitanos desde el norte… con un grito de alegría, reconocí el gran sombrero Stetson de Quincey Morris; blanco, aunque no tan blanco como la furiosa nieve.
—¡Gracias a Dios! —grité aliviado porque fuesen ellos y no Jonathan los que se acercaban primero al carro.
Bajé los binoculares y se los pasé a mi exaltada compañera.
—¡Mina, mira!
Diario de Zsuzsanna Tsepesh
5 de noviembre.
Dejé a Bram y a la señora Harker sobre la colina y partí hacia el lugar donde los fieros tsigani cabalgaban junto al gran arcón de madera. Sabía que tenía que detenerlos rápidamente, antes de que Elisabeth llegara. Podía percibir que estaba cerca, esperando el momento perfecto para hacerse con la llave. De modo que volé hasta la carretera totalmente invisible y floté entre los dos caballos que tiraban del carro. Con delicadeza, coloqué mis palmas en sus hocicos.
El efecto fue inmediato: las pobres criaturas se encabritaron aterrorizadas de inmediato haciendo que el carro se balanceara peligrosamente hacia un lado hasta hacerlo casi volcar. El conductor soltó un juramento y los gitanos tiraron de sus monturas, también asustados ante mi invisible presencia.
Al mismo tiempo resonó el estruendo de unos cascos que se acercaban y una voz calmada de acero que gritaba:
—¡Alto!
Sonreí, pues la voz pertenecía a Quincey Morris: él y John Seward llegaron a toda velocidad como jinetes apocalípticos enzarzados en una venganza divina. Una vez que tuvieran la llave, sus talismanes los protegerían de Elisabeth y todos escaparíamos para pensar en un plan contra ella. Estaba sobrecogida por la alegría, pues estábamos tan cerca, tan cerca de la primera victoria…
Sin embargo, de repente, los cascos fueron contestados por otros distintos. Del lado contrario venían Harker y lord Godalming. Godalming luchaba valientemente por alcanzar a su compañero. Podía ver el gesto angustiado en el rostro de su excelencia mientras fustigaba al caballo para que fuera más deprisa. Pero Jonathan cabalgaba con una furia asesina salida de las fauces del infierno; avanzaba a una velocidad nacida de la desesperación inmortal.
—¡Alto! —gritó con tal ferviente pasión que incluso los tsigani lo miraron con miedo.
Ahora los gitanos estaban atrapados entre nuestros hombres sobre el estrecho paso, y para dejar claras sus intenciones, Seward, Godalming y Morris alzaron sus rifles Winchester. (Solo yo me di cuenta de que el rifle de Godalming estaba colocado de tal modo que con un leve movimiento podría apuntar directamente a Harker).
Sobre el desfiladero, Van Helsing apuntaba con su rifle al colorido ejército que había más abajo. A pesar de ello, los gitanos sacaron sus cuchillos y el líder señaló el rojo sol que ahora besaba las cimas de las montañas. De nuevo rocé el hocico de los caballos para distraerlos y volvieron a encabritarse.
Pero solo uno de nuestro grupo se aprovechó de ello. En un abrir y cerrar de ojos, Harker dejó que el rifle colgara de la correa, desenvainó su kukri y, con una osadía inhumana, se lanzó a través del muro de hombres armados que defendían el carro. Del otro lado, Morris hizo lo mismo con su cuchillo en un esfuerzo por alcanzar la caja, pero ¡ay!, Jonathan la alcanzo primero y con fuerza vampírica la alzo y la arrojó al suelo.
Saltó del carro y comenzó a arrancar la tapa con el cuchillo. Morris, que tan solo tenía algunas heridas superficiales en los brazos y en el rostro, también saltó y ataco el arcón desde el otro extremo con su cuchillo. Para entonces, vi que Van Helsing, al igual que Godalming, había cambiado su objetivo por si Jonathan se hacía con la llave.
Le quitaron la tapa a la caja y allí estaba Vlad, impotente y expuesto, con los ojos rojos por la furia y por la luz del sol del ocaso. La ira se tornó en triunfo cuando el sol desapareció por el horizonte…
Pero su triunfo duró menos de un segundo. El cuchillo curvo de Harker atravesó la garganta del Empalador en el mismo instante en el que el arma de Morris se hundía en lo profundo del corazón del vampiro.
Los asustados tsigani giraron sus caballos y huyeron a toda velocidad abandonando el carro. Me quedé para ver con amarga alegría cómo el cuerpo se disolvía de inmediato en polvo, un simple polvo que se alzó con el viento y dentro solo quedó una llave de oro.
Estaba más cerca de Morris y se lanzó a por ella. De inmediato, Harker se abalanzó y lo abrazó como si estuviese celebrándolo. Pero al retirarse, vi el brillo del cuchillo kukri ensangrentado al extraerlo del pecho de Morris.
El hombre herido gruñó y cayó hacia delante sobre el ataúd. Con crueldad, Harker metió la mano debajo del americano en busca de la llave. Temerosos de herir más a Morris si disparaban a su atacante, los otros dos hombres se colocaron detrás de la pareja. El gentil Seward, a quien creía incapaz de la menor violencia, alzó la culata de su rifle y golpeó con fuerza el cráneo de Harker. Entonces se inclinó para alcanzar la llave, pero yo fui más rápida y, en un veloz movimiento, agarré el brillante objeto y de inmediato salí hacia el castillo.
De repente, el cielo se oscureció, no porque hubiese llegado la noche, sino por una explosión de brillante índigo que se reflejaba oscuramente en la nieve. Sabía que Elisabeth había aparecido, pero no me atrevía a mirar atrás. Mientras los demás no tuviesen la llave, estaría tan concentrada en la búsqueda que no les haría daño.
Avanzaba a toda velocidad hacia el castillo sin y plan ninguno, tan solo por instinto, sin otro deseo que el de proteger a los demás. En mi corazón sabía que tenía que encontrar la segunda llave y de algún modo ocultarla de Elisabeth…, pero lo que deseaba mi corazón, mi cerebro no encontraba manera de llevarlo a cabo.
A pesar de ello, volé montaña arriba hacia el castillo con la llave fuertemente agarrada. Todo estaba en silencio mientras los hombres atendían a Quincey. No oí nada excepto una quietud absoluta, y un sonido que me perseguía reverberando en las montañas.
Elisabeth riendo.
Elisabeth riendo…
Diario de Abraham Van Helsing
5 de noviembre, continuación.
Horrorizados, Mina y yo vimos como Jonathan apuñalaba brutalmente a Quincey. Siguió horrorizada al ver cómo John avanzaba y golpeaba a su marido fuertemente en la cabeza con el rifle, pero yo, en cambio, me sentí aliviado. Mientras lloraba en silencio con las manos en el rostro, tomé los binoculares y observé de nuevo.
Mis esperanzas, sin embargo, se tornaron en terror al ver que John y Arthur buscaban inútilmente la llave en la caja. ¿La había robado Elisabeth de algún modo? ¿Quizá Arkady o Zsuzsanna? ¿O acaso nunca había estado en la caja?
Mientras Seward y Arthur abandonaban la búsqueda y se arrodillaban para ayudar a su amigo mortalmente herido, la nieve que los rodeaba brilló con tonos índigo con tal intensidad que sabía que Elisabeth había llegado.
Así fue. Apareció radiante de gloria, más brillarte que la luna llena y mucho más atrayente, y con un mero movimiento de su mano, John y Arthur cayeron mudos en la nieve. El inconsciente Harker le provocó un gesto de disgusto, pero al mirar el ataúd vacío, desnudó los dientes con furia feral. Entonces miró en dirección al castillo y comenzó a reír.
—¡Zsuzsanna! —gritó con maliciosa alegría—. ¡Mi estúpido amor! Los mortales pueden protegerse por el momento de mí con sus tontos encantamientos. Pero tú, cariño, no. La llave no puede protegerte, ¡ya has visto de lo que le ha servido a Vlad!
Desapareció de forma abrupta y John y Arthur se pusieron lentamente de rodillas. Le pasé los binoculares a Mina, que aún se encontraba alterada y, cogiéndola de los brazos, la tranquilicé:
—Querida Mina, no estés triste. Estás libre de la atracción del vampiro y pronto también lo estará tu marido. Quédate en el círculo, te protegerá de todo daño. Si Jonathan se acerca, no lo escuches, quédate dentro.
Corrí hacia el castillo sin saber qué es lo que iba a hacer. Elisabeth sabía que Zsuzsanna había ido allí con la primera llave, de modo que tenía que seguirlas. El más profundo pánico que jamás haya sentido se apoderó de mi corazón y de mis pulmones, y me costaba muchísimo respirar. Tenía que encontrar la primera llave de algún modo y evitar que Elisabeth encontrase la segunda, pero ¿cómo?
Sobre el castillo amenazaba una gran sombra, una oscuridad más negra que las profundidades de la noche, una señal de la inminente llegada del Oscuro. Bajo mi abrigo, la piel me picaba. Era la imagen de mi sueño, el sueño en el que había sido total e irrevocablemente tragado por aquella oscuridad.
Colina arriba, recé fervientemente con cada entrecortado aliento:
—Arminius, ¡ayúdanos! Arminius, ¡ayúdanos!
Diario de Zsuzsanna Tsepesh
5 de octubre, continuación.
Con la llave en mano, entré en el castillo en una huida desesperada, aunque no sabía dónde podría encontrar refugio. Corrí de un lugar a otro, buscando, buscando sin saber qué buscaba. Acudí en primer lugar al trono de Vlad, después a la habitación que Dunya y yo habíamos compartido, y a los aposentos en los que había disfrutado con Elisabeth…
Por fin, fui a la capilla, pensando en Carfax y en el «cruce» y en que quizá allí podría encontrar la segunda llave y entregar ambos tesoros a Van Helsing. Pero mientras vagaba entre ataúdes destrozados y ruinas, mis ojos estallaron de dolor por un esplendor sobrecogedor y deslumbrante, un brillo que sin embargo era oscuridad.
Retrocedí, pero demasiado tarde. Elisabeth estaba a mi lado, más preternaturalmente bella que nunca, y más malvada. Sus labios mostraban una mueca de desprecio y sus ojos… ¡nunca olvidaré el frío, el vacío, el odio en ellos! Me pareció estar viendo a una víbora enjoyada a punto de atacar.
Me agarró de la muñeca con tanta fuerza que mis huesos se quebraron de inmediato y grité de dolor. Su sonrisa se amplió.
—De nosotras dos —dijo—, creo que el tiempo me ha tratado a mí mucho mejor. No tienes muy buen aspecto, querida.
—Tengo mejores maneras de usar mi poder —contesté.
De nuevo grité cuando le dio por completo la vuelta a mi mano y tiró de mis dedos uno a uno hacia atrás. Sonriendo, por fin se apoderó de la llave.
Un resplandor repentino salió de su pecho, dejó caer la llave dentro, y después sacó del mismo lugar el pergamino blanco brillante. Mientras lo desdoblaba, apareció bajo el dorado texto otra línea de resplandecientes palabras:
«En la torre, entre los huesos, yace la mujer del corazón dorado; la segunda llave».
—¡Los huesos! —gritó agitándome el brazo con fuerza casi divina—. ¿Dónde está la torre del homenaje? ¡Habla, cariño! ¡Conoces este lugar mejor que yo!
No tenía nada que hacer en su presencia y estaba avergonzaba de mi inutilidad. No pude contener un chillido cuando hundió sus romos dientes en mi hombro y arrancó tela y carne. «Dios», recé en silencio, «o Señor Oscuro, ¡no me importa quién de los dos! Haz tu voluntad, inflige sobre mí el peor de los tormentos durante toda la eternidad, simplemente permíteme detenerla…».
—¡La torre! —gritó de nuevo.
De repente se quedó en silencio y la maldad de su expresión quedó aliviada por un instante.
—Sí… el lugar de los huesos, donde me llevaste a ver a Arkady… ¡Condúceme allí de inmediato!
—Te llevaré —dije—, si me contestas a una pregunta. ¿Quién lo despertó?
Sus ojos se entrecerraron.
—Así que te lo has encontrado… ¡Bah! Fue una pérdida de tiempo y energía. Me mentiste, me dijiste que tenía intención de destruir a Vlad. ¿De qué me ha servido?
—Lo hiciste a costa de Dunya —contesté con amargura—. La mataste para despertarlo…
No lo negó, sino que me agredió cruelmente diciendo:
—¡Vamos! ¡Llévame! Has de saber que pagarás más tarde por esta insolencia. Pues cuando esta noche sea tan poderosa como el Señor Oscuro, te introduciré en la jaula y en la doncella de hierro durante toda la eternidad. Y tú, querida, serás la primera en ser testigo de mi transformación y mi venganza. Esto es lo que has ganado por tu traición.
No sabía qué otra cosa hacer, así que la llevé de vuelta a la entrada principal del castillo. Al llegar a ella, la enorme puerta se abrió de par en par. Se detuvo y sonrió al ver a Bram en el umbral, jadeando y con los ojos desorbitados.
—Doctor Van Helsing —dijo con fingida dulzura—. ¡Qué amable por visitarnos! Me temo que en este momento estoy ocupada con una de sus familiares; pero no tema, volveré a usted… no me importa si huye en barco, tren o carruaje. Le encontraré y haré que usted y los suyos tengan un final desagradable.
Aleteó la mano en su dirección, como una fría dama que aparta a un criado, y de inmediato cayó hacia atrás, mudo.
«Bram», le dije en silencio, «llévate a los demás. Debéis encontrar a Arminius…».
Lo dejé allí y la conduje a las entrañas del castillo, hasta el frío y húmedo sótano excavado en la tierra, totalmente atestado de los huesos de los que habían muerto allí atormentados.
—La mujer —dijo Elisabeth con la voz queda por la excitación—. ¿Dónde está la mujer del corazón dorado?
Honestamente, no lo sabía.
—Aquí casi todos son hombres —dije haciendo un gesto hacia la tierra plagada de huesos—, aunque hay algunas mujeres. No puedo imaginarme dónde…
Mis palabras fueron apagadas por un poderoso viento que elevó el compacto suelo y comenzó a hacerlo girar hasta que la sala se llenó de arena arremolinada que escocía. Me cubrí el rostro esperando a que se aposentara, entonces bajé las manos y vi que mis pies descansaban sobre una irregular plataforma de esqueletos apilados, tan antiguos que los huesos se habían diseminado y yacían revueltos. Allí había miles y miles de esqueletos. Tantos que comprendí que ellos, y no la tierra, eran los verdaderos cimientos del castillo.
Solo destacaba un pequeño lugar entre el macabro espectáculo de marfil amarillento: la esquina donde estaba el catafalco de Arkady, del que ahora habían sido barridos el polvo y el ataúd de Dunya. Quedaba el catafalco de piedra, pero bajo él, siglos por debajo, rodeado por piernas, brazos y manos de hueso, por dedos descamados que agarraban su pulida superficie, había un ataúd de brillante acero.
Aún agarrándome del brazo, Elisabeth me arrastró hasta él y lentamente me liberó con una sonrisa burlona, sabiendo que ya no podía huir. Con una mano agarrando el manuscrito, usó la otra para apartar el catafalco de piedra como una mujer mortal apartaría una silla.
La piedra aplastó más huesos al caer de lado. Ambas nos inclinamos sobre el ataúd para leer allí grabado en rumano arcaico: «Ana, amada consorte de Vlad III».
Con un siseo de triunfo, Elisabeth apartó la tapa y la tiró con tal fuerza, que rebotó contra la piedra y se quebró.
Dentro yacía un pequeño y frágil esqueleto. Tenía la mandíbula desintegrada, por lo que el cráneo había caído sobre los huesos del cuello y yacía perpendicular a las costillas. Detrás de la cabeza había una larga tira de pelo negro licuado y bajo los brazos cruzados había un andrajo de seda amarillenta.
A la izquierda del esternón había un relicario dorado con forma de corazón, ligeramente más grande que el corazón de la dama que allí reposaba. En el centro había una pequeña cerradura, y sobre la cerradura, inscritas en latín, estaban las palabras: «Eterna bondad».
De inmediato Elisabeth lo agarró, y, con manos temblorosas, sacó de su pecho la llave dorada y la metió en la cerradura.
Entró con suavidad y accionó el resorte. Mientras la abría lentamente, me miró con una sonrisa muy oscura.
Diario de Abraham Van Helsing
5 de noviembre, continuación.
Al entrar jadeante al castillo, aún sobrecogido por la sensación de la proximidad del Oscuro, me topé con Zsuzsanna cruelmente atrapada por el poderoso agarre de la condesa de Bathory. Aquella visión me llenó de una mayor desesperación. ¡Elisabeth poseía la primera llave! Pero aún no había descubierto la segunda, ni había solucionado el enigma, pues no parecía ser más poderosa que cuando la vi fuera en la nieve. Pero ¿cómo podía detenerla?
La expresión de Zsuzsanna era de calma y audacia; no dijo ni una palabra mientras Elisabeth se burlaba de mí, me amenazaba y me tiraba al suelo con el mismo gesto que había usado con los demás. Pero antes de que la condesa se marchara arrastrando a su cautiva prometiendo volver más tarde, Zsuzsanna me miró a los ojos.
Sus silenciosas palabras resonaron en mi cabeza: «Bram, llévate a los demás. Debéis encontrar a Arminius…».
Estaba destinada, ambos los sabíamos, al más desagradable de los destinos. Pero parecía totalmente resignada, a su final, como si fuese su justa obligación, y no me mostró otra cosa que preocupación por los demás. En aquel instante le perdoné todo.
¡Arminius! ¡Maldito Arminius! Una vez que desaparecieron me levanté y me puse a sollozar agitando el puño al aire, demandando que mi protector apareciese y nos brindara su ayuda.
Desde algún lugar de debajo de mí, de las mismísimas entrañas del castillo, oí los apagados chillidos de Zsuzsanna y me alcé furioso. No me quedaría sentado. Había visto la dirección que habían tomado y las seguí hasta que di con una trampilla que astutamente conducía hacia abajo. Pero estaba bien cerrada y no podía abrirla, no podía entrar, no podía hacer otra cosa que gemir frustrado por la impotencia. En breve, Elisabeth saldría de nuevo y no habría talismán en el mundo que pudiese detenerla.
De modo que me senté en el suelo con la cabeza enterrada en mis manos y, aunque soy agnóstico, le recé a Dios.
Y en mi cabeza, una voz habló de nuevo… la bendita voz de Arminius.
«Abraham, hijo mío. Estamos cerca de ser derrotados. Solo una cosa puede detenerla; que forjes tu propio pacto con el Señor Oscuro y te hagas con la victoria».
—¡No! —presioné las manos contra mi cráneo para borrarlas viles palabras—. ¡No!
De nuevo recé a Dios y de nuevo Dios guardó silencio; pero sí habló Arminius:
«Dios no puede ayudarte ahora. Solo el Señor Oscuro».
El suelo temblaba como si fuese un terremoto y de debajo llegaban los aullidos de una poderosa tormenta. Intenté ponerme en pie, pero perdí el equilibrio y caí de rodillas. En mi mente, vi la gran oscuridad amenazante de mi sueño y me vi devorado por ella…
Y entonces, llegó el silencio. Un silencio tan profundo que me vi inundado por un terror diferente, esperando escuchar el sonido de la voz de Elisabeth junto a mí.
—¡Señor Oscuro! —grité—. ¡Escúchame! ¡Yo, Abraham van Helsing, haré un pacto contigo!
Apenas había pronunciado las palabras cuando apareció una terrible oscuridad, la enorme sombra del sueño avanzaba hacia mí y comenzó a girar: más profunda que el índigo, más profunda que el negro, más profunda que la noche, la muerte o la eternidad.
Pero era una entidad, un ser. Al acercarse, sentí su inteligencia y me puse en pie para saludarlo como a un hombre. Dominé mi miedo, oculté mi temor y dije con voz seria:
—Haré un pacto. Mi vida a cambio de la destrucción de Elisabeth.
Del centro del torbellino de oscuridad brotó una voz débil y delicada.
«El Señor Oscuro no intercambia vidas. Háblame de almas. Háblame del infinito».
—Mi alma —grité—, a cambio de la destrucción de Elisabeth.
«Solo ofrezco la inmortalidad, la maldición del vampiro. ¿Qué me ofrecerás a cambio?».
—¡No me convertiré en un vampiro! ¡No acecharé a vivos o muertos! ¿Por qué no puedes tomarme tal y como soy?
La oscuridad comenzó a desvanecerse, a retraerse, a alejarse de mí. Abajo, oí los gritos horrorizados de una mujer. Por un terrible instante, pensé que era demasiado tarde, que Elisabeth se había convertido en el igual del Señor Oscuro.
—Muy bien —susurré con amargura—. Seré un vampiro, pero uno mucho más poderoso que Elisabeth, uno que pueda vencerla, a cambio de mi alma. A cambio de cualquier sufrimiento que haya en el mundo, si haces que sea capaz de derrotarla.
De inmediato, una sensación de infinita calma y aceptación recorrió mi cuerpo, y cuando la oscuridad me recorrió como las aguas abisales del océano, no sentí miedo alguno. Mientras por fin me tragaba, susurré:
—Si he de ser tuyo, muéstrame tu rostro.
De su centro, apareció un pequeño punto de luz dorada que comenzó a crecer cada vez más brillante, cada vez mayor, hasta que su fulgor desterró la oscuridad. Deslumbrado, cerré los ojos.
Y cuando los abrí de nuevo, vi ante mí a mi amado mentor, Arminius.
—Nos volvemos a encontrar, Abraham —dijo sonriendo—. Como te dije hace mucho tiempo: hay muchas clases de vampiros… y yo soy el jefe de todos ellos.
Diario de Zsuzsanna Tsepesh
5 de noviembre, continuación.
Observé el rostro de Elisabeth mientras examinaba los contenidos del relicario, observé cuidadosamente esperando el cambio que anunciaría mi destrucción.
Su expresión fue de extrema atención, después de desconcierto, después de frustración mientras murmuraba.
—¡Ha de haber más!
Lo alzó y le dio vueltas en las manos para examinarlo más de cerca, como si buscara un resorte escondido. De nuevo sacó el manuscrito y lo leyó con atención, después esperó un instante como con la esperanza de que apareciera una línea.
Finalmente, con un grito de furia descarnada, lanzó el relicario con la llave aún dentro contra la pila de huesos a mis pies. Me incliné e intenté alcanzarlo, pero no podía. La llave había penetrado en lo profundo de las capas de huesos, y el relicario estaba boca abajo justo fuera de mi alcance. Ni siquiera podía darle la vuelta para ver su contenido.
Sobre nosotras, una repentina oscuridad veló la bóveda, una oscuridad reptante, como una tormenta salvaje. Bajaba cada vez más y se colocó como una columna frente a Elisabeth, coagulándose, hasta que fue tan densa que sentí que podía tocarla como si fuese un ser.
Con un gruñido, Elisabeth se lanzó al suelo de esqueletos y escarbó tan frenéticamente en busca de los objetos caídos que ignoró el manuscrito que voló de su mano.
—¡No tienes derecho! —le grito a la oscuridad—. Este momento es mío, estas baratijas son mías, y si me las arrebatas…
Se detuvo en mitad de su espumosa rabia, comprendiendo aparentemente que no había forma de amenazar a aquella entidad. Con un aullido horrendo, se giró para huir.
Pero no podía, pues a su lado estaba Bram, brillando con una luz interna más brillante que la suya. Intentó pasar a su lado y se vio atrapada entre la oscuridad y su luz.
Me giré asombrada hacia la columna y vi en su base a un niño radiante y hermoso. En sus regordetas manos estaba el manuscrito y el relicario abandonado y me los ofreció.
Los tomé reverentemente, dejé el brillante pergamino, y acaricié con mis dedos el mensaje externo del relicario: «Bondad eterna». Entonces, como un libro, abrí el corazón (como también el mío) y en sus hojas internas se leía: «Amor eterno. Sacrificio eterno».
Comencé a llorar, pues recordé emocionada el sufrimiento de mis ancestros, de mi madre y de mi padre, de mis queridos hermanos, de mi sobrino y de su mujer y su hijito, y el de todas mis víctimas y sus familias. Lloré y supe en mi interior el coste del miedo y la codicia.
—Zsuzsanna —preguntó dulcemente el niño—. ¿Entiendes y aceptas?
Asentí con la cabeza, demasiado afectada como para hablar. El niño me extendió su mano y me ayudó a levantarme.
—Un beso entonces —dijo—. Solo un beso…
Mientras me inclinaba para acceder, agitó la cabeza severamente. Sentí que sus manos crecían y aumentaban dentro de las mías. Su estatura se incrementó, sus mechones dorados se volvieron blancos y crecieron como si pasaran décadas.
—Arminius —susurré, a lo que él respondió sonriendo:
—No te inclinarás ante mí.
Y caímos uno en los brazos del otro.