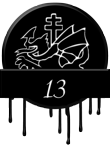
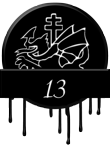
Diario del doctor Seward
29 de septiembre.
Qué extraño es escribir esto con pluma y en mi alcoba en lugar de en el despacho. Va en contra de mis principios engañar, especialmente si afecta a dos de mis mejores amigos: Art y Quin, pero entiendo las razones, y he de consolarme con el hecho de que al hacerlo, los protejo.
De modo que esta es la verdad; he de registrarla en algún lugar para que no lo olvide todo y comience a creer en mis propias mentiras.
Hoy, poco después del mediodía, el profesor me llevó de vuelta a la tumba de Lucy. Nuestro plan para acceder al cementerio era bastante sencillo. Esperaríamos a un funeral, podíamos estar seguros de que habría alguno a mediodía, después nos ocultaríamos cuando se marcharan los dolientes. (No parece sensato levantar sospechas escalando la pared a plena luz del día). El sacristán cerraría la puerta al pensar que todos se habían marchado. Entonces podremos hacer lo que nos venga en gana, pues Van Helsing me ha confiado que se ha quedado con la llave de la tumba de los Westenra que el empleado de la funeraria le había dado para que se la entregara a Arthur.
Admito que acompañé a Van Helsing con gran inquietud. Mi pena por la muerte de Lucy aunque ya no me enloquecía, aún estaba fresca, y finalmente ser testigo de la realidad del vampirismo en ella como ejemplo parecía demasiado doloroso. Creo que accedí aturdido de algún modo, pues apenas podía creer que estuviera muerta, mucho menos que se hubiese convertido en un monstruo. Parte de mí deseaba que el profesor fuese un lunático confundido, y que toda su cháchara sobre chupar sangre y Vlad Drácula fuese solo un sueño del que pronto despertaría. De modo que fui a medias creyendo que vería las pruebas de las afirmaciones de Van Helsing.
Nuestro plan se llevó a cabo como un reloj. Fuimos al camposanto y esperamos a que la puerta se abriera y entrara el cortejo fúnebre. Entonces también entramos, vestidos de negro para no desentonar. El profesor había traído su maletín médico, detalle que me causó consternación, pues sentí que haría que se fijaran en nosotros. Afortunadamente, tenía razón en que nadie se fijaría ni se le ocurriría nada raro al vernos.
Era un día gris y gélido, húmedo por la niebla y lóbrego; un día muy apropiado para nuestra tarea. Durante el funeral, nos quedamos callados en el exterior del grupo. Cuando hubo acabado, y la gente comenzó a dispersarse, fuimos detrás de la tumba más grande y esperamos hasta que oímos el ruido del sacristán cerrándola verja.
Finalmente, una vez que todo estuvo despejado, Van Helsing me condujo hasta el pequeño edificio rectangular de piedra en cuya entrada estaba tallada la palabra: «Westenra».
Durante el funeral de Lucy había estado demasiado distraído como para recordar dónde estaba el panteón; mi mirada se había centrado en el ataúd, envuelto en lino y lleno de flores llancas, mientras trataba de imaginarme que aspecto tendría la no muerta. ¿Aún se ría hermosa, o incluso reconocible como la dulce chica que había sido? ¿Tendría unos enormes colmillos babeantes y una fuerza inhumana, afloraría del lino, cuya función era contener el helor de sus restos putrefactos?
El profesor evidentemente notó mi creciente reticencia, pues posó un instante una cálida mano sobre mi hombro para consolarme y a la par darme valor. Entonces metió la llave en la cerradura con la que, al ser vieja y estar oxidada, tuvo que forcejear unos segundos hasta que la gran puerta de metal chirrió como con dolor y se abrió.
Nos costó bastante esfuerzo conseguir abrirla del todo, mientras tanto yo me preguntaba cómo podría Lucy ocuparse de ella. El profesor me hizo un gesto para entrar; un gesto oscuro y caballeresco como ningún otro. Así lo hice, y me asusté cuando una rata negra me pasó por encima del pie. Dentro, el aire era frío, pero estaba cargado por el perfume de las flores descompuestas. Era, creo, el terreno más desesperado en el que jamás había estado, pues en una semana, las telarañas se habían espesado, y numerosos escarabajos de brillante coraza correteaban alrededor de mis pies. Todo el lugar (de altas ventanas octogonales, sombrías paredes, sombras que se arrastraban) estaba recubierto por una capa muy fina de polvo que parecía absorber la luz. Supongo que lo siniestro de todo aquello me distrajo, pues el profesor me tocó el hombro para llamar mi atención.
Para mi vergüenza volví a asustarme y comencé a seguir a Van Helsing, quien había pasado por mi lado con determinación. Salimos de la estrecha entrada a una sala más amplia donde había unos veinte ataúdes colocados sobre catafalcos de mármol. Era fácil adivinar cuáles eran los de la señora Westenra y Lucy, pues los otros estaban envueltos en una gruesa capa de polvo (demostrando el tiempo que había pasado sin que nadie pasara por allí) que ocultaba el color del ataúd y la placa con el nombre.
El profesor se dirigió de inmediato a los ataúdes más limpios con la bolsa en la mano, y acercó la cabeza a las placas para asegurarse de cuál era el de Lucy. Una vez decidido, dejó la bolsa, y sacó de ella un destornillador y una sierra, que puso con bastante crueldad sobre el ataúd de la señora Westenra.
He de decir que estaba totalmente sorprendido por su increíble calma y normalidad. Siendo un médico experimentado, he perdido hace mucho tiempo mi aprensión hacia los muertos; pero aquello era un cadáver ordinario, como tampoco lo eran las circunstancias.
Sin embargo, Van Helsing se comportaba como si fuese algo que había hecho toda la vida.
Sin fanfarrias o signo alguno de reverencia, abrió la tapa del ataúd con tanta rapidez que apenas pude evitar echarme hacia atrás. Fue estúpido hacerlo, pues mi cerebro bien sabía que tan solo veríamos el revestimiento de plomo; pero mi corazón había conseguido que lo olvidara por un instante. Las flores marchitas que habían descansado sobre el ataúd de Lucy, una de las cuales había puesto yo mismo una semana antes, se esparcieron con un susurro por el suelo, como un cruel recordatorio de que ni siquiera el dolor era eterno.
El profesor no les prestó atención, sino que, con el frío desapego que le había visto a la hora de operar, agarró el destornillador y con un repentino y salvaje movimiento hizo un martillo con el puño y golpeó el mango de modo que la punta rajó la delgada cobertura de plomo abriéndola por completo.
En esta ocasión, retrocedí a conciencia, y saqué el pañuelo, preparado para protegerme del subsiguiente chorro de vapores nocivos que saldrían del cadáver muerto una semana atrás. Pero no salió hedor alguno. Me permití aspirar y me quedé fascinado con lo que sucedió a continuación.
Van Helsing dejó el destornillador y tomó la pequeña sierra. Tras introducirla en el hueco dejado por el destornillador, aserró unos centímetros en un lado del ataúd, después por la parte superior, y por fin por el otro lado. Volvió a colocar la sierra y el destornillador en la bolsa Entonces agarró la lengua de metal en la parte superior y tiró de ella hasta los pies, como una madre retiraría una manta demasiado cálida para no despertar a su hijo.
No había ternura, sin embargo, en los movimientos del profesor. Cuando echó hacia atrás la carcasa de plomo para revelar el cadáver que había debajo, su expresión era más fría y dura que nunca antes.
—Amigo John —dijo con una voz tan profunda y seria que nadie se habría atrevido a desobedecer—. ¡No la mires! ¡No la mires!
De hecho, no me había preparado para mirarla, de modo que su advertencia llegó a tiempo. Se colocó entre el ataúd y yo y luego dijo con urgencia:
—No he hecho bien en no advertirte primero. No, mírame; a ella no… ¡sí! Ahora escucha: siente tu propia aura, y retírala a tu interior, hacia tu corazón. Refuérzala allí. Eso te protegerá de su atracción, ahora y en el futuro. ¡Sí, sí! —gritó con aprobación.
Aparentemente mis rasgos habían cambiado al poner en práctica su consejo. De hecho, descubrí que como resultado había «endurecido mi corazón». La tensión emocional del doloroso encuentro se alivió de inmediato, y vi que poseía en alguna medida la calmada concentración del profesor.
Dejé escapar un suspiro mientras volvía mi equilibrio.
—¡Muy bien! —dijo el profesor—. Muy bien. Ahora puedes mirarla si así lo deseas; si veo que tienes problemas, te ayudaré. Siento no haberte instruido en esta técnica antes. Ya fui lo suficientemente estúpido al pensar que los talismanes que dejé con ella permanecerían y la mantendrían en la tumba hasta que pudiese enviarla a un descanso más honorable. Antes de que fuese colocada en el ataúd, los dejé sobre sus labios y su pecho, pero ¿ves? Alguien los ha quitado. —Suspiró—. Los coloqué sobre ella al despertar, pero alguien en la casa los robó; dos crucifijos de oro. De modo que antes del entierro, pagué al sepulturero y coloqué dos más sobre ella y luego vi cómo la sellaban bajo el plomo. Alguien nos ha engañado de nuevo, pero me temo que quien haya sido no es mortal, o el plomo habría sido retirado.
Lo escuché tan solo a medias, pues al darme permiso, había mirado de inmediato a Lucy. Decir que estaba hermosa habría sido un insulto; en la no muerte, estaba más allá de toda belleza, más allá de cualquier esplendor. De hecho, era como si el propio sol hubiese sido envuelto en una blanca mortaja, revelando solo en ciertos lugares (la cabeza y las manos) su refulgente gloria. El pelo, que había sido negro ceniza y dorado por el sol en ciertos lugares, era ahora de un glorioso y resplandeciente bronce con oro fundido. Los labios eran de un rosa nacarado, delicado e iridiscente, como sus ojos (sus ojos abiertos que miraban sin ver a un punto más allá del techo) eran de ese verde espuma de mar propio de la madreperla pulida. Y su rostro era el de la luna llena, poseído por un resplandor interno.
Un pensamiento, un pequeño pensamiento: ¡Dios santo, es hermosa!, y un huidizo y sutil deseo de abandonar todo lo que era moral y justo, de unirme a ella en un éxtasis eterno, y sentí que mi corazón se acercaba hacia ella como la marea busca a la luna. Estaba perdido, locamente enamorado.
Una vez más, el roce de la mano del profesor me despertó de mi peligrosa ensoñación. Alcé la mirada y tragué aire; contemplando los ojos azul oscuro de Van Helsing, me centré y de nuevo tomé control de mi corazón y mis emociones.
—Estoy bien —dije—. No la miraré más.
Y para mostrar mi determinación, me alejé del cadáver y me dirigí a la entrada.
Él se quedó allí unos segundos para dejar más talismanes y para de nuevo enrollar sobre ella la cobertura de plomo. Después cerró la tapa del ataúd.
—Tan solo por Arthur —dijo sombríamente al salir—, y por el hecho de que he sido demasiado arrogante como para traer conmigo la estaca y el cuchillo, creyendo que mi pálida magia la podría retener, no la mato ahora mismo. Pero si no lo hacemos esta noche, cuando vengan Arthur y Quincey, habrá demasiada sangre sobre mi conciencia; demasiada sangre.
Ahora es por la tarde, y Arthur y Quincey llegarán en unas horas como respuesta a las cartas del profesor. Los pensamientos sobre lo que ha de venir me dejan demasiado inquieto como para cenar.
Diario de Abraham Van Helsing
29 de septiembre.
Arthur y Quincey llegaron anoche a las diez, ambos parecían confusos. Como habíamos acordado, John nos condujo a todos a su estudio y cerró la puerta con llave, lo cual no hizo sino realzar la sensación de misterio.
Una vez que los otros tomaron asiento sobre el largo sofá, me quedé de pie para dirigirme a ellos, y los tres me miraron con curiosidad e incluso leve esperanza; como si pudiese haber algo bueno en mitad de tanto dolor. El propio Arthur tenía un aspecto espantoso; había envejecido quince años en una semana. Su antigua frente lisa estaba ahora surcada por arrugas, y sus ojos aún estaban empañados; en ellos, vi pensamientos de tristeza entrar y salir como nubes pasajeras. Estaba aún en la terrible primera etapa del duelo, donde cualquier visión, sonido, recuerdo, podían emocionarlo y encender su dolor.
Quin también sufría a su modo más callado. Sus labios ya de por sí finos lo estaban aún más, y había unas sombras agolpadas debajo de sus cansados ojos; bajo las pecas que entonaban de modo tan perfecto con su roja cabellera, tenía la piel pálida. Se sentaba con su gran Stetson blanco entre los huesudos dedos, y jugueteaba con el ala de modo que el sombrero giraba lentamente. Pero a pesar de su sufrimiento, mantenía una alegría forzada por el bien de su amigo.
Mirar a aquellas almas atribuladas fue para mí difícil. Había pensado mucho tiempo en aquella reunión, y había llegado a la infeliz conclusión de que no había forma de hacerla amable. De modo que comencé diciendo que por fin había descubierto lo que había matado a Lucy y que ella ahora estaba en tal estado que teníamos una última tarea que hacer, por su bien.
Arthur se quedó petrificado por el horror.
—Doctor Van Helsing, ¿quiere decir que ha sido enterrada viva?
Agité la cabeza: no, no.
—Querido Arthur, mi querido amigo, ¿confía en mí? ¿Cree que Lucy no me preocupa realmente, y que quería y aún quiero solo lo mejor para ella?
—Sí, por supuesto —dijo aunque sus ojos seguían atormentados.
—Entonces permítame que lo conduzca a su tumba, pues allí yace la única prueba física necesaria para explicar lo que tenemos que hacer. Si por favor confía en mí y me sigue…
El aspecto de confusión y dolor en el rostro de Arthur me afectó, pero seguí frío y resuelto.
—Primero —contestó Arthur luchando evidentemente contra sus sentimientos—, he de saber por qué necesitamos ir a la tumba. ¿Qué terrible misterio puede ser que no me lo puede explicar sencillamente de amigo a amigo?
—Sólo puedo decirle que vamos por el bien de la señorita Lucy —le dije—. Hay algo que aún hay que hacer por ella, para que pueda descansar en paz en la muerte.
Quincey Morris se colocó el sombrero en el regazo y se inclinó hacia delante usando un tono acalorado al hablar.
—¡Vamos a ver, profesor! ¿No cree que volver a la tumba por unas misteriosas razones es algo demasiado cruel para Arthur? ¿Acaso no se da cuenta de lo difícil que es para él?
Me mordí la lengua, pero pensé: ¡Ah, pobre Quincey, sé que para ti no lo es menos!
Siguió reprendiéndome:
—Si la pobre chica está muerta, está muerta, ¿qué más se puede hacer por ella?
Con mucha calma contesté:
—Hemos de cortarle la cabeza, atravesarle el corazón con una estaca, y llenarle la boca de ajos.
Los ojos de John se abrieron como platos de inmediato llenos de consternación ante aquel exabrupto directo y despiadado. Quincey, por su parte, se inclinó aún más hacia delante y colocó los dedos en la pistola que llevaba en el cinturón.
En cuanto al pobre Arthur, se puso lívido y se alzó en una explosión de furia, doblando el brazo derecho por el codo y echándolo hacia atrás preparado para lanzarme un puñetazo en plena mandíbula. Antes de que John pudiese alzarse para retenerlo, lanzó con el puño. Yo estaba preparado para el golpe. Antes de que pudiese hacer impacto, ya había dado un paso hacia atrás y había retirado mi aura, haciéndome invisible.
Arthur golpeó el aire y retrocedió totalmente asombrado mientras se miraba el puño, como si esperase encontrar allí algún defecto. Al no ver ninguno, contempló la sala que le rodeaba boquiabierto.
Nuestro amigo Quincey se hundió lentamente en los cojines y volvió a colocar las manos en el regazo. Vi cómo la gran nuez pecosa bajó para luego volver a subir. A su lado se sentaba John, cuya expresión era una mezcla de dolor, irónica desaprobación y creciente hilaridad.
Durante varios segundos, nadie dijo nada.
Satisfecho de la impresión causada, caminé hasta detrás del sofá donde se sentaban los dos hombres, me volví visible, y dije en voz baja:
—Caballeros.
Todos giraron la cabeza de repente hacia mí. Arthur estaba tan absolutamente frustrado que comenzó a balancearse; rápidamente di la vuelta al sofá y fui hacia él. Me agarró los hombros, con los ojos llenos de asombro y mudo, y permitió que lo condujera hasta el sofá, donde se sentó entre John y Quincey.
—Caballeros —continué—, lo que acaban de ver podría ser el resultado de que los tres se hayan vuelto locos simultáneamente. O podría haber otra explicación, una inaceptable de acuerdo con nuestra comprensión actual de la ciencia. He de pedirles que guarden silencio sobre ello, si eligen por contra contarlo, tengan en cuenta que lo negaré y que los tildaré de locos.
De nuevo, nadie dijo nada.
—La señorita Lucy ha sido mordida por un vampiro… —comencé.
Entonces, Quincey se puso nervioso y abrió la boca para hablar, pero lo silencié con una mirada.
—No se trata del murciélago, como sugiere nuestro amigo Quincey, sino de un hombre que ha sido transformado en una criatura que no está ni viva ni muerta; el no muerto, que los rumanos llaman nosferatu. En nuestro idioma, un vampiro que chupa la sangre de los vivos transformándoles a su vez en vampiros al morir.
—¿Qué está diciendo? —preguntó lentamente, Arthur, sin furia en su voz, tan solo dolor—. ¿Que Lucy murió de la mordedura de uno de esos seres?
Asentí, endureciendo mi corazón al ver el efecto que esta terrible revelación tenía sobre él. Quincey dejó el sombrero a un lado y se pasó la mano por sus escasos cabellos.
—Profesor, lo respeto —dijo con preocupación—. Quizá más después de su pequeña demostración de esta noche. —Los dos sonreímos levemente—. Y aunque no lo hubiera visto, aún creería que usted es un hombre honesto con las mejores intenciones. Pero… esto no es algo que yo… que Arthur pueda aceptar tan fácilmente. Porque lo que está diciendo es que la señorita Lucy es… es… —Su voz se desvaneció quedándose en silencio.
—No espero que me crean sin ver la prueba. De modo que les pido que vengan conmigo esta noche al cementerio de Kingstead. —Me dirigí a Arthur que aún estaba aturdido—. Y si lo hace, lord Godalming, que me permita destruir a la criatura para que la verdadera Lucy pueda descansar.
‡ ‡ ‡
Llegamos a Kingstead poco después de medianoche, y nos costó poco atravesar la baja cerca de piedra (Quincey con sus largas piernas solo tuvo que pasar por encima). Era una noche fría y ventosa, y aunque la luna aún estaba radiante, unas nubes irregulares que se movían deprisa oscurecían a veces su luz. Había traído conmigo mi maletín médico con los pocos elementos necesarios, además de una lámpara sin encender. John y Quincey flanqueaban a Arthur, formando una barrera entre su amigo y la terrible experiencia que iban a afrontar. John estaba apesadumbrado, pero resuelto; Quincey guardaba silencio, pero seguía dirigiendo miradas a Arthur como si estuviera determinado a detener la misión en el momento en que su amigo se sintiese alterado.
En cuanto al propio Arthur, se mantenía admirablemente bien. Su expresión mostraba la tensión de volver a aquel lugar de dolor, pero solo sutilmente; y no cambio al acercarnos al panteón.
Una vez allí, abrí la puerta rápidamente, me giré a John y dije:
—Tú estabas conmigo esta mañana, ¿estaba el cuerpo de la señorita Lucy en su ataúd?
—Estaba —afirmó solemnemente.
Empujé la pesada puerta de hierro acompañado por el sonido del metal rozando contra la piedra. Viendo que los otros tres hombres se quedaban atrás llenos de dudas, entré primero y encendí la lámpara. La luz que emitía era débil pues no quería llamar demasiado la atención sobre nuestra entrada.
Una vez dentro los dirigí hacia el ataúd de la señorita Lucy. Una vez más puse la bolsa en el suelo y saqué el destornillador, desatornillé la tapa y la quité. Cuando Arthur vio que la carcasa de plomo que se había colocado sobre el cadáver había sido rajada, palideció, pero no dijo nada, simplemente esperó.
Retiré la tapa de plomo para revelar un ataúd oscuro y vacío. Era tal y como esperaba, pues había ido antes de la puesta de sol para quitar los talismanes. Conocía el corazón de Arthur y comprendí que revelarla dormida y hermosa no sería nada bueno. Esta noche habría sido su noche de bodas; de modo que tenía que mostrársela como el monstruo en el que se había convertido, sin rastro alguno de hermosura o romanticismo.
—Díselo —le ordené a John.
De modo que John habló, de manera elocuente, sobre nuestra anterior visita a la tumba. Como es un hombre de medicina, explicó, desviando su mirada al ver el destello de dolor y disgusto en los ojos de Arthur el proceso de corrupción y, lo que habría de esperarse de un cadáver de una semana de antigüedad. Pero allí yacía Lucy, inmaculada y perfecta, más hermosa de lo que nunca había estado en vida.
Los ojos de Quincey se entrecerraron sobre su largo bigote encerado; la expresión dolorida de Arthur no cambió aunque su palidez se acentuó.
—Y ahora, afuera —dije conduciéndolos hacia al frío y dulce aire exterior.
Mis tres compañeros se mantuvieron en silencio…
Arthur estaba claramente ensimismado en sus pensamientos tratando de descifrar el misterio del cadáver desaparecido, John ansioso por lo que sabía que pronto iba a ver. Y Quincey, es el hombre más pragmático y abierto que jamás he conocido. Había dejado de intentar buscarle sentido al ataúd vacío, y ahora esperaba pacientemente para ver qué iba a pasar a continuación antes de sacar conclusiones. Con una naturalidad sorprendente, sacó un paquete de tabaco de su chaqueta, cortó un trozo, y comenzó a masticarlo.
Mientras tanto, extraje dos instrumentos más de mi bolsa: la hostia consagrada (cargada con el máximo poder que podía conferirle a un objeto) y algo de masilla. Deshice la hostia en la masilla, e hice tiras con la mezcla. Con ellas sellé las grietas de la puerta.
Entonces conduje a los otros a ocultarse cerca de la tumba donde no serían vistos si se acercaba alguien. De modo que nos quedamos en silencio durante una eternidad: quince, quizá veinte minutos.
De repente, divisé una figura blanca que se movía deprisa y que avanzaba hacia los tejos; una figura blanca que agarraba algo oscuro contra su pecho. Les hice una señal a los demás y les señalé lo que veía.
En aquel instante, la figura blanca se detuvo, y se inclinó para recoger un objeto oscuro; se oyó el agudo grito de un niño y después nada más.
John, Quincey, y Arthur se sobrecogieron con el sonido; John hizo un gesto para ir a rescatar al crío (al igual que Quincey de manera instintiva, aunque no podía saber la seriedad del peligro que corría aquel bebé). Sin embargo, les hice un gesto para que se quedaran, y obedecieron de malagana.
Pronto la misteriosa figura se acercó y con un rayo perdido de luz de luna, los rasgos de Lucy Westenra se hicieron visibles.
Digo sus rasgos, aunque todo lo demás era diferente. Allí estaban los ojos de Lucy, pero ahora eran duros, seductores y fríos; y sus labios, aunque ya no tiernos y de sonrisa dulce, sino sensuales y burlescos, mostrando unos dientes afilados. De aquellos labios goteaba sangre fresca y carmesí, que recorría en un hilillo por su barbilla hasta el virginal lino de su sudario.
Salí de inmediato de detrás de la tumba, con mis tres compañeros cerca. Al vernos, siseó como un felino amenazado y entonces, al reconocer a Arthur, dejó caer al pobre niño al suelo con indiferencia infernal.
—Arthur —dijo con voz lánguida y suave como el ronroneo de un gato—. Mi dulce marido, ¡ven!
Miré de reojo a Arthur que avanzaba hacia ella con los brazos extendidos y sus ojos, que antes estaban empañados por el dolor, ahora estaban en trance. La vio, sí, pero no como realmente era.
Salté entre los dos amantes, sacando del bolsillo de mi abrigo un pequeño crucifijo dorado y alzándolo delante de su rostro. Lo hice con nerviosismo, pues no tenía forma de saber si sería inmune al talismán o no. Ciertamente, era joven e inexperta, y por lo tanto mucho más débil que el propio Vlad; en cualquier caso era el primer vástago del nuevo vampiro, de Drácula el Todopoderoso.
Por algún tipo de gracia inexplicable, resultó ser susceptible. Al ver la cruz, se retorció y retrocedió. Me aparté forzándola a que tomase la única vía de escape que tenía, y así lo hizo. Con velocidad preternatural, se abalanzó hacia la puerta de la tumba con la intención de encontrar allí cobijo (se notaba que era una neófita, pues cualquier vampiro experimentado simplemente habría desaparecido y después habría huido a otro escondite lejos de los amenazantes mortales).
Les hice señas a mis compañeros para que me rodearan, y los cuatro nos acercamos a la puerta de la tumba en semicírculo, capturándola entre la cruz y la hostia. Ella dudó, era como un animal atrapado intentando evaluar sus opciones: ¿debía rendirse, luchar, huir?
La furia le deformaba las facciones. De modo que se giró hacia nosotros, con los ojos entrecerrados pero incendiados con un fuego infernal, la boca en un rictus de ira estaba bordeada de afilados dientes triangulares. Era el rostro de un súcubo del abismo, y al verla, Arthur dejó escapar un grito de horror.
Sin girarme, grité:
—¡Lord Godalming! ¡Amigo Arthur! ¿Me concede permiso para seguir con mi trabajo?
No necesité ver su expresión para saber que estaba torturado; el dolor en su voz fue suficiente.
—Haga lo que tenga que hacer —dijo con voz ronca—. Haga lo necesario. ¡No debe haber otro horror como este jamás!
Dejé la lámpara en el suelo, y avancé hacia la sibilante vampira. Mi intención era sacar de las grietas algo de la sagrada mezcla, para que Lucy pudiese entrar y después ser liberada. Pero antes de poder hacerlo, llegó una repentina ráfaga de viento, tan fuerte, que me dejó tumbado de espaldas sobre la fría y húmeda hierba.
El remolino se hizo tan poderoso que me clavó en el suelo, y era tan estruendoso que no podía oír nada de mis compañeros detrás de mí. Luché por alzar la cabeza y vi ante mí a Lucy, sonriendo seductora mientras abrazaba a Vlad.
Fue una visión horrorosa, pues ella lo mirada con violenta adoración, mientras que él a su lado, la agarraba con un brazo por la cintura y tenía una mano en su pecho. No podía imaginar cómo podía Arthur soportar aquella visión; creo que a mí me habría destrozado de haber estado en su posición. Se miraron de forma tan pasional que me sorprendió que no copularan en aquel mismo instante.
Entonces alzó su rostro hacia mí. Estaba lívido, lleno de la furia de un loco, el odio de un demente. Sin embargo, parecía joven y vital bajo su espesa cabellera de pelo negro azulado, su bigote arqueado, y su perilla, y poseía una hermosura tan poco natural que incluso yo sentí su atracción magnética.
—¿Cómo osas pensar en hacerle daño a nuestra amada? —Su voz resonó tres veces más alta que el viento—. ¿Cómo osas…?
De forma abrupta el viento cesó. Apartó a Lucy con la misma crueldad que ella había mostrado hacia el niño, y extendió una mano de alabastro hacia mi cuello.
John, que de todos era el único que sabía el mortal riesgo que corría, se interpuso entre nosotros y golpeo al Empalador con sus manos mortales.
Los golpes molestaron, a Vlad igual que una mosca a un hombre. Mientras John golpeaba más y más fuerte, el vampiro se reía, revelando hoyuelos en la piel de porcelana que le enmarcaba el bigote. Sin dejar de reír, agarró a John por una pierna y un brazo y lo elevó sobre su cabeza. Entonces se giró hacia el duro mármol blanco de la tumba.
Arthur comenzó a gritar y se acercó amenazante; Quincey simplemente sacó la pistola de su abrigo y disparó en tres ocasiones alcanzándolo directamente en el pecho. Pero las balas salieron de su cuerpo no muerto sin causar daño alguno, y el perplejo tejano miró la pistola y después a su objetivo con los ojos desorbitados.
Incluso con su antigua fuerza, el vampiro podía esparcir los sesos de un hombre con tal movimiento, así que no tenía esperanzas de que John sobreviviera, y con el amor desesperado e irreflexivo de un padre grité:
—¡Detente! ¡Detente! ¡Es mi hijo a quien sostienes en tus brazos! ¡Si lo matas te matarás a ti mismo!
Había trabajado tantos años por proteger a mi único vástago ocultándole la verdad y ahora la verdad era mi única esperanza de salvarlo. Vlad se detuvo, entonces miró a John y dijo:
—¡Mientes! ¡Él no cree que sea tu hijo!
Pero un instante más tarde, una sutil duda apareció en sus facciones, que reflejaba, quizá, la vacilación mental de John sobre aquel asunto.
Ese instante fue aprovechado por nosotros: Arthur, Quincey y yo mismo. Nos arrojamos contra Vlad y John; el vampiro, por supuesto, se quedó inmóvil, pero el ataque evocó en él tal furia que perdió el agarre de mi hijo y en su lugar me atrapó a mí, mientras los otros tiraban de John para salvarlo. En mitad de mi alivio por haber liberado a John, se me ocurrió un horripilante pensamiento: ¿Dónde estaba Lucy? Y, ¿serían capaces todos sus amantes de resistirse a ella sin mi ayuda?
Pero no podía ver otra cosa que el rostro del Empalador, pues me tenía agarrado del cuello con su frías manos y me miraba tan de cerca a los ojos que podía oler su fétido aliento (el hedor de la muerte corrupta) antes de que hablara.
El rostro de Vlad brillaba tanto y con una furia tan absoluta, que cerré los ojos, deslumbrado, aunque no se borró su imagen.
—Estoy cansado de ti y de tus juegos, ¡anciano! —rugió—. Pero el círculo se ha completado. No hace tanto, tú eras fuerte, invencible, confiado, y yo decrépito, envejecido, desesperanzado; te necesitaba para mi supervivencia. Pero ahora tú estás viejo, y débil y sin esperanzas, y ¡yo soy el invencible! Arrodíllate y adórame… pues ahora eres tú el que me necesitas para vivir.
Carraspeé, abrí los ojos y moví la cabeza, indicando que deseaba contestar. Y cuando alivió su aplastante agarre sobre mi cuello, no dudé, no temblé. Simplemente dije:
—Mátame.
Entonces dejó escapar un grito de frustración que casi me deja sordo. Y cuando se recuperó, escupió:
—Qué arrogante eres, y qué pagado de ti mismo. ¿Crees que no puedo matarte, que tengo miedo por el pacto? Escucha esto: ya no lo necesito para sobrevivir. ¡Yo soy el hacedor de pactos! Y tú y tus amigos estáis muertos.
El mundo de repente se balanceó al elevarme por encima de su cabeza, con las manos aún apretándome el cuello tan fuertemente que apenas podía respirar, y estaba demasiado aturdido como para ver qué les había ocurrido a mis amigos. Recé porque hubieran huido, no solo por su propia seguridad, sino por evitarles el horror de ver a su único «experto en vampiros» ser derrotado por el objetivo de su caza.
Pestañeé, y el mundo volvió a girar de nuevo, y se convirtió en una débil pared blanca de mármol. Aquel iba a ser mi destino, mis sesos aplastados contra la tumba de los Westenra. No era un final tan terrible (considerando las horrorosas alternativas), pero en el excepcional distanciamiento que produjo el miedo mortal, me dolió dejar a mis amigos, incluyendo a la señorita Lucy, en situación tan desesperada. Curiosamente, también, pensé en la pobre alma trabajadora que se vería obligada a limpiar el horrible desaguisado que mi muerte dejaría.
Las manos que me sostenían retrocedieron y me impulsaron como una honda contra el mármol. Debí volar no más de una mínima fracción de segundo, pues no estábamos a más de seis metros de la pared. Pero lo recuerdo tan vivamente como si hubiesen sido minutos, pues fui consciente de muchas cosas; del frío viento que me silbaba en mis doloridos oídos, de mi dolor al abandonar a Gerda (aunque sabía que John cuidaría de ella), de mi dolor por no vivir para sostener la mano de mi madre en su lecho de muerte, de mi dolor por no haber liberado a la señorita Lucy de la maldición, de mi dolor porque John siempre se preguntaría si había mentido al decir que era mi hijo.
De mi dolor, mi dolor, mi dolor.
Y en el mármol amenazante, incluso bajo aquella débil luz, pude distinguir cada veta de la piedra con mórbida fascinación. ¿Qué aspecto tendría allí mi sangre? ¿Y mi cerebro?
Mira, Bram, aquí viene la Muerte, cierra los ojos y da gracias de que no has muerto maldito.
Así lo hice y esperaba con el cuerpo tenso el impacto, que, si Dios así quería, sería demasiado rápido como para infligir un dolor insoportable.
Pero el impacto no llegaba.
Aún estaba en pleno vuelo, esperando, con el corazón latiendo como un prisionero que va a ser liberado. Sin embargo, parecía haber sido detenido de forma delicada e imposible por un cojín invisible firme y suave, infinitamente cómodo, y que me sostenía sin esfuerzo. ¿Era esto la muerte? ¿Era esto un más allá en el que sudaba, tenía miedo y escuchaba mi pulso martilleando en mis venas?
Abrí los ojos y vi el mármol blanco a un centímetro de mi nariz.
Detrás de mí, oí una furiosa maldición rumana, y de la garganta demoníaca de Lucy, un chillido agudo y asustado. Entonces la noche quedo en calma, y sentí esa gran sensación de paz que se produce cuando desaparece el vampiro.
Mientras observaba, aliviado, el mármol retorcido, sentí y vi un cambio. El suave cojín de aire que me rodeaba se endureció, hasta que sentí la piel, los tendones y los huesos que me sostenían, lentamente comprendí que mi barbilla descansaba sobre un hombro duro y huesudo de alguien no muy alto. En la periferia de la visión vi una tela negra, sobre la que había una cabellera de un blanco radiante.
Comencé a llorar. De hecho reía y lloraba cuando unas pequeñas y fuertes manos me dejaron sobre el suelo. No podía quedarme de pie. Caí sobre el suelo y miré aquellos ojos que eran de tal profundidad que no podía decir de qué color eran, pues los contenía todos. Eran unos ojos jóvenes y antiguos, infinitamente severos y tiernos, infinitamente tristes y alegres.
—¡Arminius! —grité con reproche y alegría—. Arminius, ¿por qué no viniste antes?