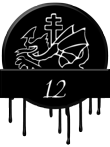
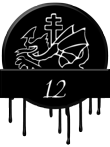
Diario de Abraham Van Helsing
20 de septiembre.
Un día de dolor y desesperación; pero en mitad de la oscuridad brilla un rayo de amor y valor. Mi corazón vacila de tal modo entre estos dos extremos que cada vez estoy más cansado y confuso, pero he de encontrarle sentido a todo, pues hay que tomar decisiones y hay vidas que penden de un hilo. Por eso escribo, porque a veces escribir trae la luz.
Durante dos días y dos noches, John y yo nos sentamos con la señorita Lucy, no dejándola sin nuestra compañía ni un instante, aunque yo sabía que no había esperanza de protegerla de su asesino o de un destino implacable. Lo máximo que podíamos hacer era ofrecerle el consuelo de nuestra presencia. Fue la tarea más dura; pero mi propia pena por haberle fallado a aquella dulce criatura, que tanto había confiado en mí, no era nada comparada con la de John. En muchas ocasiones al ir a relevarlo lo encontraba con lágrimas silenciosas resbalándole por las mejillas y agarrándole la mano con ternura mientras ella dormía. Para él es muy amargo; aún está profundamente enamorado de ella, pero no puede llorarla abiertamente, ni siquiera puede profesarle su amor una última vez antes de que muera. Ese derecho corresponde a Arthur, que he llegado a comprender es uno de sus más queridos y antiguos amigos.
Y de hecho se moría. La última transfusión no le devolvió ningún vigor, solo prolongó lo inevitable, algo que claramente devastaba a su donante, Quincey. (No puedo llamarlo «señor Morris», pues es, como la mayoría de los americanos, informal de manera encantadora, y directo a la hora de expresar sus pensamientos y sentimientos con su musical acento tejano). Pero hay un sentimiento que intenta ocultar, su propio amor no correspondido por la señorita Lucy. He visto el fugaz dolor en sus oscuros ojos cuando la mira; no puede soportar quedarse en la habitación de la enferma por si su amor se revela y causa dolor a John o a Arthur. De modo que se mantiene ocupado con diferentes formas de ayuda: ha sido nuestro chico de los recados, y cuando dije que deberíamos notificárselo a Arthur de inmediato, fue él el que envió el telegrama. John me cuenta que Quincey no durmió la pasada noche, sino que patrulló los alrededores pistola en mano. John también confesó con pesar que Quincey estaba convencido de que el culpable es un enorme «murciélago vampiro», del tipo que se encuentra en América del Sur. Aparentemente en una ocasión perdió un caballo muy querido por tal causa, y dice que ha visto un enorme murciélago gris aleteando alrededor de la casa. ¡Está más cerca de la verdad de lo que piensa!).
En cuanto a Arthur: su padre, lord Godalming, había empeorado gravemente el domingo, el día después del encuentro final de Lucy con el vampiro. De modo que el pobre muchacho se quedó todo el día y la noche junto al lecho de muerte de su padre. Murió justo antes del alba del lunes, dejando a Arthur (o debería decir, al nuevo lord Godalming) poco tiempo para llorar aquella pérdida antes de recibir nuestro telegrama diciendo que Lucy se apagaba y había preguntado por él. Quincey fue a recogerlo a la estación y llegó con los ojos tan rojos, estaba tan apesadumbrado y exhausto que me apenó llevarlo a la habitación de Lucy y así ver cómo su dolor se multiplicaba. (El propio Quincey desapareció, creo que porque temía perder el control allí dentro y exasperar aún más a Arthur). El caso es que el nuevo lord Godalming llegó precisamente a las seis en punto, cuando yo iba a relevar a John de su vigilia; de modo que Arthur se sentó conmigo durante toda mi guardia hasta medianoche.
A pesar de que el pobre hombre debía de estar totalmente sobrecogido, se mostró animado con Lucy de un modo que consiguió que ella reaccionara un poco y agradeciera tal alegría. No pude soportar ver la valentía que se mostraban. Pero la debilidad se apoderó de ella pronto, y volvió a su rutina de caer en frecuentes periodos de inconsciencia; otras veces, dejaba de luchar por hablar y simplemente se quedaba en silencio. Durante todo el tiempo, Arthur se sentó junto a ella, cogiéndole la mano y mirándola con la misma expresión de adoración desesperada que había visto en John. A pesar de su privilegiada crianza, lord Godalming es un hombre muy fuerte.
En treinta años de práctica médica, he visitado a muchas familias que cuidaban a un miembro mortalmente enfermo. Todas son diferentes, por supuesto: algunas adorables, otras no, pero todas comparten una constante, sobre todo cuando se acerca la muerte. La experiencia hace que las pretensiones y la formalidad desaparezcan, no solo para el miembro moribundo, sino para aquellos que lo atienden, de modo que solo queda la verdadera esencia de las personas. En algunos casos, es triste, pues la ira, los remordimientos, o el dolor se revelan, o una debilidad interna por la que el individuo cae en fases de desesperación mórbida de la que no puede recuperarse.
En otros casos, la experiencia funde los aspectos más superficiales de la personalidad, revelando un corazón de oro lleno de fuerza y compasión. Esto es lo que vi en él y en sus amigos Quincey y Arthur, y en la propia señorita Lucy; y a pesar de una gran tristeza, me sentí afortunado y lleno de cariño por estar entre ellos.
Por fin dieron las doce y John apareció en el umbral. Me levante, le di una palmadita en la espalda a Arthur, y le pedí que descansase pues no lo había hecho en casi dos días. Se resistió con ganas hasta que John juró que, si el estado de Lucy cambiaba para peor, por poco que fuese, despertaría a su amigo inmediatamente. Por fin accedió y fuimos al salón, donde dos cómodos sofás encaraban la chimenea ardiendo.
Allí descansé, pero no dormí, pues mis pensamientos eran muchos e inquietos. Afortunadamente, Arthur se quedó dormido casi de inmediato. Escuché el reloj sonar hora tras hora, hasta que por fin salió de nuevo el sol; las seis en punto. Arthur aún dormía profundamente, de modo que salí en silencio hacia la habitación de Lucy, donde John se sentaba escribiendo a la débil luz de la lámpara. La persiana estaba echada, y la habitación en sombras. No pude ver el rostro de la paciente, pero sobre su corazón y cabeza flotaba un signo delator fatal: la brillante aura índigo que señalaba a un vampiro. De inmediato, le ordené a John que alzara la persiana. La pálida luz del amanecer entró iluminando el rostro de la señorita Lucy, y tuve que ahogar un grito pues al principio creí estar contemplando a un cadáver. Sin embargo, aún respiraba, de modo que a toda prisa desaté el pañuelo de seda negra que le había atado sobre las punciones.
Era tal y como había temido; la marca del vampiro había desaparecido, dejando la lechosa piel suave y sin mácula.
John también lo vio e incluso antes de que se lo dijera, pareció saber que se moría. Fue a despertar a Arthur, pues en verdad, no podía soportar darle la noticia yo mismo al muchacho. Me ocupé mientras tanto de arreglarle las almohadas a Lucy, y de eliminar rápidamente cualquier signo de enfermedad de la mesita de noche: la botella de láudano, la morfina, el orinal. Entonces le cepillé el pelo para que quedara en ondas sobre la almohada, pues sabía que a Lucy le habría gustado tener el mejor aspecto posible en aquel último momento con su prometido.
Llegó el afectado amante o debiera decir los dos afectados amantes, pues la expresión y postura de John mostraban una resolución total. Entró con el brazo firme sobre los hombros de Arthur en un gesto de apoyo sin reservas. Pero sus ojos, tanto como los de Arthur; brillaban con lágrimas no derramadas; sentía la pérdida con la misma profundidad, pero el destino no le había dado el derecho a mostrarlo.
Mientras los dos se acercaban al lecho de muerte, John dejó de agarrarlo para que su amigo corriera de inmediato al lado de Lucy. No menciono mi dolor hacia mi hijo para hacer que el sufrimiento de Arthur parezca menor, nada más lejos de la realidad, creo que demuestra lo buen hombre que es Holmwood (esto es, lord Godalming), para inspirar tal profunda lealtad en un amigo. También dice mucho de John, pues muchos hombres han roto amistades antiguas por el amor compartido de una mujer.
En cuanto a Arthur, al pasar del lecho de muerte de su padre al de la mujer que amaba, entró en la habitación, pálido y tembloroso, con lágrimas en las mejillas. Pero cuanto más se acercaba a Lucy, más firmemente apartaba su doble dolor. Se restregó los ojos y se pasó los dedos por sus despeinados mechones para estar lo más presentable posible. Es un hombre fuerte. Recuerdo qué afectado estuve con la muerte de mi hijito Jan, y que Gerda se volvió loca; ciertamente nunca habría podido mostrarme tan entero como Arthur.
Fue entonces cuando corrió a su lado y se inclinó para besarla, pero yo había visto el aura índigo que crecía alrededor de ella. Si consumaba su intento, ella podría hipnotizarlo hasta el punto de que después de la muerte podría influenciar sobre él para que hiciese algún mal. De modo que me interpuse entre ellos y le advertí con dulzura:
—Aún no. Cógele la mano, la consolarás más.
Estaba perplejo, pero el dolor le había quitado cualquier capacidad de desafío, de modo que hizo lo que le dije. Fue algo difícil decirle a un hombre que no podía besar a su amada moribunda, pero no conocía otro modo de protegerlo.
La señorita Lucy se sintió muy consolada por su presencia y su tacto, y se hundió en un sueño con un suspiro. Pero tras un tiempo, el honesto sueño se tornó en trance, y un velo de belleza ilusoria como el que puede producir el vampiro la cubrió. John lo vio, pues me miró de modo significativo. Lucy entonces abrió los ojos (o más bien, los ojos de vampira) y le suplicó que la besara en una seductora y malvada parodia de su otrora dulce voz.
Se inclinó tan rápido Arthur para concedérselo que, olvidando todo civismo, lo agarré del cuello y lo aparté gritándole:
—¡Por tu vida, ni se te ocurra!
Al recordarlo ahora me renueva el dolor, pues sé qué increíblemente cruel (de hecho, salvaje) mi acción debió de parecerle. Sin duda, en sus ojos brilló un aire de violencia. Pero pasó inmediatamente, y simplemente se quedó aguardando una explicación.
No se la di, pues muy poco después, Lucy volvió en sí, y tomó mi mano grande y áspera en la suya, y la besó. Fue suficiente para que me pusiera a llorar. Entonces alzó hacia mí la mirada con unos ojos adorables y suplicantes, y dijo en un susurro sin aliento:
—¡Amigo mío, así como lo es de él! ¡Protéjalo y deme paz!
Temblando por la emoción, me hinqué de rodillas junto a la cama. Lo que me pedía era difícil, quizá imposible. Si Vlad era tan poderoso, tan impermeable, ¿cómo podía saber que ella, su vástago, no lo sería también?
Pero por el bien del amor, contesté con solemnidad:
—¡Lo juro!
Lo juro, Lucy. Lo juro con cada fibra de mi ser, con toda mi fuerza y mi alma. Puede que sea imposible, pero lo conseguiré o moriré en el intento…
Su respiración se hizo más dificultosa, hasta que oí un leve estertor en su garganta. Me levanté y me giré hacia Arthur, que ya no trataba de aguantarse las lágrimas y le corrían por sus pálidas mejillas. Había llegado el fin, de modo que le pedí que le tomara la mano y la besara una sola vez sobre la frente.
Así procedió, y después lentamente cerró los ojos. Entonces el último estertor se hizo más sonoro, tomé el brazo de Arthur lo retiré. Antes de que llegásemos a la puerta, el sonido se detuvo de repente; nuestra dulce señorita Lucy había muerto.
Volví a su lado y dejé que John se llevara a su sollozante amigo. Me quedé sentado un tiempo, contemplando con dolor y horror el rostro demacrado y exhausto de Lucy que de repente florecía lleno de vida, o más bien de no muerte.
Durante más de veinte años he cazado vampiros por todo el continente europeo, y en cada caso, había salido vencedor: El vampiro era destruido, y su progenitor, Vlad, era debilitado. Una y otra vez se repetía la misma escena: la caza, la captura, la destrucción, siempre siguiendo las mismas reglas. Las habilidades y limitaciones de los vampiros nunca variaban, la cruz y el ajo nunca fallaban. Con el tiempo me hice más poderoso y mi tarea fue más fácil; tan poderosa era mi aura que podía moverme con total invisibilidad alrededor de los no muertos. No podían hipnotizarme, ni derrotar mis poderes. Pero ahora…
Mientras observaba con amargura mi derrota, John volvió y se quedó junto a mí en silencio, y ambos contemplamos el cadáver. Por un tiempo, ninguno de los dos hablamos, hasta que John preguntó:
—Profesor, ¿tiene un hombre moribundo derecho a saber que se está muriendo?
Su tono era tan calmado y común que creí que estaba intentando distraerse, quizá trataba de decidir si Lucy había sido consciente de ello; de modo que contesté en el mismo tono.
—Por supuesto. Si no lo sabe, ¿cómo puede prepararse?
Habló de nuevo y esta vez noté una leve pero creciente furia tras sus palabras.
—Y, ¿tiene un hombre involucrado en una batalla (incluso en una batalla que no puede ganar) derecho a saber contra quién lucha?
Un leve escalofrío se apoderó de mí, pues entonces comprendí a dónde conducían sus preguntas, pero no pude contestar. Todo lo que hice fue mirarlo y vi que luchaba terriblemente por contener una poderosa marea de emociones.
Cuando comprendió que no habría respuesta, dijo acalorado:
—Profesor, no puede llevar solo este terrible peso por más tiempo. Ha visto a Arthur y a Quincey y, espero que llegue a comprender que son unos hombres valerosos y honorables. Han…
—¿Qué sugieres, John?, ¿que les diga la verdad? Incluso aunque lo creyeran, ¿para qué serviría? Tan solo los pondría en peligro…
—Lucy lo ignoraba —gritó con una vehemencia repentina que le puso las mejillas escarlata—. ¿Para qué ha servido?
No tenía respuesta a esa pregunta, de modo que me quedé en silencio mientras él continuaba liberando el dolor en forma de ira. Tembló, bramó, alzó el puño y lo agitó frente a mi cara.
—¡Tienen tanto derecho como yo a saber la causa de la muerte de Lucy para que puedan vengarla y barran esta terrible plaga de la faz de la tierra! Son mis mejores amigos, y no me quedaré quieto viéndolos morir en la ignorancia. ¡Por el amor de Dios, Quin podría haber resultado mordido mientras deambulaba fuera en mitad de la noche, tratando de ser útil de un modo tan infructuoso!
Y en ese instante, por fin surgió el torrente de lágrimas con tal furia que se hincó de rodillas junto a la señorita Lucy y enterró su rostro en la cama mientras golpeaba lleno de impotencia el colchón con el puño.
No dije nada; dejé que llorara. Pero sus palabras me dolieron y evocaron en mí una tempestad diferente.
Tras unos momentos, alzó el húmedo y sonrojado rostro y se levantó para marcharse. Pero antes de que llegase a la puerta se giró, y dijo con dignidad calmada y serena para que yo supiese que cada palabra iba en serio a pesar de las muestras de emoción que las acompañaban:
—Doctor Van Helsing, durante largo tiempo ha confiado en el secreto y en la ciencia, en las protecciones mágicas y en los rituales. Ahora todo eso le ha fallado. Pero hay algo que nunca fracasará, algo que siempre será más fuerte que cualquier mal: el corazón humano. Le ofrezco el mío y los de mis dos mejores amigos en la batalla que se avecina, por el bien de ellos así como por el suyo.
26 de septiembre.
Lucy fue enterrada en un doble servicio con su madre el día veintidós; un asunto amargo para todos, sobre todo para los dos que sabíamos que no había tenido un final pacífico. La intensa meditación no ha permitido que la verdad de las furiosas palabras de John se haya disipado; de hecho, cuanto más la saboreo, más llego a creer que tiene razón. Hemos acordado que cuando llegue el momento de que la señorita Lucy descanse de verdad, será la mano de Arthur la que lo lleve a cabo, y John, Quincey y yo mismo estaremos presentes. Les he escrito cartas a Arthur y a Quincey pidiéndoles que me acompañen al cementerio. No he ofrecido más explicaciones; las palabras no pueden convencer de manera tan contundente como la evidencia física.
Mientras tanto, los últimos días han sido bastante ajetreados por varias razones. Como no había familiares supervivientes, la señora Westenra dejó sus propiedades a Arthur. Él a su vez nos pidió a John y a mí ayuda con el papeleo y los preparativos para el funeral, pues ya estaba bastante abrumado por las mismas obligaciones con respecto a la muerte de su padre. Le pedí permiso para examinar los documentos personales de Lucy y el diario para tener una mejor idea de la «naturaleza de su enfermedad». Me lo concedió, pues estaba demasiado distraído como para ni siquiera cuestionar mi petición.
Al repasarlos documentos, encontré un grueso montón de cartas de una tal Wilhelmina Murray, a quien Lucy también mencionaba constantemente en su diario como «Mina». Parece ser que estas dos mujeres eran muy buenas amigas; de hecho, Lucy a menudo pasaba los veranos con la señora (esto es, señorita). Mina en la casa de campo de los Westenra en Whitby. Lucy no llevaba diario por aquel entonces (sin embargo, al volver a Londres sucumbió a la influencia de la señorita Mina y comenzó uno), de modo que no tenemos documentos sobre lo que realmente ocurrió. Pero sé que fue allí donde fue mordida por primera vez.
Las cartas de Mina, algunas de las cuales desafortunadamente nunca fueron abiertas, reflejaban a una dama de gran bondad e inteligencia. Al leerlas, sentí de inmediato que ya la había conocido y que era amigo de ella; de modo que me asustó lo que podría averiguar de su estancia en Whitby con Lucy. Pues si Lucy había sido mordida, ¿por qué no su amiga?
Dos días después del funeral de las Westenra, le escribí a la señorita Mina Murray (ahora señora Mina Harker) pidiéndole entrevistarme con ella, pues había sido el doctor de Lucy Westenra y estaba investigando la causa de su muerte. Respondió de inmediato y con gran calidez, invitándome a su casa en Exeter al día siguiente.
Con cierta inquietud, fui. Mi corazón aún estaba apesadumbrado por la terrible derrota en el caso de Lucy, y temía encontrarme a otra buena mujer golpeada por la maldición del vampiro.
Afortunadamente, cuando llegué a Exeter y entré en el salón de la señora Harker, vi a una joven llena de salud cuyas rosadas mejillas y labios eran una agradable visión tras la demacrada palidez de Lucy. Incluso más adorable era la visión de su largo cuello alzándose inmaculado y puro del escote de su vestido. Aun así, mi querida Mina (no pude resistirme a llamarla así de inmediato, pues estaba claro que la muerte de Lucy nos había unido en amistad) no se parecía en nada a lo que había esperado. Sus cartas indicaban a una mujer de tal madurez y sabiduría que me la había imaginado mayor que Lucy, más alta, y de complexión más fornida.
Pero era una cabeza más baja que su amiga fallecida, una criatura diminuta y de aspecto frágil apenas mayor que los escolares a los que había enseñado antes de su reciente matrimonio con el señor Harker. Su rostro, también, era el de una niña (con forma de corazón bajo un tocado pompadour castaño oscuro, con grandes ojos avellanados, nariz y boca pequeñas) tan inocente e ingenua que siempre durante su vida parecería más joven de lo que en realidad era. Ah, pero aquellos ojos… Me recordaban a los de John, pues eran sensitivos, inteligentes, rápidos a la hora de absorber todos los detalles, y benditamente libres de cualquier traza del brillante y traicionero índigo. De hecho, incluso bajó la brillante luz que entraba por los abiertos ventanales, un evidente brillo violeta podía detectarse alrededor de ella: un aura fuerte para una mujer fuerte.
Aparentemente había estado trabajando duro cuando llegué, pues oí ciertos ruidos en el pasillo que cesaron en el momento en que la doncella dio unos golpes para anunciar mi llegada. Cuando la puerta se abrió de par en par, vi que una esquina del salón había sido convertida en un estudio. Detrás de ella había un escritorio con periódicos apilados, un pequeño diario negro, papeles en blanco amontonados en una cesta de alambre, y una gran máquina de escribir con una hoja de papel preparada.
Cuando los dos nos miramos y verifiqué que de hecho se trataba de la señora Harker, de soltera Mina Murray, aquellos inteligentes ojos me escudriñaron profundamente, aunque con la suficiente rapidez como para no ser descortés. Aparentemente le causé la misma favorable impresión que ella a mí, pues sobre sus querúbicos rasgos surgió cierta calidez.
Se acercó con una graciosa sonrisa, y extendió una delicada y pálida mano que era un tercio de la mía, por contra oscura y encallecida. La tomé, contento al percibir que mi evaluación visual había sido precisa; estaba inmaculada, no había rastro de maldición alguna. De modo que la sonrisa que le devolví fue la primera genuina en muchos días.
—Querida Mina —dije usando de inmediato la forma menos formal de dirigirme a ella, lo cual pareció complacerla—. Vengo con motivo de la fallecida.
Su mirada era refrescantemente directa e intensa (tal y como preferimos los holandeses), sin las miradas furtivas y el aleteo de pestañas tan usual en las mujeres inglesas. Y en ella vi amor por su amiga muerta y honesta gratitud hacia mí; y cuando habló, supe que lo hacía directamente desde el corazón.
—Señor —contestó con voz fuerte y madura que contradecía su apariencia juvenil—, no tenéis mejor tarjeta de presentación ante mí que haber sido amigo y haber ayudado a Lucy Westenra.
Una vez acabada las presentaciones, me preguntó cuál era la información que quería de ella, y le expliqué que necesitaba saber sobre Whitby, todo lo que pudiese recordar.
—Claro, le puedo contar todo lo que desee —dijo señalándome el sofá cercano para que me sentara—. Lo tengo todo por escrito. ¿Le gustaría verlo?
Por supuesto. De modo que tomó el diario negro del escritorio, y me lo pasó con un brillo picaruelo en la mirada. Parece ser que mi señora Mina tiene un sardónico sentido del humor.
Abrí el diario, dispuesto a ponerme a leer de inmediato, pero sobre la página había unas líneas, curvas y garabatos totalmente incomprensibles.
—El señor Jonathan Harker es un hombre afortunado por tener una mujer tan talentosa —dije devolviéndoselo—. Pero yo no conozco la taquigrafía. ¿Sería tan amable de leérmelo?
La chica se sonrojó al tomar el diario, y de inmediato sacó unos papeles de la cesta de alambre.
—Discúlpeme. Tenga: cuando me dijo que quería saber sobre Lucy, me adelanté y escribí todo lo que pasó en Whitby para usted con la máquina de escribir.
Le di las gracias sinceramente por haberse tomado la molestia, y le pedí si podía leerlo en aquel instante. Estuvo de acuerdo y se excusó diciendo que vendría a avisarme cuando estuviese listo el almuerzo.
Encerrado en la privacidad del salón, leí rápidamente las entradas. Hablaban de Whitby, de Lucy y de varios incidentes de sonambulismo; en una ocasión, estaba claro que había rescatado a la señorita Lucy de las mismas garras del vampiro sin saberlo. El diario era evidentemente privado, pues mencionaba su extrema inquietud sobre su entonces prometido, Jonathan, quien aparentemente estaba en el extranjero y no había escrito en algún tiempo. No le di ninguna importancia, pues centré toda mi atención en los sucesos en los que Vlad estaba claramente involucrado. Esto es, hasta que leí la entrada del 26 de julio, cuando la señora Mina acababa de recibir una carta largo tiempo esperada de Jonathan, enviada por su jefe. Había una frase que pareció saltar de la misma página: «Tan solo es una línea fechada en el castillo de Drácula, y dice que parte ya para casa».
Agradecí entonces que me dejara a solas pues perjuré en voz alta y golpeé el sofá con el puño al leer el nombre. ¡Jonathan en el castillo de Drácula! Y aquí esta dulce dama, por quien me había sentido inmediatamente trastornado, no estaba a salvo en absoluto, ¡estaba en el centro mismo del peligro! El mal del vampiro no solo la había rozado en una ocasión a través de la muerte de su mejor amiga, sino a través también de su pobre marido.
Leí más, y supe que Jonathan había sufrido «fiebres mentales», pues había delirado rabiosamente en la estación de Klausenburgh pidiendo un «billete a casa». Aunque no tenía ni un penique, su comportamiento violento aterrorizó a los lugareños de tal modo que le dieron un billete para el tren que iba más al oeste, Budapest. Una vez allí, estaba en tales condiciones mentales que fue internado inmediatamente en un sanatorio, y las buenas monjas notificaron a la señora Mina, que viajó hasta allí y se lo trajo a Inglaterra. (Fue en el sanatorio de Budapest donde se casaron).
Una vez acabé de leerlo todo, coloqué los papeles a un lado y me puse a pensar. Ya habíamos John y yo) tomado la decisión de compartir nuestro secreto con Quincey y Arthur con respecto al vampiro, pues parecía justo que tomaran parte en la venganza de la muerte de la mujer que amaban.
¿No tenía Mina también tal derecho? A pesar incluso de que Jonathan no hubiese sido mordido, ya había sufrido un gran tormento mental. Recordé el amargo comentario de John: Lucy no había sabido nada del vampiro, pero eso no la había protegido en lo más mínimo. Supongo que es cierto, entonces; el saber es poder, incluso si, en este caso, no es más que el poder para rendirse… o huir.
En cualquier caso, era demasiado tarde; ya había abierto mi corazón a aquella joven, y me preocupaba su bienestar tanto como el de Lucy. No podía simplemente marcharme y dejarla allí para que hiciese el horrible descubrimiento ella sola sobre su marido, o para que fuese una víctima del ataque de él o de Drácula.
Por lo tanto, cuando volvió la señora Mina, le di las gracias por su iluminador manuscrito, aunque le habría horrorizado saber lo que gracias a él había descubierto. De manera tan despreocupada como pude, hice un comentario sobre las fiebres de su marido y si se había recuperado por completo.
De inmediato, una sombra avanzó por sus facciones, y una profunda arruga se marcó entre sus oscuras y delicadas cejas. Se detuvo y dijo lentamente:
—Casi estaba recuperado… pero le ha afectado profundamente la muerte de su jefe. El señor Hawkins se ocupó de Jonathan y ha sido como un padre para él durante muchos años.
Asentí y, con unos comentarios de comprensión, le pedí que hablara un poco más de ello.
Esto aumentó su incomodidad hasta que la arruga se unió a otras en la frente, y sus gruesos labios se vieron reducidos a una delgada línea.
—Sufrió… una cierta conmoción el pasado jueves, cuando estábamos en la ciudad paseando por Picadilly.
De nuevo la animé a que me revelara más, hasta que supe que lo que le había alterado era la visión de un hombre (¡ja! ¡Sospecho que no se trataba de un hombre mortal!), un hombre que claramente tenía que ver con su enfermedad mental. De repente, se puso de rodillas. No llorando o histérica, sino tan sobrecogida por el miedo y la preocupación por su marido que alzó los brazos hacia mí y me imploró que la ayudara para que se recuperara. Aunque no lo dijo, supe que temía que Jonathan se estuviese volviendo loco.
Tomé delicadamente las implorantes manos de Mina en las mías y la ayudé a levantarse. Mientras la conducía al sofá y me sentaba junto a ella, dije con total sinceridad:
—Mi querida señora Mina, desde que he venido a Londres como respuesta a la llamada de mi amigo John Seward, he encontrado una serie de personas (incluyendo a Arthur, esto es, lord Godalming y nuestra señorita Lucy) cuya fortaleza frente a la desesperación y compasión me han afectado profundamente. Tengo el honor de llamarlos amigos, y de que piensen en mí como uno de ellos. De sus escritos y mera presencia, sé que es usted tan buena y merecedora como ellos. Por favor, señora Mina, considéreme su amigo y sepa que les ayudare a usted y a su marido en todo lo que necesiten.
»Pero primero, tiene que calmarse y cuando el almuerzo esté listo, comer. Después, puede contarme todos los detalles de su problema.
Mientras hablaba, se había tranquilizado y la sombra se había desvanecido de su rostro, dejándola apagada y desesperanzada. Bajamos para comer, más tarde nos retiramos al salón, y la animé para que me hablara de Jonathan.
Bajó la mirada (de hecho, parecía mirar dentro de sí misma buscando la solución a algún dilema).
—Doctor Van Helsing —y entonces me miró de nuevo con ojos francos y honestos—, lo que tengo que contarle es tan extraño que ni siquiera yo estoy segura de creerlo. Todo suena como una locura; ha de prometerme que no se reirá de lo que voy a confesarle.
Mi pulso se aceleró, sabía que íbamos a hablar de Drácula y de sus fechorías. La señora Harker no estaba loca, de eso estaba seguro. De modo que sonreí con preocupación y le dije:
—Querida mía, si supiese qué extraña es la razón por la que estoy aquí… sería usted la que se echaría a reír. Con el tiempo he aprendido a nunca rechazar las creencias de los demás sin investigarlas, sin importar lo estrambóticas o imposibles que parezcan.
Me miraba intensamente mientras hablaba, y creo que fue la comprensión en mi mirada más que el significado de mis palabras lo que la convenció. Se relajó y asintió, calmada.
—Gracias, doctor Van Helsing.
Se levantó, fue hasta el escritorio, y sacó de nuevo de la cesta otro montón de hojas para que lo leyera.
—Este es el diario que mi marido escribió en Transilvania. Es largo, pero lo he pasado todo a máquina; explicará mejor que yo en pocas palabras la causa de mi preocupación. A decir verdad, cuando lo leí (recientemente por primera vez) los detalles eran tan complejos e incoherentes que a medias lo creí. Incluso ahora, estoy en un mar de dudas. No puedo decir más: tómelo, léalo y júzguelo. Esperaré a ver qué opina.
—Lo leeré esta noche —prometí, pues estaba ansioso por estudiarlo tanto como ella por conocer mi opinión al respecto—. Me quedaré esta noche en Exeter de modo que pueda contarle mis impresiones de inmediato. ¿Puedo venir por la mañana a verla a usted y a su marido?
El gran alivio que se dibujó en su rostro fue extraordinario; de modo que acordamos nuestro encuentro. Ella, por supuesto, supuso que lo que quería era realizar un sutil examen de la mente de Jonathan, pero en realidad, quería ver por mí mismo si tenía las marcas del vampiro.
Pasé la noche en una tranquila habitación de hotel, leyendo el diario privado de un hombre que había vivido un infierno y había salido de algún modo intacto. Había estado atrapado en el castillo de Drácula durante dos meses, pobre diablo. Y si podemos confiar en sus impresiones, nunca fue mordido por Vlad, sino que estaba destinado a ser comida de tres vampiresas a las que llama las «tres novias». Habría pensado que, debido al terror, calculó mal el número, pues Zsuzsanna aparece claramente en esa entrada, como también Dunya, y cuando había estado por última vez en el castillo, esas eran las dos únicas «mujeres» en él. Pero la clara descripción de una de «dorados cabellos» y «ojos color zafiro», no correspondía con ninguna de las dos. Mi hipótesis es que se trataba de la «Elisabeth» de Zsuzsanna; si era así, también estaba aquí, en Londres.
Otro pensamiento inquietante me sobrevino al leer el manuscrito, ¿habría sido mordido Jonathan sin saberlo por Vlad o por alguna de las mujeres? En cualquier caso, estaba determinado a averiguarlo durante mi siguiente visita a la casa de los Harker.
Pero junto con mi miedo por Mina y su nuevo marido sentí una creciente admiración por él. Era un joven abogado nada mundano que se había encontrado en las circunstancias más angustiosas: en el castillo de Drácula, enfrentado por vampiresas que desaparecían, había soportado los sádicos indicios de Vlad sobre su liberación final, había comprobado que el príncipe (esto es el «conde» pues así le había gustado presentarse a Drácula ante sus abogados de Exeter) no se reflejaba en los espejos, que tenía poder sobre los lobos, que capturaba infantes y se los daba a las malvadas mujeres como sustento, y lo peor de todo, el hecho de que él, Harker, estaba encerrado dentro del castillo sin posibilidad de huida.
¿Se rindió? ¿Se dejó llevar por sus inmortales seductoras? No, sino que sabiendo que moriría si no hacía nada, Jonathan se arrastró por su ventana a decenas de metros del rocoso suelo, y por pura voluntad se agarró con pies y manos a las piedras y grietas de la pared del castillo. De este modo consiguió descender y escapar a pie, una tarea prácticamente imposible.
Y antes de huir, se encontró con Vlad dormido en su ataúd, no una, sino dos veces. La mayoría de los hombres habrían huido aterrados nada más verlo, pero Harker comprendió que el «conde» era un monstruo que había que destruir a toda costa. De modo que volvió por voluntad propia al lugar de descanso de Vlad, e intentó asesinar al vampiro con no más que una vulgar pala. Puede que fuese un abogado, pero uno verdaderamente valiente, y si había pasado por la guarida de los vampiros sin ser mordido (aunque seguramente no indemne), merecía más que nadie unirse a la batalla a la que ahora se enfrentaba nuestro pequeño grupo.
Al acabar su increíble historia, le escribí a la señora Mina que el diario de su marido era totalmente cabal, como su cerebro y corazón, y que su preocupación sobre su salud mental no estaba justificada. Envié a un mensajero desde el hotel, para que recibiese las noticias (¿podemos realmente llamarlas buenas o malas? Bah, son ambas) de inmediato.
En una hora recibí una carta con el mismo mensajero; Mina había escrito una respuesta inmediata, pidiéndome que no fuera a almorzar al día siguiente, sino a desayunar.
‡ ‡ ‡
A las ocho menos veinte esta mañana contesté a la llamada en mi puerta del hotel y me encontré cara a cara con el valiente señor Jonathan Harker que había venido a recogerme. Parecía, como su mujer, mucho más joven de lo que decía su edad, con el pelo rizado castaño claro y un aire profesional; no podría imaginarse que hubiera sido capaz de las asombrosas gestas físicas y de valor reflejadas en su diario. De inmediato lo invité a entrar, bajo el pretexto de que solo me llevaría un instante agarrar mi abrigo; pero mi motivo real era tenerlo para mí unos instantes sin ser observados.
Cuando entró y cerró la puerta tras de él, lo miré a los ojos. Era un sujeto fácil e inmediatamente cayó en trance.
No había signos visibles del aura índigo, pero no perdí un instante. Le desabroché el cuello y lo aparté, después desabotoné la parte superior de su camisa para examinar minuciosamente el cuello y las clavículas.
No había marcas. Dejé escapar un suspiro tan profundo que casi no lo pude soportar, y con disculpas silenciosas le coloqué la ropa lo mejor que pude. Entonces fui a despertarlo, pero algo sutil en su mirada y aura (de un naranja intelectual, como la de Arthur) me preocupó. Era brillante, vibrante, centelleante mirase donde mirase; pero en la periferia de mi visión, percibí trazas del amenazante índigo. No supe qué significaba. En todos mis años de cacería, solo había visto los restos de esa aura oscura en aquellos a los que el vampiro había mordido. Y en tales casos, siempre se mostraba obvia y directamente; primero en la mirada de la víctima, después girando en el fulgor del aura.
Nunca había percibido algo como aquello: flotaba cerca, en la periferia de la visión. Quizá, pensé, no eran más que los efectos psicológicos de su encierro en la torre; pero no podía estar seguro. Por lo tanto, pensé que lo mejor era no revelar todo lo que sabía al señor y la señora Harker, por si el Empalador llegaba a tener conocimiento de nuestros planes.
Una vez tome la decisión, liberé con delicadeza al señor Harker del trance. Volvió a la conciencia con facilidad, sin notar cambio alguno. Al despertar, parecía totalmente libre de cualquier rastro de estar en manos del vampiro. De inmediato lo tomé del hombro y gire su rostro hacia la luz que entraba por la ventana, estudiándola cuidadosamente mientras decía:
—Pero le señora Mina me dijo que estaba usted enfermo, que había sufrido un trauma.
Él sonrió, y contestó que había estado enfermo y que había sufrido un trauma, pero que yo lo había curado con mi carta. Era un muchacho honesto y agradable (ha de serlo, para haberse ganado una esposa tan buena como Mina) y tuvimos un agradable paseo de vuelta a su casa. Por el camino, me contó que quería suministrarme toda la ayuda que pudiera contra el «conde». En sus ojos brillaba un ardiente deseo (quizá incluso tan grande como el mío) por ver al monstruo destruido.
Enmascarando mi inquietud, le dije que necesitaba su ayuda de manera inmediata. Mi trabajo sería mucho más fácil si pudiese darme información de todos los negocios tratados con el «Conde Drácula» antes de su viaje, el de Jonathan, a Transilvania.
Me prometió que lo haría antes de irme de Exeter más tarde aquella mañana (de hecho, después de que los dos volviéramos a su casa y desayunáramos con Mina, me pasó un montón de papeles para que los leyera en el tren de vuelta a Londres).
Él y su mujer son unas personas buenas y amables, y cuando veo lo que han sufrido a manos de Vlad, solo puedo pensar en mí mismo y en Gerda cuando éramos jóvenes, antes de que nuestra pequeña familia fuese destruida por el vampiro. Aquí en Londres, por primera vez en muchos años, he comenzado a sentirme rodeado por una familia de nuevo, de unas almas valerosas y cariñosas unidas por un mal común. No podría soportar pensar que Harker y la dulce Mina fuesen separados, o convertidos en una vil parodia no muerta de ellos mismos.
Sin embargo, ¿cómo podía protegerlos sin exponer probablemente a John y a los otros a más peligros si Jonathan era un espía involuntario de Vlad?
No lo sabía. Pero mientras Jonathan me llevaba a la estación, le pregunté en voz baja:
—Si, en el futuro, les llamara a usted y a Mina para que vinieran a Londres, ¿lo harían?
—Llámenos cuando lo desee e iremos —contestó.
He hablado con John con franqueza sobre los Harker. Está de acuerdo en que tenemos que hacer lo que podamos para ayudar a Mina y a su marido, pero, al igual que yo, se siente perplejo ante lo que puede significar la leve mancha índigo. Por lo tanto hemos decidido que, cuando los Harker vayan a Londres (y no tengo dudas de que lo harán), se quedarán aquí en el manicomio. No sabrán que yo estoy alojado, mantendré mi invisibilidad y la de Gerda en nuestras respectivas celdas, y así podré observar subrepticiamente a Jonathan hasta que establezcamos si es o no un agente de Vlad. Hasta entonces, asumiremos que lo es, y usaremos en secreto las mismas precauciones que uso con Gerda. Será lo más seguro para la señora Harker.
John ha estado de acuerdo en que no revelará información alguna a los Harker que pueda alertarles sobre todo lo que sabemos; habremos de parecer locos que farfullan que no saben nada de la nueva fuerza de Vlad. De este modo, si Vlad tiene acceso a los pensamientos de Jonathan, descubrirá poco de nuestros planes. También he advertido a John de que Mina ha copiado su diario y el de su marido y me los ha ofrecido; puede que llegue el momento en que tenga que entregar el suyo. En cuanto a mí, puedo fácilmente decir que no tengo diario, pues los Harker no verán evidencias de él (o de mí) en el asilo. Lo que es difícil de ocultar es el equipo de John, el fonógrafo en el que realiza varias entradas diarias. Le he pedido que no dé detalles que no desee que escuche nadie, o al menos, que los registre en secreto por escrito, para que no puedan ser escuchados y que esconda bien el diario. Ha estado de acuerdo; y también volverá a oír lo que ya ha grabado. Cualquier cilindro que contenga entradas que revelen demasiado será escondido en mi celda, y volverá a grabarlos para que sean coherentes con lo que queremos que sepan los Harker (y también, Arthur y Quincey). Hemos acordado que John se hará el escéptico, simulará no saber nada del vampiro y que le cuesta creer.
Yo tengo otra razón para fingir, una quizá más estúpida: si Mina, esa alma valerosa e inquebrantable, supiese hasta dónde llegan los poderes de Vlad, podría perder la esperanza. Y eso es algo que yo no soportaría.