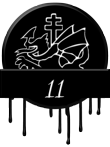
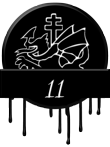
Diario del doctor Seward
7 de septiembre.
Durante los últimos cinco días, he pasado las noches sentado junto a Lucy. Nunca he llevado a cabo una tarea más agridulce. Durante todo el tiempo, no he oído nada del profesor, pero cada día le envío los solicitados telegramas sobre el estado de mi amada (a un «señor Windham» en la vieja casa de sus padres en Shropshire). El secretismo de todo esto hace que me sienta bastante avergonzado, aunque entiendo que es necesario.
Durante cuatro días y noches, Lucy estuvo bastante bien, y había comenzado a mejorar notablemente; la «magia» del profesor funcionaba. Pero la quinta noche, el cansancio me pasó factura y Lucy (que volvía a estar alegre) insistió en que, en lugar de continuar la vigilia, durmiese en la habitación contigua sobre un cómodo y viejo sofá. Me negué, pero como no podía resistirme del todo a la llamada de Morfeo, y ya que el inadvertido crucifijo de Van Helsing estaba aún a salvo sobre la ventana, me permití una «breve cabezada» en la silla.
De modo que me quedé totalmente dormido y no desperté hasta muy avanzada la mañana, cuando oí las nerviosas voces de las doncellas:
—¡Oh, pobre señorita Lucy!
—¡El doctor! ¡Despierta al doctor!
Escuché las palabras a través del velo del sueño, pero su contenido hizo que me despertase por completo al igual que el llanto de un bebé provoca una reacción inmediata en una madre que duerme. Me puse en pie y seguí las miradas horrorizadas de las criadas hacia la mujer en la cama.
Allí estaba mi dulce Lucy, con los dorados cabellos extendidos sobre la almohada, su piel y labios de un terrorífico color gris, jadeante. La pobre chica apenas podía hablar. Fui corriendo hasta ella y la tomé de la mano, que estaba bastante fría. Entonces le pedí a una de las criadas que trajera una copa de oporto de inmediato, pero que no dijera nada a la señora Westenra si se la encontraba de camino. A la otra la envié a la oficina de telegramas para que enviara un mensaje al «señor Windham» pidiéndole que viniera de inmediato a Hillingham. A Lucy le ordené que se quedara callada, en parte porque no podía soportar verla luchar de aquel modo.
Lo siguiente que hice fue mirar a hurtadillas el dintel sobre la ventana, pues esperaba que el pequeño crucifijo se hubiese descolgado, caído, y que hubiese sido barrido por una de las criadas.
Pero no. Vi que el brillo de plata seguía en el mismo lugar donde había estado la noche anterior y me entró el pánico. ¿Cómo podía ser? Había confiado plenamente en la explicación de Van Helsing, pero ahora una pieza del rompecabezas no encajaba. Y si estaba equivocado sobre la seguridad que proporcionaba el talismán, ¿estaría equivocado en todo lo demás?
No había otra cosa que hacer que sentarme al lado de Lucy y esperar el oporto. Cuando llegó, le puse la copa con suavidad sobre los labios y la ayudé a beber mientras ella me miraba con una expresión de tan dulce disculpa que me encogió mi destrozado corazón. Hizo todo lo que pudo con el oporto, que no fue mucho. Entonces se hundió cansada en las almohadas, suspiró y se durmió. La doncella me trajo un trozo de papel del escritorio de Lucy, de modo que a toda prisa escribí una nota a Art contándole sobre la recaída de su prometida, e hice que la enviaran a media mañana.
Las horas que estuve esperando a Van Helsing parecieron eternas, sobre todo cuando la noche cayó de nuevo y aún no había llegado. Lo peor de todo era el hecho de que simplemente no había nada más que pudiese hacer por Lucy. En mi desesperación, consideré un procedimiento novedoso y totalmente experimental: una transfusión de sangre. Pero como no había nadie en Hillingham excepto yo mismo, la señora Westenra, y tres jóvenes doncellas, nadie parecía adecuado para donar la sangre. Incluso aunque tuviera el equipo necesario (que no lo tenía), habría sido imposible aplicarme a mí mismo el procedimiento, pues podría desmayarme y así perder a ambos; doctor y paciente.
De mañana temprano, recibimos respuesta del «señor Windham» decidiendo que llegaría en el primer tren de la mañana. A pesar de que mi confianza con respecto al talismán crucifijo se había visto seriamente alterada, me alivió enormemente saber que el profesor estaba bien y que venía de camino.
Gracias a Dios pasamos la noche sin sobresaltos. Esta vez, no me permití dormir ni un segundo. La culpa que sentí al haberle fallado a mi paciente (la misma persona a la que tanto amaba) negó cualquier fatiga.
Cuando por fin llegó, el profesor estaba de un humor sombrío, tan sombrío que, a pesar de la terrible situación de Lucy, sospeché que en su mente anidaban mayores penas. Lo primero que me susurró después de que la madre de Lucy (que parecía estar agradecida por no saber nada de la salud de su hija) le diera la bienvenida a la casa fue:
—El crucifijo. ¿Lo quitó alguna de las doncellas?
—No —contesté mientras comenzábamos a subir las escaleras—. Ya verá. Está en el mismo lugar donde lo dejó.
—Entonces alguien más ha debido invitarle a entrar —dijo con gravedad—. No la señora Westenra…
—No —repetí sorprendiéndome a mí mismo—. Ella no…
A pesar de la situación, Van Helsing me concedió una leve y lúgubre sonrisa.
—Eres todo un talento psíquico, amigo John. Ciertamente no te pareces a mí. Las míseras habilidades que poseo las conseguí tras enormes esfuerzos. —La sonrisa se esfumó de inmediato y fue substituida por una expresión de infeliz determinación al apretar la boca—. Tienes razón sobre la señora Westenra. No ha sido tocada por aquellos contra quienes luchamos; tales cosas se muestran en primer lugar en el aura, aunque mínimamente. Debemos entrevistar a todos los que durmieron anoche en esta casa, incluso aquellos que la visitaron después del anochecer. Así encontraremos la respuesta al misterio.
Se quedó en silencio al acercarnos a la habitación de Lucy, y la pequeña doncella abrió la puerta con una leve reverencia. Requerimos privacidad para el examen que íbamos a realizar y la chica accedió a regañadientes; una buena idea pues cuando Van Helsing entró y vio a Lucy durmiendo, susurró:
—¡Dios mío!
Por un tiempo, ninguno de los dos hablamos, y mientras los dos estudiábamos a Lucy a la luz de la mañana, vi que parecía estar mucho peor de lo que había estado el día anterior. Sus mejillas se habían hundido de modo que el rostro parecía esquelético. Estaba cercana a la muerte, quizá le quedasen minutos… y la comprensión me golpeó tan fuerte que estuve cerca de llorar. De hecho me tambaleé. El profesor puso una mano sorprendentemente fuerte en mi brazo y me estabilizó.
—John, puede salvarse, pero debemos actuar deprisa. Hay algo que puedo hacer, pero no hay tiempo para explicaciones…
—Sí, sí —contesté ansioso por concentrarme en otra cosa que no fuese el dolor—. ¡He pensado en lo mismo! Una transfusión…
Él suspiró y negó con la cabeza.
—No, es demasiado peligroso. He visto esa operación realizar milagros, pero más a menudo la he visto acatar en la muerte. No sé cómo explicar qué es lo que me propongo hacer, excepto que es una transfusión… diferente. No de carácter físico.
Estaba demasiado sobrecogido por las emociones y confundido con sus palabras como para responder. Simplemente lo miré pestañeando.
—He de tener total privacidad. Dile a la señora Westenra y a los criados que nadie se acerque. Diles… diles que estamos realizando una transfusión de sangre, y que lo delicado de la operación es tal que cualquier interrupción pondría en peligro la vida de la señorita Lucy. —Se detuvo en apariencia luchando por tomar una decisión mientras me giraba hacia la puerta; sus dudas me hicieron esperar—. John… dudo si pedirte un favor. La «operación» que deseo realizar, necesita, de hecho, un donante.
—Entonces ese soy yo —contesté de inmediato.
—Has de ser consciente de que te consumirá parte de la fuerza de tu aura, y así tu habilidad para protegerte durante unas horas.
—Doctor, no me importaría aunque el coste fuese mi propia alma.
Asintió evidentemente aliviado.
—No es imposible usarme a mí mismo, pero con toda seguridad sería mucho menos efectivo con nuestra paciente. Muy bien, voy a la otra habitación a prepararme. ¿Podrías también traer mi maletín médico del piso de abajo? Reforzará la ilusión de que estamos realizando lo que decimos.
Asentí, y nos separamos. Yo fui hacia el pasillo y las escaleras, y él hacia la sala de estar de Lucy. Pero unos ruidos en el piso de abajo (el sonido de una llamada a la puerta y la aguda respuesta de la doncella) llamaron nuestra atención. El profesor me lanzo una mirada y dijo:
—Sospecho que la señorita Lucy tiene visita.
De modo que me siguió rápidamente escaleras abajo y justo al llegar al recibidor vimos entrar a Art Holmwood. Al verme, Art corrió a darme la mano, confesando que mi carta le había causado tal nerviosismo que Italia decidido venir.
—¿No es ese caballero el doctor Van Helsing? —preguntó educadamente, pues el profesor estaba a mi lado, estudiando de manera bastante mesurada, a aquel joven intruso—. Estoy tan agradecido doctor, de que haya venido.
Yo sabía que Van Helsing, no tenía razones para confiar en Art, y lo estaba examinando en el plano psíquico para ver si era una amenaza para Lucy. Pero confiaba en que mi amigo pasaría el examen, y así fue. Vi un atisbo de alivio en el rostro de Van Helsing, seguido por una mirada de honesta admiración y de aprobación satisfecha. De inmediato tomó la mano de Arthur y, para mi sorpresa, le dijo que necesitábamos un donante para una transfusión de sangre, a lo que Art por supuesto se ofreció voluntario de inmediato.
Van Helsing informó seriamente a los criados de la necesidad de privacidad, y cogió su bolsa negra (que era más grande y pesada que el típico maletín de un médico; no puedo imaginarme lo que contenía).
Los tres nos dirigimos a la habitación de Lucy. Art quedó, por supuesto, conmocionado al verla tan demacrada y débil, y por pura bondad, el profesor le permitió que la besara antes de la «operación». Tenía curiosidad por ver cómo se las apañaría con un intruso presente, y con Lucy despierta (aunque demasiado exhausta como para hablar).
Fue a la otra sala diciendo que tenía que prepararse para la operación. Estuvo fuera no más de unos minutos, y cuando volvió, llevaba en la mano un vaso. Dijo que era una pócima para que Lucy durmiera. Deslizó un brazo bajo sus hombros y le alzó la cabeza para que pudiera beber.
Quizá fuese lo que afirmaba, pero vi que sus miradas se entrelazaron un instante y juro que un evidente brillo azulado fue desde sus ojos a los de ella. Cuando acabó, quedó dormida de inmediato. Entonces fue hasta Arthur (que se sentaba junto a la cama en la misma silla en la que tantas veces había estado yo vigilando) y, sacando un largo tubo de la bolsa, simuló introducirlo en el brazo de la paciente. Sin embargo, primero miró a Holmwood a los ojos con la misma intensidad que había usado con Lucy, y en cuestión de segundos, también Art estaba totalmente inconsciente.
Observé con fascinación, sin apenas respirar que de manera, abrupta, un brillo con forma de huevo rodeaba por completo el cuerpo de cada paciente: el de Lucy de color verde pálido y el de Arthur de un fuerte y viril naranja. Van Helsing fue primero hasta Holmwood, cuya cabeza había caído hacia atrás contra el respaldo de la silla. Estaba aún tan sorprendido por el brillo de las auras de los pacientes que, hasta que el profesor se acercó a Art y extendió una mano hacia el intenso brillo anaranjado, no me di cuenta de que el propio Van Helsing estaba rodeado por un fulgor mayor y más intenso de un azul brillante. Metió la mano en el naranja centelleante y sacó una gran porción con forma de globo del corazón de Holmwood. Pude ver el oscuro vacío que dejó, y cómo la herida psíquica de inmediato se cerró sobre sí misma y llenó el vacío con el refulgente naranja; pero el efecto fue que el aura palideció y perdió intensidad, como si se diluyese.
El profesor sostuvo aquel «globo» naranja entre sus manos por un instante. No se mezcló con el azul brillante de Van Helsing, sino que pareció fortalecerse aún más, con un color cada vez más profundo, mientras lo observaba con calma. Y entonces, cuando juzgó que era el momento adecuado, fue hasta donde Lucy estaba y con ternura lo colocó sobre su corazón.
La reacción fue fascinante: su débil aura verde se abalanzó de inmediato como una ameba hambrienta y «consumió» el brillo anaranjado, envolviéndolo hasta que su distintivo color desapareció por completo. La unión de los dos no produjo una tercera tonalidad; al contrario, el verde pálido pasó a un brillante esmeralda, y sus bordes se agrandaron de manera evidente.
—Hemos acabado —dijo Van Helsing y alcé los ojos para ver que el aura azul había desaparecido casi por completo.
Una rápida mirada a los pacientes durmientes reveló que no había signos de naranja o verde; tan solo la complexión ahora pálida de Art, y las mejillas de Lucy que tenían un ligero tono rosado. Era como si de repente me hubiese despertado de un extraño sueño.
Cuando Art cobró la conciencia le mandamos a casa con órdenes de dormir y comer tanto como le fuera posible (aunque no podía saber como lo iba a conseguir con tales preocupaciones sobre su renqueante padre y su prometida). Lucy se despertó muy mejorada, lo cual me alivió de tal modo que casi lloro en público, pues si hubiese muerto, su sangre hubiese caído sobre mi conciencia.
Entonces el profesor me llevó aparte y los dos acordamos que lo mejor sería que yo vigilara a Lucy las siguientes noches. El propio Van Helsing se quedará durante el día en su celda en el manicomio, y seguirá con la «investigación», como él la llama, que había comenzado durante su estancia en la casa de campo. Por la noche, vendrá en forma invisible a Hillingham, y se quedará aquí para descubrir cómo ha entrado el vampiro a pesar del talismán de protección. También tomará medidas para incrementar la «seguridad», sellando todas las ventanas y puertas, y pidiendo flores de ajo, que asegura son unos repelentes más poderosos que las cabezas.
10 de septiembre.
Un día horroroso. Me pasé toda la noche del 8 de septiembre vigilando a Lucy; cuando llegó la mañana, casi había acabado. Pero había trabajo que hacer en el asilo, y había que admitir un nuevo paciente. Para cuando hube atendido a todos estos asuntos, la noche se acercaba, y de nuevo, me apresuré hacia Hillingham para otra noche de vigilia.
Afortunadamente, Lucy estaba despierta cuando llegué, y de muy buen ánimo. Su madre me informó con orgullo que se había vestido para una cena temprana, había bajado y había comido abundantemente. Eran las mejores noticias que había tenido en varios meses, aunque mi alegría no podía enmascarar del todo mi cansancio. Lucy se dio cuenta e insistió en que descansara en un sofá en la habitación contigua a la suya, lo suficientemente cerca como para oírla. En caso de problemas, prometió llamarme.
Tal era mi fatiga que accedí, diciéndome que la mejora de mi dulce paciente era debida a las medidas adicionales que el profesor había tomado contra el vampiro, y que ahora estábamos completamente a salvo. En cualquier caso, el propio profesor estaría patrullando en silencio e invisible el resto de la casa.
De modo que me acurruqué en el sofá, caí profundamente dormido, y no me desperté hasta que una mano me presionó la coronilla. Me incorporé sobresaltado, y vi que Van Helsing me miraba con una leve sonrisa.
—Habrás descansado bien, supongo —dijo de forma indulgente.
Después alzó una mano para que guardara silencio mientras intentaba disculparme; de hecho no había pretendido dormir toda la noche.
—No, John, no es necesario que te expliques. Estabas cansado y te habías ganado el derecho. En cualquier caso, me quedé de guardia en los aposentos de las criadas y la habitación de la señora Westenra. No hubo problemas allí anoche, ni en el piso principal. ¿Vamos a ver cómo está nuestra paciente?
Asentí ansioso y juntos entramos en la habitación de Lucy.
Tanto yo como, estoy seguro, el profesor, confiábamos en que iba a ser una visita alegre, que encontraríamos a Lucy aún mejor y con la salud fortalecida. La habitación estaba bastante a oscuras, de modo que fui hasta la ventana y abrí la persiana para dejar que el sol de la mañana entrara en la estancia.
—Cielo santo —susurró Van Helsing.
Al oír el tono de abyecto horror en su voz, un escalofrío de indescriptible miedo me recorrió por completo. Cerré los ojos y me quedé mirando la ventana, pues sabía lo que vería en el momento en que me diera la vuelta.
Pero no podía quedarme así para siempre. De modo que por fin me enfrente a la descorazonadora visión que había sobre la cama: Lucy estaba inconsciente, tan gris como las paredes de piedra de Hillingham e igualmente inerte. Por un repulsivo instante, creí honestamente que estaba muerta.
Y entonces, afortunadamente, su pecho se elevó mientras trataba de respirar. Van Helsing me hablo de inmediato.
—Amigo John, es hora de que hagas tu sacrificio. Cierra la puerta y siéntate; iré a la otra habitación un instante y volveré de inmediato. Lo haré todo muy rápido.
No dije una palabra, sino que fui directamente hasta la puerta y la cerré con llave mientras el profesor iba a la habitación contigua. Después me senté y respiré lenta y regularmente, con la esperanza de calmar mi acelerado corazón. Una sensación mísera de fracaso me inundó, junto con la irracional convicción de que si Lucy moría yo era el culpable.
Van Helsing salió envuelto de nuevo por el escudo de azul brillante con forma de huevo de su poderosa aura. Miré a mi lado para ver que Lucy irradiaba su penoso brillo esmeralda; en cuanto a mí, extendí una mano curioso por saber qué color encontraría, pero no vi nada. (Van Helsing más tarde me dijo que tengo un aura «muy saludable» de color azul con áreas doradas).
Más allá de eso, no recuerdo absolutamente nada del intercambio, excepto que pareció acabar de manera casi inmediata, y que el profesor me conducía al sofá en la otra habitación. Dormí por un tiempo, después desayuné bien. A pesar de todo, la experiencia me dejó notablemente débil.
En cuanto a la pobre Lucy, mejoró, aunque no tanto como con la «operación» de Arthur. Cuando volví a ver al profesor, quien también descansaba en la sala de estar, confesó que no había tomado tanta «fuerza vital» o prana de mí.
—Después de todo —dijo—, a diferencia de ti, el señor Holmwood no está tratando de luchar contra el vampiro.
Entonces suspiró, y miró con desconsuelo la fría chimenea que había delante del sofá. En sus ojos azules había una profunda angustia que resultaba dolorosa.
—Creo que estoy equivocado al involucrarte en esto, John. Pensé que conocía el peligro al que nos enfrentamos, pero ahora me doy cuenta de que no sé nada en absoluto. Hasta ahora, Vlad ha estado limitado en cómo y dónde puede ejercer sus malignas acciones; pero en el caso de la señorita Lucy, los talismanes que antes lo repelían ahora no consiguen detenerlo. Y si puede entrar y salir como le plazca, entonces la señorita Lucy, y todo aquel que desee, no tienen esperanza. Ni tú, ni yo. Eres la persona sobre la tierra a quien más he querido proteger de él…
Un abrupto espasmo de dolor cruzó sus facciones; se quitó los anteojos sin cuidado y los tiró, entonces colocó su enorme rostro cuadrado entre las manos y lloró con aspereza.
Su desesperación me rompió el corazón tanto como cuando vi a Lucy, al igual que su confesión de preocupación por mí (aunque me preguntaba por qué se mostraba más protector conmigo que con su propia esposa). Coloqué una mano de consuelo en su ancho hombro.
—Profesor —dije en voz baja—. Está exhausto, la situación le parece totalmente desesperanzada. Pero de nuevo ha salvado a Lucy. Recuérdelo, después duerma y coma bien, pues ninguno de nosotros es útil si no nos ocupamos de nosotros mismos.
Entonces, alzó los ojos y dijo con el rostro demacrado.
—Hoy comeré y descansaré, John. Y esta tarde vendré para sentarme con la señorita Lucy durante la noche mientras tú te vas a casa —al intentar protestar alzó una mano—. No… sin objeciones. Recuerda, has sido debilitado de forma muy peligrosa; mañana estarás de nuevo listo y entonces yo descansaré.
—Muy bien —asentí y me levanté para marcharme.
Pero antes de que pudiese dar un paso hacia la puerta, añadió en voz baja:
—Mientras estaba en el campo y luego en el sanatorio, he enviado una llamada urgente tras otra pidiendo ayuda, antes incluso de que supiese lo desesperado de nuestro caso. Ahora sé que todo mi conocimiento, todo el poder que he adquirido en el último cuarto de siglo son inútiles. Si dicha ayuda no llega pronto, hijo mío, entonces los dos estaremos perdidos.
Diario de Abraham Van Helsing
18 de septiembre.
La señorita Lucy pronto nos abandonará. Lo sé mirando su dulce rostro, aún pálido y gastado tras la «transfusión de emergencia» que Jack y yo realizamos con un americano, el señor Quincey Morris, como donante. No se trata tanto de los signos físicos de la anemia (su complexión carente de sangre, el terrible color gris azulado de sus labios y encías, su débil y entrecortada respiración) lo que me convence de su inminente muerte. Estos síntomas ya son de por sí dolorosos, pero mucho peor son los signos de una transformación inminente e insidiosa: los caninos alargados, el aspecto de siniestra voluptuosidad que la embarga durante el sueño, y el sutil brillo índigo que puedo ver detrás de su verde mirada.
Tras los sucesos de la pasada noche, estoy tremendamente afectado. Yo, que arrogantemente me creía con el poder de atrapar al Empalador, he aprendido que no soy nada, y que no soy útil a nadie. Yo, el «experto» en vampiros, no pude salvar a la querida señorita Lucy tras semanas de esfuerzos. ¿Qué consejo les daré ahora excepto huir a sus hogares y vivir el resto de sus vidas con el miedo a ser descubiertos?
Vaya historia más triste: las flores de ajo llegaron el once, después de que la señorita Lucy pareciese recuperarse. Había tenido la esperanza de que, aunque mis talismanes habían fracasado, las delicadas flores blancas poseyeran una magia natural y por ende más poderosa que repelería al Empalador. En cualquier caso, nuestra paciente declaró que le permitían dormir con más paz.
Durante la última semana, me había encerrado de nuevo en la celda del manicomio durante el día para repetir el ritual de Abramelín, rezando por una respuesta de mi mentor, o de cualquier otro. Como siempre, no ha habido respuesta. Inútil como parece todo ahora, vendería mi alma al mismísimo «Señor Oscuro» de los vampiros si pudiese garantizar que no habría engaños, que conseguiría la muerte segura de Vlad y de Zsuzsanna, y la seguridad de todos los mortales. Y, por supuesto, que yo no me convirtiese en un vampiro…
La mayoría de las tardes he ido a Hillingham a sentarme junto a nuestro paciente; algunas noches, John me relevaba después de las doce. De nuevo, no sé qué tratábamos de conseguir, pues Vlad ya había entrado en la habitación de Lucy sin que yo lo detectara; pero es difícil abandonar toda esperanza y rendirse a no hacer nada.
El plan de ayer era que John se sentara a vigilar mientras yo pasaba todo el día y la noche en mi celda, intentando conseguir ayuda y cargar un sello de Salomón especial, un talismán que representaba nuestra última esperanza. Como yo estaría indispuesto, John les había dicho a las damas Westenra el día anterior que había vuelto a Ámsterdam y que volvería en unas veinticuatro horas.
Pero aquella tarde, John sufrió un corte bastante serio en la muñeca, cortesía del señor Renfield que se había escapado de su celda. ¡Vlad interfería de nuevo! Era evidente que el vampiro estaba planeando algo nefasto en Hillingham aquella noche y no deseaba que Seward interfiriera; lo más seguro era que John se quedara en el manicomio. No compartí mi deducción con nadie, y simplemente le dije a John que estaba demasiado débil como para hacer guardia y que debía irse a la cama y dormir toda la noche. Yo vigilaría en Hillingham. Había perdido bastante sangre por el corte y accedió de inmediato.
De este modo, ayer fui a la propiedad de los Westenra solo e invisible, y llamé a la puerta unos diez minutos antes del anochecer. La doncella del piso de abajo (una chiquita tímida y pardusca con unos ojos grandes y bondadosos) abrió la puerta una rendija, que poco a poco fue abriendo hasta que salió al porche con las manos en las caderas, frunciendo el ceño y agitando la cabeza, en busca del gracioso que había llamado para después huir. Me colé con facilidad, examiné las ventanas para asegurarme de que todos los pequeños crucifijos estaban en su sitio (me conducía mi instinto, no la lógica), y entonces fui arriba hacia la habitación de la señorita Lucy.
Incluso antes de que entrara, el acre olor en el pasillo me dije que las flores aún estaban en su lugar. La puerta de la habitación de la paciente estaba entreabierta. Me colé fácilmente, aunque con cuidado ya que no deseaba, comprometer su modestia. Por suerte, estaba con el camisón, sentada en la cama leyendo con el gesto concentrado las Vidas de Plutarco, con una bandeja de comida a medio terminar sobre la mesita de noche. Aún estaba débil, pero había mejorado mucho desde su reciente recaída y había cierto rubor en sus mejillas y labios.
Me senté en la silla almohadillada junto a la cama de Lucy y una terrible sensación de familiaridad me sobrecogió, lo que los franceses llaman déjà vu. Me golpeó la misma tristeza desesperada que sentía en la mecedora junto al lecho de muerte de mamá; incluso con la misma intensidad, pues a pesar de que hacía tan solo un mes que conocía a aquella encantadora joven, sentía hacia ella un cariño paternal. Ahora no podía quitarme la sensación de que estaba tan condenada como la pobre mamá, incluso más, ya que su destino final sería mucho más horroroso que el dulce descanso de la muerte.
Con pensamientos tan sombríos rondando mi cansado cerebro, me senté, decidido a estar muy alerta ante aquellos signos de la cercanía de Vlad que la última vez había ignorado completamente. Saqué el sello de Salomón del bolsillo de mi chaleco y lo sostuve en la mano, contemplando su brillante superficie de plata, los diseños geométricos y las letras hebreas allí inscritas. Su visión daba consuelo y una leve esperanza de que junto a las flores de ajo, que eran enviadas a diario desde Haarlem, fuesen suficientes para repeler a Vlad.
Pasaron las horas, Lucy alcanzó una pera de la bandeja con la cena. Tenía esperanzas de que el sueño se apoderase pronto de ella, pero soltó otro suspiro de inquietud y rebuscó en el cajón de la mesita de noche hasta encontrar un pequeño diario y una pluma. Se echó hacia atrás, abrió el diario, alzó la pluma lista para escribir.
Aquella inspiración también le faltó, y con un pequeño ruido de disgusto, volvió a dejarlos donde estaban, apagó la lámpara, y se echó hacia atrás en la cama.
Un último desplazamiento en su respiración señaló que se había dormido. Me levanté y fui hasta el alféizar de la ventana donde coloqué con cuidado el sello, la protección mágica más poderosa que podía ofrecerle.
Entonces volví a mi familiar puesto y me senté en la silla vigilando su sueño. Tras un tiempo, en la ventana sonó un suave sonido de aleteo; no me levanté para mirar pues no había nada que ver (no había aura, ni disfraz animal). Pero el vello que se me erizó en la nuca y en los brazos me dijo que el vampiro había llegado, de hecho. El aleteo se hizo más ruidoso hasta que Lucy despertó. Incluso en la oscuridad, pude ver su aterradora expresión, y deseé haber creado una nueva mentira diciendo que mi «viaje» a Ámsterdam se había cancelado para poder ahora hablarle y cogerla de la mano, y ofrecerle así el poco consuelo que pudiese darle. Durante varios minutos, luchó claramente por seguir despierta; por fin, su ansiedad fue tal que se levantó y abrió la puerta de la habitación diciendo:
—¿Hay alguien ahí?
El pasillo estaba oscuro y en silencio, de modo que volvió a cerrar la puerta. Para entonces, el sonido de unos aullidos cercanos se unió al aleteo, y fue hasta la ventana. Alzó el borde de la persiana y miró; pude ver un ala de murciélago negro justo en el instante en el que ella gritó en voz baja y después salió corriendo hasta la cama.
Allí se acurrucó penosamente, con los ojos muy abiertos y llenos de pánico. Mi deseo por tranquilizarla fue tan poderoso que decidí salir de la habitación, hacerme visible, llamar después con suavidad a la puerta, diciendo que había vuelto pronto de Ámsterdam y que me había sobrevenido la sensación, de que necesitaba mi ayuda.
De hecho, me levanté para hacerlo pero en ese instante, llamaron a la puerta y la señora Westenra apareció con su camisón. Aparentemente fue a ella a quien le sobrecogió el instinto maternal. Me sentí agradecido ya que fue hasta la cama junto a su hija y las dos se abrazaron y encontraron un momento de paz.
Pero de nuevo, el sonido de aleteo resonó en la ventana, alarmando a la señora Westenra. Se incorporo con esfuerzo y dijo:
—¿Qué es eso?
Ahora fue el turno de su hija de tranquilizarla con palmaditas y dulces palabras. Pronto la madre suspiró y se acomodó en las almohadas, y, por un momento fugaz, encontró la calma.
De repente sonó un aullido, este más cercano, como si el animal estuviese directamente bajo la ventana. Si iba a llegar un enfrentamiento, sería pronto. Calmé mi mente y me centré en el sello de Salomón en la ventana, y su radiante «muro» dorado de poder que tan solo Dios o el diablo podían penetrar.
Al instante siguiente, el dulce y atronador crescendo de los cristales rompiéndose, los gritos de las damas Westenra, una lluvia de diamantes afilados como cuchillas que llovió desde el muro de oro de Salomón, todo provocado por un torrente de poder tan violento que la persiana saltó dando vueltas. Apreté los ojos y noté el picor de diminutos fragmentos contra mi rostro y manos. Invisible o no, protegido o no, fui lanzado de inmediato contra la pared opuesta.
De forma abrupta, la vorágine cesó y abrí los ojos. Una niebla oscura, mil veces más negra que la noche, se colaba lentamente por la destrozada persiana, inmune al sello de Salomón, cuyo brillo dorado se había extinguido de repente. No supe entonces qué horror vio la señora Westenra: temblaba en un histérico esfuerzo por incorporarse, mientras arrancaba la corona de flores de ajo del cuello de Lucy. Entonces señaló con terror absoluto hacia la ventana y con un gorgoteo ahogado, cayó muerta.
Su cabeza golpeó con fuerza la de Lucy. Luché por levantarme para ayudar a mi paciente, para colocarme entre la chica y el vampiro, para ofrecerme en su lugar. Pero no podía moverme, de hecho, no podía hacer nada sino contemplar con horror impotente y furia lo que ocurría.
Y mientras observaba, la niebla, completó su entrada y formó una alta columna por dentro de la ventana rota. En un pestañeo la columna se transformó en Vlad. Vlad como nunca lo había visto: vestido como un joven noble viril y pulcro con un traje de seda negra, la piel blanca y los dientes blancos que brillaban como perlas, el pelo azabache brillaba con centellas de índigo. De él parecía manar tanta vida que ya no parecía no muerto, sino gloriosa y magníficamente poderoso.
Sonriendo, caminó con elegancia hasta la mesita de noche ignorando por completo a las dos mujeres (una muerta, la otra desmayada) y se inclinó para recoger un objeto del suelo: el sello de Salomón ahora inerte y apagado. Me lo tiró con un gesto de burla:
—Creo que esto es suyo, doctor Van Helsing.
No pude decir nada. La capacidad de habla me había abandonado, y mis piernas y espalda parecían clavadas a la moqueta cubierta de cristales. Pero mis manos y brazos eran ahora funcionales, de modo que atrapé el talismán y lo sostuve con reverencia. Mi mayor miedo en aquel instante no era la muerte, ni siquiera su mordisco, sino que ya no podía evitar que realizara el ritual de la sangre; el ritual por el que se había unido a mis ancestros, el ritual por el que renovaba su inmortalidad, para no perecer. Si lo realizaba ahora él sobre mí, conocería todos mis pensamientos… y sería su esclavo mortal, para acometer las maldades que él no pudiese.
Debió de leer mis pensamientos en mi rostro, pues su burlona sonrisa se amplió.
—Cómo se adula, señor, pensando que le necesito. ¿No entiende que ya no necesito a nadie? El mundo me pertenece, no a vosotros estúpidos mortales. ¡Puedo ir donde quiera y hacer lo que me apetezca! —Extendió los brazos en un gesto grandioso, entonces los bajó y alzó ante mí un dedo de advertencia—. Pero sería sabio de su parte venir conmigo por voluntad propia. ¿Por qué lucha cuando está claro que no puede hacer nada para detenerme?
—Entonces mátame —dije.
No era simple audacia; mi dolor por ser incapaz de salvar a Lucy me dejo con una total desesperanza.
—Mátame, en serio, y concédeme la muerte incorrupta, si de hecho no soy digno de ti.
Un espasmo de furia retorció sus facciones. Barrió el aire con el brazo como dando un revés; mi cabeza y el torso se aplastaron contra el suelo de forma tan violenta que me quedé sin aire en los pulmones durante un agónico minuto en el que fui incapaz de respirar.
En mitad de mi lucha, las doncellas entraron a toda prisa gritando como si sus pies desnudos pisaran los cristales rotos. Cuando una consiguió encender la lámpara, las dos chillaron con fuerza. Lucy revivió milagrosamente y, una vez que la liberaron del pesado cuerpo de su madre y lo envolvieron en una sábana, trató de calmarlas. Al ver que aquello fracasaba, las envió a que tomaran una copa de vino después de tumbar el cadáver de la señora Westenra en la cama, pues lloraban con abandono histérico. Todo esto tuvo lugar sin que ninguna de las mujeres notara a los intrusos en la alcoba de la señorita Lucy; tampoco se dieron cuenta cuando Vlad desapareció de repente.
Sin embargo, sé que se quedó cerca. Yo estaba tumbado en angustiosa impotencia en el suelo, incapaz de moverme, y aunque podía hablar, mis gritos fueron ignorados. ¿Concentración mental? No me quedaba, y por lo tanto mis esfuerzos por permanecer invisible se vieron interrumpidos cuando apareció Vlad. Sin embargo, era aparente que Vlad tenía poder de sobra para gastar, pues la pobre Lucy no podía verme ni oírme. Llorando en silencio, se puso las zapatillas que estaban junto a la cama, después recogió todas las flores de ajo que yacían esparcidas por el suelo y el alféizar de la ventana, e incluso aquellas aplastadas que su madre le había arrancado del cuello y las colocó con una delicadeza enternecedora sobre el pecho amortajado de su madre muerta.
Intenté gritar para advertirla, pero me retuve. Era inútil intentar rasgar el velo que Vlad había erigido entre nosotros. Y aunque pudiera, ¿qué protección supondrían las flores? Al igual que el sello de Salomón, no habían retenido al vampiro.
Aquello era todo lo que le quedaba, aquel momento de dolor digno y lleno de amor. Más allá estaba la tumba, e incluso peores horrores, y no podría, ayudarla a escapar de nada de ello.
Se quedó con la cabeza agachada ante el cadáver de su madre durante un tiempo. Entonces alzo el rostro y contempló con curiosidad la entrada, pues estaba claro que las doncellas se demoraban con el vino. El sonido de sus voces había desaparecido quedando en silencio absoluto. Yo sabía perfectamente qué les había acaecido, pero la señorita Lucy, no. A pesar de ello, el aspecto de terror en sus grandes ojos indicaba que adivinaba lo que había ocurrido, y lo que iba a ocurrir, aquella noche.
Fue hasta la puerta abierta y las llamó, pero no recibió respuesta alguna. Abandonó la habitación y las buscó abajo. Esperé en el más horrible de los suspensos, pensando que la oiría gritar pronto. Pero en el exterior solo se oía silencio hasta que volvió a la habitación con un aspecto de tal terror impotente en su pálido rostro que sentí el escozor de las lágrimas.
Fue derecha a la mesita de noche y tomó el pequeño diario y la pluma. Esta vez escribió rápidamente y con decisión. Esperaba que Vlad llegase en cualquier momento e interrumpiera su crónica, pero era como si le estuviese permitiendo aquellos instantes como un último regalo. Por fin acabó, y arrancó aquel testamento final del diario. Después lo dobló y se lo deslizó entre los senos.
La pena me sobrecogió. Por quién trataba de contener las lágrimas, no lo sabía; quizá no quería que mi enemigo se regodease. No me rendí a ellas hasta que vi su último gesto de rendición: se tumbó en la cama y con cuidado se arregló el camisón y el pelo, después se puso las manos en el pecho, como si ya fuera un cadáver como su madre, que yacía junto a ella.
Así estaba cuando Vlad vino a por ella. Para entonces, ya no podía soportarlo más. Cerré los ojos y no los abrí ni siquiera cuando se burló de mí y manchó su honor de maneras demasiado viles como para dejarlo por escrito. Podía ignorar sus dardos verbales, pero cuando lo oí chupar y los agudos grititos de Lucy, entendí perfectamente por qué Gerda se había rendido a la locura.
‡ ‡ ‡
Seward llegó a primera hora de la mañana, a toda, prisa, como si supiese que nos había ocurrido un desastre, para entonces, yo era la única alma consciente en Hillingham. Había despertado momentos antes de un profundo sueño inducido por el vampiro para encontrar a Lucy casi muerta, casi tan fría y demacrada como el cadáver de su madre. Intenté una transfusión de energía psíquica de emergencia de mí hacia ella, pero los sucesos de la noche anterior me habían dejado extrañamente vacío; no solo era incapaz de completar el ejercicio, sino que me debilité y casi caí sobre la pobre chica.
Pronto oí que llamaban a la puerta y la voz de John que gritaba. Bajé tambaleándome y dejé que entrara; de mi alborotada apariencia supo que había ocurrido lo peor, y tomó medidas de inmediato. Encontró a las cuatro doncellas dormidas en el comedor; para gran alivio, no habían sido mordidas o asesinadas, sino drogadas con láudano. Consiguió despertar a tres, y se pusieron a trabajar, preparando un baño caliente y trayendo brandi para revivir a Lucy.
Por supuesto, tales medidas fueron inútiles; necesitábamos una transfusión de energía, pero podía ver que John aún estaba débil por el ataque de Renfield, de modo que me negué a que corriera tal riesgo. Pero alguien llegó como enviado por los mismos dioses: un buen amigo tanto de John como de Arthur Holmwood, el señor Quincey Morris, de América.
Había creído que Arthur era el mejor amigo de John, pero claramente el señor Morris está muy apegado a los dos. Cuando llegó, vi un aleteo de verdadera alegría por primera vez en semanas sobre el cansado rostro de John, y los dos hombres se agarraron del brazo y se golpearon la espalda casi hasta el punto de hacerse daño. Este Quincey es un muchacho muy alto y delgado, casi todo él son piernas y brazos, pelirrojo aunque con poco pelo y lleno de pecas. ¡Y una nariz que parece un pico! Cuando está de perfil el efecto es cómico (puedo escribir de forma tan cruel porque es una persona muy jovial y sería el primero en reírse de sí mismo): primero está ese enorme barco blanco de sombrero que se llama Stetson, después la nariz aguileña, entonces un enorme bulto que corresponde a la nuez, todo puesto encima de un cuerpo encorvado que trata de reducir su gran altura.
La historia que cuento es triste, y Quincey Morris era el único punto brillante en ella.
Una vez que cesaron los violentos golpes en la espalda y los saludos, John le explicó la necesidad de una «transfusión». El señor Morris accedió, con la misma vehemencia carente de dudas que había mostrado John, lo cual me hizo pensar que él también comparte un amor no correspondido por Lucy.
Llevamos a cabo la operación en el dormitorio de la señora Westenra, mientras la mujer fallecida permanecía en la cama de Lucy.
John y el señor Morris se sientan ahora charlando en la mesa del desayuno, mientras yo estoy en el piso de arriba vigilando a la señorita Lucy y escribiendo su informe. Por muy robusto que sea el americano, la transfusión de energía ha tenido poco efecto. La respiración de la chica es menos apresurada, y su pulso es un poco más fuerte, pero no es suficiente.
No he hablado con John sobre nuestra desesperada situación con respecto a Lucy o a nosotros mismos, tampoco le he explicado en detalle los sucesos de la noche anterior. Pero cuando vio la habitación de Lucy con el cadáver y la ventana destrozada, en su rostro se mostró parte de la furia sombría e impotente que yo había sentido unas horas antes. Lo sabe; lo sabe.
Ya queda poco.