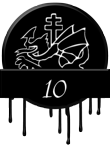
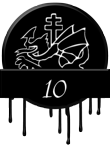
Diario de Zsuzsanna Dracul
20 de agosto.
No hay nuevas pistas de Gerda sobre Van Helsing; sospecho que dijo o hizo algo que alertó de mi interferencia, y él a su vez ha realizado algún tipo de poderosa magia para prevenir mi intromisión. Hemos recorrido la ciudad concienzudamente, buscando una ventana con barrotes que dé a un jardín de flores, y hemos encontrado dos posibilidades, incluyendo un manicomio adyacente a Carfax, pero ni rastro de Van Helsing y su mujer. ¿Es posible que sea tan hábil como para haber hecho que los dos sean invisibles?
Es culpa mía haber sido derrotada de manera tan deshonrosa por un simple mortal.
Vlad me enseñó tan solo los ejercicios más elementales de hipnosis, invisibilidad, y autoprotección, pero nunca lo presione para que me diera más información. (Ahora sé que no me la hubiese dado aunque lo hubiese pedido, pero hubo ocasiones en las que podría haberme hecho con algún tomo antiguo muy clarificador y no lo hice). Honestamente, no tenía interés en asuntos tan «aburridos»… ahora llega el momento de arrepentirse.
La bienvenida de Elisabeth fue más dulce de lo que esperaba al volver de Ámsterdam. No le dije nada de Gerda, sino que mentí y dije que había mordido a Mary y había averiguado que el buen doctor está, de hecho, cerca de Londres. Esto la sorprendió y complació, y pasamos unas horas muy agradables juntas los días siguientes. Pero, aunque su estado de ánimo había mejorado, parecía estar cada vez más irritable y demacrada. Pensé que se debía a la frustración por nuestra vana búsqueda de Van Helsing, y que luchaba por ocultármelo para que no me preocupara. Ya no soy tan tonta. Me estaba ocultando algo, eso sin duda, pero no por bondad sino por el puro deseo de engañarme.
Esta noche comienzo a ver cuánto me ha ocultado. Y lo que me ha contado, ¿es también mentira?
Todo comenzó a media mañana. Nos habíamos vuelto locas esperando la llegada de Vlad, pero hoy había yo tenido una sobrecogedora corazonada de que este era el día. De modo que Elisabeth y yo nos fuimos de inmediato a Carfax. (Ella era digna de contemplar, vestida en un rosa muy pálido y satén color crema, los largos mechones recogidos bajo un gorro a juego; era como si intencionadamente se hubiese puesto más hermosa en un intento por extinguir mi furia y mis dudas).
Envueltas en nuestra invisibilidad, nos quedamos a cierta distancia de la vieja y sombría casa, bajo un bosquecillo de grandes robles lúgubres (Elisabeth no quería avanzar más) y vimos a unos trabajadores sacar las mismas cajas de madera que los tsigani habían cargado y se habían llevado en las carretas. Cincuenta cajas en total ¡y una que sin duda contenía a Vlad!, la reconocí por el brillo elíptico circundante de un azul de media noche moteado de dorado, como un cielo iluminado por las estrellas, mayor que cualquier aura que jamás lo hubiese visto proyectar (también hay que tener en cuenta que mis habilidades en este asunto nunca han sido notables).
Sé que Elisabeth la vio también, pues ahogó un grito, después me cogió del brazo y susurró en mis oídos:
—¡Hemos de marchamos de inmediato!
Confundida, la miré con el ceño fruncido y mi confusión aún aumentó más al ver el terror apenas disimulado en su rostro.
—¿Cómo que nos marchemos? Ha llegado, hoy es el día… Ha llegado el momento. Cuando se vayan los obreros, ¡hemos de entrar y destruirlo!
—Entonces tendrás que ir sola. ¿Es que no ves lo poderoso que se ha vuelto? —Hizo un gesto hacia el brillante ataúd mientras su expresión y compostura (con un pie golpeaba el suelo llena de impaciencia) revelaban gran ansiedad. Se giró y comenzó a alejarse, pero la agarré del brazo.
—Le tienes miedo —dije maravillada—. Tú, que afirmas ser inconquistable, tú, que juras haber evitado enfrentarte a él porque deseabas jugar al ratón y al gato… le tienes miedo. ¿Será posible que ahora sea él el gato y tú el ratón?
—Déjame marchar.
Entonces dejó de fingir, soltó un epíteto en húngaro y lanzó hacia mí un brazo envuelto en rayas rosas y marfil. Nunca había visto sus facciones tan grotescamente distorsionadas por la ira. En un instante pasó de ser una muñeca de porcelana a ser Medusa.
—¡No seas estúpida! Si discutimos, notará nuestra presencia. Zsuzsanna, ¡no tienes ni idea del peligro en el que nos estás poniendo!
Habría dicho más cosas. Habría preguntado: «¿También tienes miedo de Van Helsing a quien no quisiste matar? ¿También es él más fuerte que nosotras?».
Se liberó de mi agarre y se transformó en una mariposa dorada que se alejó con la brisa estival.
Controlé mi ira y cabalgué sobre los rayos de sol, pero no la seguí de vuelta a la casa en Londres. Dejé Carfax y me dirigí a Purfleet, donde, bajo una capa de invisibilidad, me colé en una tienda de orfebrería y salí con una daga brillante y una espada de empuñadura larga.
Entonces volví a Carfax, pues mi furia por el engaño de Elisabeth hizo que estuviera más determinada si cabe a destruir a Vlad de inmediato. ¿Por qué otra cosa habíamos estado esperando todas estas semanas? Le demostraría lo que significaba el verdadero valor, y entonces tras destruirlo, la abandonaría con su vanidad, su decadencia, su vil mazmorra, esperando en silencio a su primera víctima. En cuanto a mí, no necesitaba ni la protección ni el amor de hombre o mujer; los dos que me había atrevido a amar, me habían traicionado, y nunca más me permitiría sufrir. Quizá debía ir a Viena, o a París…
Cuando llegué, los obreros aún estaban ocupados. La furia tan solo flaqueó en una ocasión bajo los robles moribundos, al pensar que quizá me había apresurado al pensar que la creencia de Vlad de que ningún vampiro podía jamás destruir a otro de la forma tradicional, con la estaca y el cuchillo, no era más que otra de sus supersticiones medievales. ¿Y si era verdad?
Entonces me iré y traeré a un mortal para que lleve a cabo la tarea, pensé. No debía dudar, tampoco permitirme creer que estaba tan en peligro como insinuaba Elisabeth.
Los obreros (un pequeño grupo de «fulanos», como se llamaban a sí mismos, de baja estofa) metieron los ataúdes por la puerta principal, a un ritmo lentísimo, de uno en uno. Esto, junto con varias pausas para soltar chistes soeces, charlar y reírse, me puso tan impaciente durante la hora y media que tardaron en acabar que me vi tentada a aparecer ante ellos de la manera más aterradora posible con mis dientes afilados y hacer que todos salieran corriendo.
El sol estaba en lo alto cuando finalmente se fueron. Era mediodía y eso me alegró ya que era la hora en la que Vlad estaba más débil. A pesar de ello, tuve cuidado de reforzar el velo de invisibilidad a mi alrededor y de las plateadas armas antes de entrar, y con ellas me colé por la rendija de la gastada puerta principal que los obreros habían cerrado con llave.
Dentro, el suelo estaba cubierto por una capa de polvo de varios centímetros (¡muy propio de Vlad!) por lo que se podían ver las pisadas de los hombres. Sin dejar huellas, seguí el rastro por el pasillo que acababa en una puerta arqueada de madera cerrada con hierro.
Había un considerable hueco entre la base de la puerta y el suelo cubierto de polvo, así como entre el arco y el dintel curvo. Lo normal sería ver rayos de luz colándose por tales huecos, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire; pero en lugar de luz, en aquel lugar brillaba una amenazante aura color índigo, una oscuridad que no era una ausencia de luz, sino una fuerza igual y contraria que podía desplazarla.
Por un breve instante, temblé. Entonces reuní toda la furia y el valor que tenía y me reduje junto a mi carga a una astilla delgada como un cabello y me colé fácilmente por el hueco en la base de la puerta, a través de la radiante oscuridad que parecía permear mi ser. Emergí al otro lado muy nerviosa, pues aunque la sala (en otro tiempo una capilla, en la pared de madera opuesta, sobre los desintegrados restos de un altar, había marcas de un gran crucifijo que había sido quitado recientemente) era enorme y de techo alto, estaba llena de esa radiación azul oscuro que señalaba la presencia de Vlad.
Me armé de valor y con las armas, avancé hacia el ataúd de donde emanaba aquella no luz índigo. Solo puedo describir la sensación en términos mortales, pues la experiencia inmortal aquí me falla. Era como intentar caminar a través de un enjambre de abejas enfurecidas, o nadar contra una fuerte corriente. Sentí que una fuerza hostil que zumbaba me repelía mientras que la piel de todo mi cuerpo picaba como si estuviese siendo pinchada.
Seguí adelante.
Avancé luchando por ocultar mi miedo. No importaba lo fuerte que se hubiese vuelto Vlad, confiaba en mi invisibilidad y en mi plan: llegar al ataúd en el que yacía, abrir la tapa, y en un instante, por sorpresa, atravesarle el cuello y el corazón con la plata.
Por fin llegué a mi meta, y allí me detuve para recomponer mis nervios mientras extendía una mano hacia la tapa de madera que, a pesar de estar clavada con clavos, podía arrancar sin apenas esfuerzo.
Rodeé el borde con los dedos y tiré la tapa, no se movió, sino que siguió bien cerrada.
Volví a tirar más fuerte, maldiciendo en silencio. Seguí sin obtener resultado. Me detuve, furiosa, perpleja, preguntándome qué destreza inmortal podría usar para conseguir abrir aquella tapa tan fuertemente cerrada. ¿O era aquello un truco de Vlad?
La tapa que tenía delante de mí explotó de repente creando un poderoso remolino y lanzándome contra la puerta envuelta en una nube de astillas y polvo. Si hubiese sido una mortal, habría muerto sin duda de inmediato. El caso es que escuché atónita el sonido de la puerta y de mis huesos inmortales romperse… y el estruendo ensordecedor de las armas al hundirse en la pared de piedra a un centímetro de mi cabeza.
Y cuando cesó la tormenta, y las astillas y el polvo cayeron al asqueroso suelo con la prontitud de un tornado escupiendo un árbol o una oveja aterrorizada, me senté y vi a través de la refulgente oscuridad que el ataúd estaba abierto y que dentro yacía Vlad.
No estaba dormido, aunque seguía pareciendo un cadáver con los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos color malaquita completamente abiertos, y una mueca en los labios. Ahora era un hombre joven, atractivo en lugar de horrendo, con el pelo y el bigote abundantes del color del carbón. Lo observé y al instante me sentí abrumada y horrorizada.
Y tremendamente curiosa por el pergamino blanco iridiscente que sostenía entre las manos y el pecho, como si fuese un gran tesoro que tuviese que sostener cerca del corazón.
Los sensuales labios se movieron.
—Zsuzsanna, querida —dijo con una voz hermosa, fuerte, divina—. ¿No serás tan estúpida o alocada como para querer hacerme daño? Quizá hayas vuelto después de darte cuenta de que has elegido el bando de los perdedores.
Estaba demasiado conmocionada como para huir. Era evidente que Elisabeth había tenido razón al temerle; sabía que ahora me destruiría, sin importar la mentira que tratase de contarle. La desnuda comprensión de que estaba totalmente perdida me llenó de un extraño sosiego, dejándome atontada. Si iba a morir, entonces debería al menos saber la verdad que me había estado ocultando.
—¿Perdedores? —pregunté—. ¿Te refieres a Elisabeth?
—La misma —contestó completamente inmóvil excepto por los labios—. No eres más que su peón, querida. Es demasiado cobarde como para enfrentarse a mí directamente, de modo que te utiliza. Pregúntale, Zsuzsanna, sé que no vas a creer nada de lo que yo te diga. Pregúntale las condiciones de su propio pacto con el Señor Oscuro. Pregúntale qué tiene que hacer contigo.
Una enfermiza oleada de terror me sobrecogió, pues hablaba con la calmada confianza que proporciona la verdad.
—¿Por qué eres ahora tan poderoso? Y, ¿qué es eso? —señalé el brillante papel en sus manos, inclinándome hacia delante lo suficiente como para ver unas líneas de texto escritas en puro y brillante oro.
Sonrió pero ignoró mi pregunta.
—Pregúntale a ella qué es; pregúntale qué es capaz de hacerte para conseguirlo. Has de destruirla, Zsuzsanna, antes de que ella te destruya a ti. Si no lo haces, no tendré otra elección que infligirte el mismo doloroso final. Escucha lo que te digo: no volveré a hacerte daño. Y recuerda que podría haberte destruido aquí y ahora, pero elijo apiadarme.
Inmediatamente, la puerta que había detrás de mí se abrió de par en par, y otro poderoso viento me empujó (furiosa, aterrada y escupiendo polvo) hacia el pasillo y por fin fuera de la casa, con la misma facilidad que si hubiese sido una pluma y no una furiosa inmortal.
Una vez fuera, me limpié el polvo y viajé sobre los rayos del sol hasta la ciudad, hasta la hermosa casa donde Elisabeth esperaba sentada en el sofá con los mechones dorados peinados hacia un lado de modo que se derramaban hasta su pecho. Se sentaba con una rigidez impropia de ella; la columna recta y sin apoyar, las manos dobladas con remilgo sobre las rodillas. Para probarme a mí y a ella, entré en la casa con el aura aún retraída, manteniendo mi invisibilidad.
No pudo verme, o si lo hizo, era mejor actriz que Ellen Terry[3], pues no paró de suspirar, fruncir el ceño, y mirar por la ventana como lo haría una amante preocupada, mientras una zapatilla de satén color crema daba golpecitos, incansable, contra una alfombra turca del color de la sangre. Cuando me materialicé de forma repentina delante de ella, se levantó, unió las manos y exclamó:
—¡Zsuzsanna! ¡Mi dulce Zsuzsanna! ¡He estado tan terriblemente preocupada! ¿Fuiste dentro? ¿Lo viste? ¿Cómo conseguiste escapar?
Me rodeó con sus brazos y me besó repetidas veces en las mejillas y en los labios. Pero no le devolví el abrazo, sino que me quedé igual de quieta que Vlad en su ataúd y dije:
—Tienes razón, es poderoso, terriblemente poderoso. No puedo derrotarlo sola.
Al oír aquello se apartó, confundida por mi frialdad aunque aprobando mis palabras, y junté las manos esperando alguna señal que pudiese explicar tal contradicción.
Seguí con expresión solemne, las manos inertes, la mirada fija.
—Dice que debo preguntarte sobre tu pacto. Tu… contrato con el Oscuro, y qué tiene que ver conmigo.
¿El fallo? Culpable. Sus facciones se vieron surcadas por ondas de emociones contradictorias como olas del océano que se baten contra la orilla, retroceden y son sustituidas por otras nuevas; ira, odio, miedo, astucia… y por fin, indignación.
—¡Zsuzsa! ¿Acaso no ves lo que te intenta hacer? Quiere que me odies, que vuelvas con él. Y, ¿qué crees que ocurrirá entonces?
—He visto el manuscrito —repuse de inmediato.
Ella retrocedió como si hubiese sido abofeteada. De hecho, se giró, sobrecogida evidentemente e incapaz de responder ante aquella noticia, mientras yo simulaba saberlo todo. Pretendí que entendiese que había leído y entendido el valor que tenía para Vlad (y, ahora, estaba claro que para ella). Una mentira envuelta en una verdad.
Aún dándome la espalda, se rodeó las costillas con un brazo abrazándose, aunque intentó que el gesto pareciese normal. Con la otra mano se masajeó rápidamente la frente, después el cuello, justo por encima de aquel hueso exquisitamente tallado bajo su lechosa piel. Con una calma absoluta e increíble, pregunto:
—¿Qué te ha contado?
—Lo suficiente. Lo suficiente para saber que me has mentido. —Se dio media vuelta haciendo que las faldas de satén rosa y marfil revolotearan, y comenzó a protestar, pero alcé la voz para no escucharla—. Como mínimo, me has ocultado la verdad constantemente.
De inmediato, el rostro de porcelana se arrugó, y unas lágrimas diamantinas brotaron de sus ojos de zafiro.
—Zsuzsanna, ¿crees que lo hice simplemente para atormentarte? Sí, ahora es más fuerte que nosotras dos juntas, pero no he abandonado la esperanza. Encontraremos el modo de derrotarlo, pero hasta entonces, hemos de ser astutas y cautelosas. —Extendió una mano para apretar la mía y besarla, bautizándola con lágrimas—. ¿He sido cruel contigo de algún modo, querida? ¿Te he hecho daño? Dime, y de inmediato lo repararé. ¡No te traje a Londres para hacerte infeliz!
Dudé. Ella lo sintió, y defendió su postura con mayor decisión.
—Conoces a Vlad, Zsuzsa. Durante las décadas que estuviste con él, ¿alguna vez te trató con genuino respeto o afecto? ¡No! Te trató como si fueses su esclava, para que hicieses lo que él desease; te dio la inmortalidad, pero no porque se preocupase por ti, ¡sino por él mismo! Sabes que no puedes confiar en él; sabes que es un mentiroso. Te lo ruego, ¡no dejes que nos distancie! Si lo consigue, entonces estamos perdidas. Querida, hemos de trabajar juntas para derrotarlo. Y nuestra mayor esperanza, te lo aseguró es Van Helsing. Podemos conseguirlo si lo usamos de peón.
Realmente estaba conmovida, por su belleza, por sus lágrimas, por sus palabras. Aún así, las acusaciones de Vlad me reconcomían.
—Si he de ayudarte en tarea tan complicada, tienes que explicármelo todo. ¿Cuál es tu pacto con el Señor Oscuro? ¿Y qué es ese manuscrito que Vlad tanto estima?
Suspiró.
—En cuanto a mi pacto… no es algo que se pueda comentar. Si tú tuvieses uno, lo entenderías. En cuanto al manuscrito, no sabría decirlo. Por favor, confía en mí, querida Zsuzsa. Yo también trato de resolver todos estos misterios; quizá podamos comentarlos hoy y preparar una estrategia adecuada.
Entonces me rodeó con sus brazos, me besó y me engatusó hasta que cedí sonriendo. Durante el resto del día y de la noche, fue tan dulce conmigo como nunca antes.
Pero no puedo hacer lo que me ha pedido: no puedo seguir confiando en ella. Sigo a su lado solo porque no tengo adónde ir. Ya es suficientemente malo haber atraído la ira de Vlad; no quiero también ganarme la suya.
He de encontrar un modo de destruirlos a ambos.
26 de agosto.
La tardanza es enloquecedora. Hasta ahora no hay noticias de Van Helsing. Elisabeth y yo hemos acordado que es nuestra única esperanza para acabar con Vlad. Matando al doctor holandés, Vlad también será destruido. Estoy convencida de que ese solitario manicomio en Purfleet contiene lo que vi a través de los ojos de Gerda, pues el jardín de flores parece el mismo. Pero no encontramos rastro de ninguno de los dos Van Helsing, y temo que estuvieran por un breve tiempo allí y ya se hayan marchado. O eso, o el doctor es un mortal tan poderoso como un vampiro, y sabe cómo hacer que él y su mujer sean invisibles durante días. La segunda posibilidad es sin duda peor.
De modo que comprobamos el sanatorio casi cada día y seguimos buscando por la ciudad. Cada día que pasa, me siento más inquieta.
Ayer por la noche no podía esperar más a que ocurriera algo; de modo que, unas horas después del anochecer, salí en mitad de la niebla nocturna mientras Elisabeth descansaba. En apariencia, las dos nos llevamos bien, pero aún actúo cautelosamente con ella, igual que ella conmigo. Me escudriña en busca de signos de descreimiento o desafecto (que tengo en abundancia, pero que trato de ocultar); al encontrarlos no reacciona con ira, sino con preocupación y dulzura. Es como si de nuevo me estuviera cortejando, pues me llena de regalos. Ayer, satisfizo mi amor por los perros y las aves (ella no soporta a ninguno de los dos) regalándome un afgano adulto con un collar de diamantes, y una enorme cacatúa blanca con una pulsera de brillantes en una pata (para atarla elegantemente a su percha).
El perro y el pájaro son un encanto y los adoro, pero mi presencia los aterroriza; de modo que los tengo encerrados en la sala, y dejo que la joven criada les dé el afecto que se merecen. Mientras tanto, Elisabeth me inunda de rosas blancas, joyas excelentes, vestidos de fiesta exquisitos y espectaculares, y promesas de compromisos sociales. ¡Más deleites y, oh, qué bien me vienen!
De modo que anoche, cuando salí a la húmeda oscuridad suavizada por la niebla, sentí una sensación de alivio por liberarme de Elisabeth y de todos mis hermosos regalos. Por hacer finalmente algo de valía. Navegué por los rayos de la luna a través de la ciudad unas veinte millas al este, donde Purfleet se acoda en la orilla norte del Támesis.
Volví inmediatamente a la sombría oscuridad de Carfax. No salía luz alguna de las ventanas encostradas de suciedad, tan solo la amenazante niebla con brillos azules, que era más oscura que la noche.
Me sentí decepcionada, pues había supuesto que saldría a cazar tan pronto como el sol desapareciera por el horizonte. ¿Por qué se quedaba en aquella vil y asquerosa prisión cuando había miles de almas calientes y de mejillas sonrosadas esperándola en la ciudad?, ¿cuando, por primera vez en siglos, podía alimentarse hasta el hartazgo?
¡Ay! Mi plan había sido explorar el lugar en su ausencia en busca del misterioso pergamino blanco. El instinto me decía que su descubrimiento me conduciría a aquella verdad que ni Elisabeth ni Vlad querían revelarme, e incluso, quizá, a mi propia liberación.
Con una maldición, me retire hasta el límite de la propiedad. Ahora que estaba sensibilizada, podía ver el débil brillo de aquella aura mortal desde la distancia, y me vi tentada a no acercarme pues sabía que esta vez Vlad no tendría piedad. Me quedé bastante tiempo junto a la verja de hierro negro, con sus altas lanzas. A cada minuto decidía con disgusto que no podía esperar más, y cada vez, seguía esperando. Mientras tanto, rezaba porque mis débiles esfuerzos por permanecer invisible me permitiesen no ser detectada.
Tras no más de media hora, el aura azulada desapareció de repente, como si hubiesen apagado una lámpara que emitiese oscuridad en lugar de luz. Miré hacia el cielo y vi a un gran murciélago aleteando en silencio por el aire: una hermosa criatura de vastas alas de hueso y venas cubiertas por una fina piel gris, y envuelta por completo en un índigo brillante. Volé por el aire y lo seguí a cierta distancia, cuidándome de no ser descubierta. Siguió el Támesis por la orilla norte sobre haciendas nobles y franjas verdes de granjas, hasta que el paisaje quedó moteado de edificios que cada vez estaban más cerca anunciando que llegábamos a la ciudad.
Sabía muy bien adónde iba, pues nunca se detuvo o bajó para inspeccionar el área o buscar a alguna víctima. Siguió hasta que estuvimos en el corazón mismo de Londres, donde aminoró gradualmente el batir de sus alas. Cada vez más bajo, se hundió por la ondulante niebla blanca, hasta que por fin flotó en el exterior de una casa de ladrillo de tamaño considerable, enclavada tras un muro de piedra que portaba un letrero que rezaba: «Hillingham».
De nuevo mantuve una buena distancia entre los dos, y reforcé mi invisibilidad todo lo que pude. Lo que ahora cuento lo vi bajo un gran sicomoro que estaba al otro lado del ondulado jardín. Desde allí, usé mi excelente e inmortal visión para contemplar lo siguiente: el murciélago se elevó hasta una ventana en la segunda planta que tenía una hoja abierta para que entrara el aire fresco y húmedo, y saliera el calor del día. Allí la hermosa criatura se detuvo un instante antes de transformarse en el bello Vlad de pelo oscuro, que se coló fácilmente por el hueco sin esperar a ser invítalo a entrar. Era una casa que había visitado anteriormente.
Aunque la habitación estaba a oscuras, podía ver fácilmente su interior. Sobre un lecho blanco de encaje (y sin duda virginal) yacía una joven dama con los cabellos ondulados del color de la arena y una cara bastante hermosa. Aparentemente su sueño había sido implacablemente inquieto, pues se había quitado la colcha a patadas, y estaba tan liada entre las sábanas revueltas que no se podía distinguir dónde acababa y empezaba su blanco camisón; debajo de ellas, asomaba de manera escandalosa un pálido y curvo muslo.
Mientras Vlad se acercaba a la cama, ella se despertó adormilada y al reconocerlo, se incorporó y le abrió los brazos, al igual que el hombre bíblico debió de hacer con el hijo pródigo. Él accedió al abrazo y la sostuvo mientras unas ondas de cabellos castaños y dorados caían por sus brazos. Y bebió. (Casi cincuenta años atrás hizo lo mismo conmigo, ¡y qué bien recuerdo aún su dulzura!).
En el momento en que sus labios encontraron el tierno cuello, me giré y volé de vuelta a Carfax a la mayor velocidad posible. Había visto lo que necesitaba, y sabía el camino de vuelta desde Hillingham; ahora estaba obligada a llevar a cabo una rápida búsqueda en la nueva y horripilante casa de Vlad.
¿Qué encontré? Polvo, polvo y más polvo, y decenas de inhóspitas ratas; pero nada del pergamino brillante con las inscripciones de oro. Miré dentro del ataúd donde había yacido y no encontré nada, sino tierra mohosa que suponía había sido extraída del suelo de la capilla en Transilvania. (En una cosa Elisabeth dice la verdad: sus supersticiones son muy extrañas). Las cincuenta cajas habían sido abiertas recientemente, y miré en cada una de ellas.
Solo encontré polvo y tierra apestosa. Rebusqué en algunos otros lugares: en un armario empotrado en la pared, y en la única mesa que estaba cerca de la entrada, pero sin éxito. No me atrevía a quedarme mucho rato, de modo que hice un recorrido rápido por la morada y los alrededores, y volví a casa temerosa de ser descubierta.
Ya estoy de vuelta, y aunque Elisabeth se muestra solícita hasta un punto irritante, he conseguido un momento de privacidad para sentarme con mi hermoso perro, mi cacatúa (los pobrecitos tiemblan al tenerme cerca, y cuando les hablo con ternura, quedan llenos de confusión). He de escribir todo esto y pensar bien mi estrategia. Estoy sola en esta empresa y no puedo confiar ni en Elisabeth, ni en Vlad. A Van Helsing podría creerle, pues aunque pretende hacerme daño, no es dado a los engaños. Si pudiese encontrarlo, le preguntaría primero y lo mataría después. En cuanto a mañana, no veo otra opción. Tengo que correr un riesgo mortal.
26 de agosto.
Elisabeth estaba hoy de muy mal humor, y aunque intentó controlarse, me contestaba llena de irritación. Después, puso un fajo de libras en mi mano a modo de disculpa y me mandó de compras.
De modo que yo y mi guapo cochero fuimos por la ciudad, y en un punto, le ordené que me esperara en la puerta de una excelente tienda de ropa. Una vez dentro, me hice invisible y cabalgué por el viento el corto tramo hasta Hillingham.
Al ser mediodía, no estaba segura de poder ver a solas a la víctima de Vlad; pero sabía que estaría tan debilitada que no podría alejarse de su casa. La luz del día le confería al lugar un aire mucho más alegre; la casa de piedra con tejado a dos aguas no parecía sombría y estéril, sino espléndida con su puerta y aleros rojos, y los blancos visillos. Sobre el césped verde oscuro, unos cachorros blancos y pardos jugueteaban mientras su cansada madre los observaba a la sombra de un alto fresno; cerca, una criada atendía un perfumado jardín de rosas.
También había desaparecido el miasma azul y negro que evidenciaba la presencia de Vlad, y ese era quizá el signo más alegre de todos.
Localicé de inmediato la ventana por la que había entrado, miré en el interior. La hoja estaba cerrada, a pesar de la gloriosa brisa cálida, pero la joven se encontraba exactamente donde esperaba encontrarla: en la cama, envuelta en almohadones leyendo, con la colcha tan estirada como era posible, como si temiera coger frío en uno de los días más calurosos del año. Realmente era una chica bastante guapa, con unos ojos verdes ligeramente rasgados hacia arriba, pómulos bien definidos, y una pequeña y fina nariz, dándole todo ello un aspecto bastante felino. Llevaba también un vestido adorable de lino labrado, bordado de color verde mar que resaltaba sus ojos. Mientras leía, había una camarera junto a la cama, cepillándole devotamente el largo y ondulado pelo (que a la luz del día, parecía del color de la arena moteada acá y allá de dorado). Posado sobre el vestido verde pálido, parecía una orilla centelleante más allá del océano.
Mientras observaba, una criada de la cocina entró con una bandeja que contenía un modesto almuerzo y una taza de té. Su joven señora suspiró y agitó la cabeza, pero la criada insistió y dejó la bandeja en la mesa junto a la cama en caso de que mejorase el apetito de la joven.
En cuanto se marcharon las criadas y cerraron la puerta, me acerqué más a la ventana y me materialicé lo justo para golpear la ventana con las uñas. Tal y como había esperado, la chica alzó los ojos del libro y ladeó la cabeza con curiosidad. Golpeé más fuerte, proyectando mi aura hacia fuera como un pescador lanza sus redes, atrayéndola hasta que no pudo resistirlo más. Retiró la colcha y se alzó con languidez. Lentamente (deteniéndose en una ocasión para cerrarlos ojos y ponerse una mano en la frente como si estuviera mareada) avanzó hasta la ventana, y con gran esfuerzo abrió la hoja.
Aquello fue mi invitación. Me abalancé con la intención de pasar por la ventana abierta como Vlad había hecho la noche anterior.
Pero algo me retuvo en el instante en que metí la cabeza bajo el cristal. Un talismán, algo clavado encima o debajo de la ventana hacía que me picara la piel, después sentí como si estuviese siendo atravesada por miles de aguijones que a su vez se transformaron en un fuego infernal. Era como si estuviera intentando nadar por un agua que poco a poco se llenaba de ácido hasta ser puro vitriolo. Grité de dolor y retrocedí; mi invisibilidad debería haber prevenido que la chica me oyese, pero debió de sentir algo, pues frunció el ceño y miró de nuevo antes de cerrar el cristal.
Aquello era obra de Vlad, decidí, y en silencio juré que no me echaría atrás tan fácilmente. Así que revisé las otras ventanas hasta que encontré una que no estaba bloqueada por conjuro alguno; la del comedor, donde hallé a la misma chica de la cocina colocando un solo servicio en una gran mesa. De nuevo golpeé en la ventana y la hipnoticé con facilidad. Abrió la ventana sin dudarlo un instante.
No perdí tiempo con ella, sino que avancé directamente escaleras arriba hasta la habitación de su joven señora. Entonces llamé y se me permitió entrar cuando dijo:
—Adelante…
Hay un instante en el que los vampiros perdemos la habilidad de ocultarnos: en el momento de alimentarnos, no porque sea una limitación impuesta por el pacto del Señor Oscuro, sino porque el acto de beber sangre nos abruma tanto como a la víctima. De este modo, nuestra concentración mental, tan necesaria para manipular el aura, falla, y somos visibles para aquellos que nos alimentan.
Por eso fue que cuando traspasé el umbral de su alcoba, no vi necesidad de velar mi presencia, ya que muy pronto podría verme.
Aparecí de inmediato en la entrada, cerré la puerta tras de mí, y eché la llave. La joven se incorporó en la cama y elevó una pálida mano hacia sus labios con una mirada de intensa curiosidad templada por un leve terror. Podría haber gritado socorro para que la oyera alguna de sus criadas, pero era toda una dama, con modales, de modo que preguntó con tanta cortesía como pudo conseguir con aquella cara de sorpresa:
—¿Quién es usted?
Sonreí, y sentí que dentro de mí surgía y florecía la belleza inmortal. También sentí mi magnetismo ascender de forma instintiva y salir por mis ojos hacía los de la joven, atrayéndola irrevocablemente hacia mí. En lo más profundo de su mirada verde mar, vi un leve destello índigo. Tendría que golpear rápidamente; tendría que dejar mi mente tan en blanco como fuese posible. Aun así, el peligro que corría era grande. ¿Quién conocía los límites del poder de Vlad? ¿Cómo podía estar segura de que incluso durante el día, no avanzaría a través de aquella joven criatura letárgica y me golpearía?
—Una amiga, que ha venido en tu ayuda en una hora de necesidad —dije, cruzando para colocarme junto a la cama.
De inmediato fui plenamente consciente del diluido vitriolo que me cosquilleaba sobre la piel, y alcé los ojos para ver sobre la única ventana un pequeño crucifijo de plata. Era imposible que me viese afectada por él ahora que Elisabeth me había mostrado la verdad… a menos, por supuesto, que estuviese cargado por un poderoso y adiestrado mago: Vlad.
La joven dama me distrajo entonces de pensamiento tan deprimente; suspiró y se llevó una mano al corazón, no pude saber si para protegerlo o para ofrecérmelo, pero su asustada mirada pasó a ser de amor extático, y sus labios se separaron con sensualidad ante lo que iba a suceder.
—Eres tan hermosa —susurró, alzando la cabeza hacia mí, revelando un largo y blanco cuello parcialmente cubierto por una banda de terciopelo.
Mi sonrisa se tornó irónica. Mary había expresado el mismo cumplido, pero el suyo había sido sincero (si no completamente lúcido), y me había emocionado profundamente; el de la chica se produjo como resultado de estar totalmente hipnotizada, de modo que no encontraba en ello placer alguno.
Me incliné para besarla y aparté hacia abajo la banda de terciopelo hasta encontrar las marcas. Coloqué allí mis labios y lamí la piel, notando con la lengua las diminutas punciones para colocar mis colmillos exactamente sobre ellas. Me quedé así un instante, no por deseo de saborear el momento, sino por puro nerviosismo.
El conocimiento a menudo es transportado en la sangre; beber es también conocer a la víctima. Pero en tales momentos es imposible contenernos; nuestras auras surgen para mezclarse con la de nuestra presa. A menudo no es causa de preocupación, pues cuando la víctima está en absoluto trance, todo lo que aprende es olvidado al despertar, mientras que el lazo psíquico con el vampiro permanece.
De este modo Vlad puede conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus imágenes, de manera limitada (a menos que se una a ella más concienzudamente intercambiando la sangre, punto en el cual puede saber casi todo lo que desee). Y si me unía con ella cuando estaba hipnotizada, y más abierta a sus pensamientos, los conocería.
Pero ¿conocería también él los míos?
La recompensa era mucho mayor que el riesgo. Cerré los ojos mientras mis dientes se hundían lentamente en el camino abierto e intenté centrar mi mente solamente en el sonido de la respiración de la chica y en los latidos de su corazón.
La sangre vino a mi encuentro y bebí.
Me sobrevino la imagen de una mujer gorda de gran pecho (todo pechos y barriga, sin cuello, el pelo canoso peinado en un escaso pompadour).
«Mamá no tiene muy buen aspecto últimamente, la pobrecita».
«¿Me estoy muriendo? Arthur…».
Un joven con cabellos dorados alborotados y un largo rostro equino.
«Las líneas son seis, las llaves dos. ¡La maldita llave! Tiene que estar aquí…».
Imagen del pergamino brillante, inscrito con oro bajo las jóvenes manos de Vlad; ahora podría descifrar las letras.
«Al este de la metrópolis está el cruce. Allí yace un tesoro escondido, la primera llave».
Una explosión de abrasadora fuerza (una fuerza más cegadora que un rayo, más ensordecedora que un trueno, más poderosa que el más mortal de los huracanes, una fuerza que aparentemente procedía de la mismísima señorita Lucy Westenra) me aplastó contra la pared. La cabeza me dio vueltas, aturdida de forma imposible por aquel golpe. Solo cuando oí que las criadas gritaban; «(¡Señorita Lucy! ¡Señorita Lucy!)», y corrían escaleras arriba, volví en mí y recuperé el control de mi aura. Cuando llegaron las sirvientas descubrieron que la puerta estaba cerrada con llave y comenzaron a golpearla con desesperación. Yo ya estaba invisible. Cuando la mencionada «señorita Lucy» abrió la puerta, me coloqué junto a ella y huí por el camino que había entrado.
Volví a la remilgada tienda de ropa donde Antonio aún esperaba en el carruaje. Desde allí, volvimos a la relativa seguridad de la casa de Elisabeth; agradecí que no me viera entrar, pues estaba demasiado exhausta después del extraño ataque como para ocultarme ni un minuto más de la visión de otros. Tampoco estaba de humor para disimular mi conmoción y mis temblorosas manos. Fui directamente a mi sala privada (privada porque Elisabeth despreciaba tanto a los animales que no se atrevía a entrar), donde mis blancos prisioneros enjoyados se erizaron al verme. La cacatúa alzó la cresta y retrocedió al acercarme, y el afgano escondió el rabo e intentó zafarse de mí, pero necesitaba consuelo desesperadamente. Agarré al pobre perro y lo puse a mi lado en el sofá, después enterré mi rostro en su suave pelaje y los dos temblamos juntos.
Vlad se había dado cuenta de mi interferencia con Lucy Westenra. De hecho, casi me había matado, algo imposible que un vampiro haga a otro. Aun así la descarga que había sacudido mi supuestamente impermeable cuerpo casi me había despedazado. Incluso ahora, mientras escribo esto, mis manos tiemblan tanto que apenas puedo sostener la pluma. ¿Qué lo ha hecho tan poderoso, y porqué Elisabeth está ahora tan débil?
Le hablé en voz baja al perro y alcé mi rostro hacia el suyo, que ya no parecía el de un animal, pues, a pesar de su miedo innato, parecía capaz de sentir el mío. Me miró con unos ojos negros tan llenos de compasión por mi sufrimiento que no pude contener las lágrimas. Cayeron por mis mejillas, y la bendita criatura las lamió con dulzura haciendo que llorara aún más. Ni el propio Dios puede convencerme de que este animal no tiene alma; de hecho la suya es infinitamente más digna que la mía.
Tras un tiempo, los dos nos calmamos y cesaron los temblores, y creo que honestamente él llegó a disfrutar de mis caricias. Apoyé la cabeza contra su delgada espalda, escuchando el rápido latir de su corazón, y lo rodeé con un brazo. Cuando por fin me vi envuelta en mis propias preocupaciones y dejé de acariciarlo con la mano libre, me pasó el hocico con ternura.
Nunca había pensado en darle un nombre, pues tan solo lo había visto como un hermoso ornamento en lugar de como una criatura viviente con sentimientos, pero ahora lo llamo Amigo. En realidad, es el mejor que tengo. A lo largo de toda mi existencia como inmortal, nunca me he topado con una aceptación y un amor tan incondicionales e imparciales.
Allí sentada, acariciándolo, mi mente se calmó lo suficiente como para volver a todo lo que había aprendido de Lucy Westenra, y por lo tanto de Vlad.
El manuscrito; el manuscrito. No tenía razón lógica para creerlo, pero mi instinto era categórico: su misma posesión debía de conferir poder. ¿Lo había poseído Elisabeth y después se lo había arrebatado Vlad cuando estábamos en Transilvania? Sin embargo, ahora él parece mucho más fuerte que ella lo era por aquel entonces.
«Las líneas son seis; las llaves son tres. Al este de la metrópolis hay un cruce. Allí yace enterrado un tesoro, la primera llave…».
Líneas y llaves: ni de ellas ni de su número podía extraer significado alguno, tan solo la deducción lógica de que había un tesoro enterrado en algún cruce, quizá al este de Londres. Era sin duda un acertijo, pero ¿con qué fin?
«¡La maldita llave! Tiene que estar aquí…».
Con toda seguridad no eran los pensamientos de Lucy sino los de Vlad, que había intervenido. De modo que el tesoro en el cruce (la primera llave, y lo que ella significase) no había sido aún descubierto. Pero Vlad estaba desesperado por encontrarlo.
Un horrible pensamiento se apoderó de mí. Si el manuscrito confería un poder asombroso, entonces, ¿qué conferiría la posesión de la primera llave? ¿Y la segunda?
Elisabeth lo había seguido con la esperanza de conseguir el pergamino.
Amigo había ganado la confianza suficiente como para descansar su cabeza en mi regazo; me quedé sentada acariciándolo un buen rato, pensando cómo sería todo si Vlad retenía su asombroso poder, o si Elisabeth se lo arrebataba.
Por el momento, podía recordar la crueldad de Vlad y la bondad de Elisabeth. Sí, me había ocultado la verdad, pero no con intenciones maliciosas; su peor crimen parecía ser la falta de fe en mi valía, pero no me había conocido lo suficiente para entender que no estoy interesada en el poder, sino en la paz y el placer. De modo que me levanté, ordené a Amigo que se quedara y fui en busca de Elisabeth, preparada para revelarle lo que había aprendido aquel día.
No estaba en los lugares habituales: la gran sala, la alcoba que compartíamos, su sala de estar favorita, el formal jardín francés. Volví a los aposentos de Antonio en el piso principal para ver si estaba allí, pero no, lo cual me hizo pensar que quizá la había llevado a algún acto social.
Pero si había visto a Antonio, entonces sabía que yo había vuelto, y era muy inusual de su parte no saludarme y alabar cualquier cosa que hubiese comprado, sobre todo ahora que parecía desesperada por estar en paz conmigo.
De modo que continué buscando por la casa, hasta que por fin solo me quedó una habitación: el sótano, al que Elisabeth se refería con afecto como la «mazmorra». Una extraña sensación de miedo me sobrecogió en el momento en el que puse un pie en el rellano que conducía hacia abajo y toqué el pomo en la puerta de hierro; mi reacción fue ocultarme de cualquier detección, pues creo que sabía lo que me iba a encontrar.
Bajé las escaleras en silencio y cuando llegué al fondo vi lo que siempre había visto; el suelo sucio, la chimenea largo tiempo sin usar, la terrible doncella de hierro, y la gran jaula de metal colgando del techo, con las largas y afiladas estacas apuntando hacia dentro.
Y rodeándolo todo, una vasta y vacía oscuridad.
Sin embargo, creí ver sobre el labio de la doncella de hierro una gota de sangre, de modo que avance por el frío suelo, paso a paso…
Hasta que por fin vi un fogonazo de débil índigo, y atisbé el círculo, el círculo de Elisabeth, del que emanaban unos gritos tan fieros, tan ásperos, tan desesperados y llenos de abandonada agonía que no supe si procedían de un hombre o de una mujer, de un adulto o un niño, de un animal o de un humano.
En el centro de la vasta mazmorra, la chimenea refulgió brillante, mientras que cerca, la jaula de hierro se balanceaba a la altura de dos mujeres sobre el suelo. En la polea estaba Antonio, con el pecho desnudo y brillante por el sudor del fuego. Al verme sonrió mostrando los dientes: la incitante sonrisa del mismo diablo.
Cerca, entre el fuego y la oscilante jaula, Dorka estaba calentando un largo atizador en las llamas. Su rostro brillaba por el sudor y reflejaba el fulgor del fuego y en lugar de su habitual expresión agria mostraba una pura trascendencia extática. Cuando el metal estuvo al rojo vivo, lo agarró del palo de escoba al que estaba sujeto y lo clavó en la negra jaula.
O más bien, en la prisionera que estaba dentro: una joven desnuda, cuyos oscuros tirabuzones le llegaban hasta las pantorrillas y se mezclaban con la sangre que de allí manaba. Era una criatura hermosa, delgada, alta, y de largas extremidades, con unos pechos pequeños y perfectos, pero que en su agonía de muerte se había visto reducida a un despojo sin gracia que no paraba de aullar. Estaba demasiado enajenada como para haberse dado cuenta de mi entrada; su única preocupación era el atizador. Se posó sobre la delicada piel de su pierna, y sus gritos fueron increíblemente agudos mientras se sacudía y se acurrucaba. Pero sus esfuerzos por evitar el dolor tan solo lo incrementaban: ya había sido corneada por las dos largas estacas de metal que había en la jaula, y sus movimientos tan solo servían para hundirlas cada vez más en su tierna carne, y para agrandar sus horribles heridas. Las estacas rasgaron el músculo entre las costillas derechas y la cadera y la tenían atrapada. En un penoso esfuerzo por liberarse y evitar el espetamiento, se había colocado de lado entre la hilera que la atravesaba y la que tenía delante que agarraba con las manos y empujaba contra ellas.
Antes de poder liberarse, Dorka la golpeó de nuevo. Hice un gesto de dolor al oír la carne abrasada y el subsiguiente aullido. La chica golpeó valientemente el atizador con las manos hasta que, inevitablemente, quedó espetada; entonces comenzó a patear como si hubiese una remota posibilidad de sobrevivir. Pero no había esperanza; la sangre manaba de la herida mortal del costado, de la punzada en su fuerte y blanco muslo, de un corte en su, por otra parte, perfecta frente. Al verla, sentí una amarga pena, y también un extraño orgullo al ver que, a pesar de haber sido totalmente derrotada, no se rindió a sus enemigos hasta el mismo momento de la muerte. Ya no podía quedarle mucho, pues había perdido una ingente cantidad de sangre que corría por sus muslos, piernas, pies, hasta el suelo de la jaula. Si no hubiese estado sujeta por las estacas, sin duda habría resbalado.
Nunca había notado el especial diseño del suelo de la jaula; era absolutamente plano y tenía un reborde, excepto en un lugar en el que se inclinaba hacia un sumidero por donde la sangre corría en un estrecho reguero.
Bajo aquel reguero se sentaba mi, hasta entonces, amante, con el rostro inclinado hacia arriba para recibir la abundante lluvia carmesí. He visto a Elisabeth henchida de pasión; la he visto en el momento de la liberación sexual. Pero nunca la había visto con tal expresión de éxtasis infinito, de infinita satisfacción. De hecho, miraba a la reacia benefactora con toda la adoración y amor que yo había buscado en sus ojos durante mucho tiempo y que nunca había encontrado. Sobre su regazo sostenía con reverencia la ropa de su víctima: un sencillo vestido gris con un delantal blanco de algodón, el simple atavío de una criada.
En cuanto a la sangre que se derramaba por su rostro, su pelo, su pecho, se la restregaba en la piel con gusto y abandono, su excitación se aceleraba a tal velocidad que supuse que gritaría de placer en cualquier momento.
Todo esto lo vi con tal repulsión que por un tiempo no podía creer lo que observaba, y entonces, cuando lo creí, no pude pensar, no pude moverme, no pude intervenir. ¿Qué debería haber dicho?
¿Qué debería haber hecho? ¿Debería haber liberado a la pobre chica moribunda y matarla para evitar que sufriera más? La única muerte que podía ofrecer no traía consigo un verdadero descanso.
Pronto moriría de forma honesta, sin el odioso tormento que aseguraba la no muerte; de modo que no hice nada, nada en absoluto.
Nada excepto dejar que una sola lágrima de horror y piedad resbalara por mi mejilla, tanto por la chica moribunda como por Elisabeth. Y ante aquel torrente de emoción, mi control desfalleció. Estaba demasiado afectada como para luchar, así que me dejé llevar y quedé desprotegida. Visible ante los actores de aquel retablo infernal.
La chica estaba demasiado conmocionada como para notar mi presencia. Pero por fin, Elisabeth percibió una alteración en su entorno y bajó la vista para verme:
—¡Zsuzsanna! ¡Querida!
Su voz sonaba sorprendida, exasperada, molesta, y finalmente, aterrorizada. Su rostro pintado de sangre era una morbosa máscara que se oscurecía rápidamente adoptando un tono violeta y marrón. Extendió sus brazos rociados de escarlata hacia mí, suplicándome, llamándome.
—No me juzgues muy duramente, cariño. Lo que he hecho, lo hago por ti. Ven a mí, y deja que te enseñe la dulzura más verdadera; ven a mí, y confía en que todo esto es bueno.
No dije una palabra. Simplemente me quedé inmóvil y le devolví la mirada sin odio, sin ira. La única reprimenda se hallaba en la repulsión de mis ojos.
Me quedé sobre aquel suelo vil y profanado no más que un par de latidos de corazón. Después fui arriba, agarré a Amigo entre mis brazos y me fui para siempre.