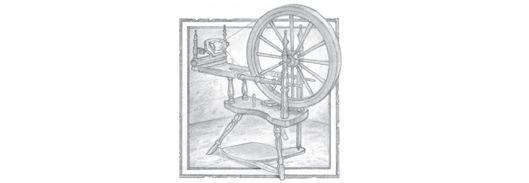
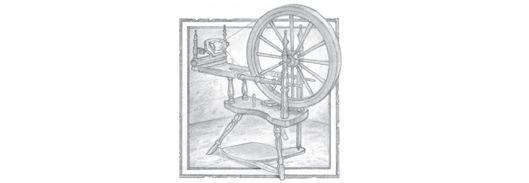
La chica fundente
—Señorita Dolorido, debo pedirle que se marche de la Caliza —dijo el barón, con el rostro pétreo.
—¡No me iré!
La expresión del barón no se inmutó. Roland podía ponerse así a veces, recordó Tiffany, y por supuesto ahora era peor. La duquesa había insistido en estar presente en su despacho para el interrogatorio y también en que la acompañaran dos de sus propios guardias, además de los dos del castillo. Entre los siete ocupaban casi todo el espacio del despacho, y las dos parejas de guardias se miraban con el ceño fruncido, en desatada rivalidad profesional.
—Son mis tierras, señorita Dolorido.
—¡Sé que tengo algunos derechos! —replicó Tiffany.
Roland asintió como un juez.
—Es un argumento de peso, señorita Dolorido, pero lamento decir que no la asiste ninguno. No tiene concesiones a su nombre, no es arrendataria y no posee tierras propias. En pocas palabras, no tiene nada en lo que basar derechos. —Lo dijo todo sin levantar la vista del folio que tenía delante.
Con destreza, Tiffany extendió el brazo y se lo quitó de entre los dedos, y estaba sentada de nuevo en su silla antes de que los guardias pudieran reaccionar.
—¿Cómo te atreves a hablar así sin mirarme a los ojos? —Pero por mucho que la enfadara, entendía el sentido de sus palabras. El padre de Tiffany era arrendatario de la granja. Él tenía derechos; ella no—. Escucha, no puedes echarme. No he hecho nada malo.
Roland suspiró.
—Esperaba con toda mi alma que entrara usted en razón, señorita Dolorido, pero, ya que se reafirma en su inocencia absoluta, le expondré los siguientes hechos. Hecho: reconoce haberse llevado a la niña Ámbar Rastrero del lado de sus padres y haberla alojado con el pueblo feérico que vive en agujeros del terreno. ¿Cree que es un lugar adecuado para una chica? Según mis hombres, en la vecindad había un gran número de caracoles.
—Un momento, un momento, Roland…
—Dirígete a mi futuro yerno como «milord» —le espetó la duquesa.
—Y si no lo hago, ¿me pegaréis con vuestro palo, excelencia? ¿Empuñaréis la rienda con fuerza?
—¿Cómo osas? —exclamó la duquesa con los ojos encendidos—. ¿Así es como quieres que hablen a tus invitados, Roland?
Al menos, el desconcierto del barón parecía genuino.
—No tengo ni la más remota idea de lo que se está hablando —dijo.
Tiffany señaló a la duquesa, provocando que sus guardaespaldas echaran mano a sus armas, lo que a su vez provocó que los guardias del castillo también desenfundaran, para no ser menos. Cuando por fin lograron desenmarañar las espadas y devolverlas a sus sitios, la duquesa ya había lanzado su contraataque.
—¡No deberías tolerar esta insubordinación, jovencito! Eres el barón, y has notificado a esta… a esta criatura que debe abandonar tus tierras. Está alterando el orden público y, si se obstina en quedarse, ¿hace falta recordarte que sus padres son arrendatarios tuyos?
Tiffany ya echaba humo por lo de «criatura», pero para su sorpresa el joven barón movió la cabeza a los lados y dijo:
—No, no puedo castigar a unos buenos vasallos por tener una hija descarriada.
¿«Descarriada»? ¡Era peor que «criatura»! ¿Cómo se atrevía…? Y entonces sus ideas encajaron. No va a atreverse. Nunca se había atrevido, en todo el tiempo desde que se conocieron, en todo el tiempo en que ella solo había sido Tiffany y él solo había sido Roland. La de ellos dos había sido una relación extraña, sobre todo porque no era una relación. No es que se hubieran visto atraídos el uno hacia el otro: se habían visto empujados hacia el otro por cómo funcionaba el mundo. Ella era bruja, lo que automáticamente la hacía distinta a los jóvenes del pueblo, y él era hijo del barón, lo que automáticamente lo volvía distinto a los jóvenes del pueblo.
Donde se habían equivocado era en la creencia, en algún lugar de sus mentes, de que si dos cosas son distintas a lo demás, entonces deben parecerse entre sí. La lenta comprensión de aquella falsedad no había sido llevadera para ninguno de los dos, y ambos tenían cosas que desearían no haberse dicho. Y así fue como no acabó todo, porque en realidad nunca había empezado, claro. Y era lo mejor para los dos. Por supuesto. Sin duda. Sí.
Sin embargo, en todo ese tiempo nunca se había mostrado a ella como se mostraba en ese momento; nunca había sido tan frío, nunca había tenido una actitud estúpida tan meticulosa que impidiera a Tiffany echar toda la culpa a la horrible duquesa, por mucho que le apeteciera. No, allí ocurrían más cosas. Tenía que estar alerta. Y en aquel momento, observando cómo la observaban a ella, comprendió la forma en que una persona podía ser estúpida e inteligente a la vez.
Recogió su silla del suelo, la situó alineada frente al escritorio, se sentó en ella, puso las manos sobre el regazo y dijo:
—Lo lamento mucho, milord. —Giró la cabeza hacia la duquesa y la inclinó—. También quiero disculparme con vos, excelencia. He perdido el debido respeto por un momento. No volverá a ocurrir. Gracias.
La duquesa soltó un gruñido. Era imposible que Tiffany tuviera peor concepto de ella, pero… en fin, ¿un gruñido? ¿Después de verla rebajarse de aquella manera? Humillar a una joven bruja arrogante merecía algo más, un comentario que cortara hasta el hueso, como mínimo. Ya podía haber hecho un esfuerzo.
Roland miraba boquiabierto a Tiffany, tan desconcertado que estaba casi menoscertado. Tiffany decidió confundirle un poco más tendiéndole el folio arrugado y diciendo:
—¿Queréis pasar a los otros asuntos, milord?
Roland tardó un momento en extender el papel, logró colocarlo plano sobre el escritorio, lo alisó y dijo:
—Quedan el asunto de la muerte de mi padre y el robo de dinero de su caja de caudales.
Tiffany clavó su mirada en él con una sonrisa amable, que le puso nervioso.
—¿Alguna otra cosa, milord? Estoy deseosa de aclararlo todo.
—Roland, esa trama algo —terció la duquesa—. No bajes la guardia. —Hizo un gesto hacia los guardias—. Y vosotros, guardias, mantened también la guardia alta. ¡Ojito!
Los guardias, a quienes ya costaba asumir la idea de estar más en guardia cuando la inquietud los tenía mucho más en guardia de lo que habían estado jamás, trataron de parecer un poco más altos.
Roland carraspeó.
—Ejem, también está el asunto de la difunta cocinera, que ha caído a su muerte justo después de haberla insultado a usted, según creo. ¿Comprende estas acusaciones?
—No —dijo Tiffany.
Hubo un momento de silencio antes de que Roland dijera:
—Hum, ¿por qué no?
—Porque no son acusaciones, milord. No estáis dando voz a vuestra sospecha de que robé ese dinero y maté a vuestro padre y a la cocinera. Os estáis limitando a sacar la idea a pasear, por si hay suerte y estallo en lágrimas, me imagino. Las brujas no lloramos, y ahora exijo algo que casi con toda certeza ninguna bruja ha pedido antes que yo. Quiero que se celebre una audiencia. Una audiencia oficial. Y eso significa pruebas. Significa testigos, y significa que quienes «dicen por ahí» tengan que decirlo delante de todo el mundo. Significa que haya un jurado compuesto por mis pares, es decir, por gente como yo, y también significa habeas corpus, si no os importa. —Se levantó y giró la cabeza hacia la puerta, bloqueada por un apretado grupo de guardias. Miró a Roland e hizo una leve reverencia—. A menos que tengáis confianza plena para hacerme detener, milord, me marcho.
Todos miraron con la boca abierta a Tiffany mientras llegaba hasta los guardias.
—Buenas tardes, sargento; buenas tardes, Preston; buenas tardes, caballeros. Será solo un minuto. Si me disculpan, voy a salir. —Vio que Preston le guiñaba un ojo cuando apartó su espada de delante, y en ese momento los cuatro guardias cayeron amontonados al suelo.
Tiffany cruzó el pasillo hasta el vestíbulo. Había una fogata enorme en el aún más enorme hogar, tan inmenso que podría ser una habitación por sí mismo. Era un fuego de turba. Nunca podría acabar con el frío del vestíbulo, que ni siquiera en pleno verano desaparecía del todo, pero cerca se estaba calentito. Además, si había que respirar humo, no lo había mejor que el humo de turba, que subía por la chimenea y acariciaba como una cálida neblina las piezas de panceta puestas a ahumar en lo alto del tiro.
Todo iba a complicarse otra vez, pero de momento Tiffany se sentó a descansar un poco y, ya puestos, a echarse una bronca mental de tomo y lomo por ser tan tonta. ¿Cuánto veneno podía filtrarles el Hombre Astuto en la cabeza? ¿Cuánto hacía falta?
Ese era el problema de la brujería: todos parecían necesitar a las brujas, pero odiaban necesitarlas y, de algún modo, el odio se transfería a la persona. La gente empezaba a pensar: ¿Quién eres tú para tener esas habilidades? ¿Quién eres tú para saber esas cosas? ¿Quién eres tú para creerte mejor que nosotros? Pero Tiffany no se creía mejor que ellos. Era mejor que ellos en brujería, cierto, pero no sabía coser un calcetín, ni herrar un caballo; y, aunque hacer queso se le daba muy bien, necesitaba tres intentos para hornear una hogaza en la que se pudiera clavar el diente. Todo el mundo era bueno en algo. Lo único horroroso era no averiguar a tiempo en qué.
En el suelo del hogar había un polvo fino, porque no existe nada que deje más polvo que la turba, y Tiffany observó que en él aparecían unas huellas diminutas.
—Muy bien —dijo—, ¿qué habéis hecho a los guardias?
Una lluvia de feegles cayó con suavidad en el asiento que tenía al lado.
—Bueeenu —contestó Rob Cualquiera—, a mí personalmente habríame gustado darles una carretada de mamporros a esos usurpadores cavatúmulos del demoño, pero supuse que hacerlo complicaríate las cosiñas un poco, así que dejámoslo en atarles juntos los cordones de las botas. A lo mejor echan la culpa a los ratonciños.
—Escúchame, no vais a hacer daño a nadie, ¿de acuerdo? Los guardias están obligados a hacer lo que les dicen.
—Non, non están —respondió desdeñoso Rob—. Esa non es faena de guerrero, hacer lo que dícente. ¿Y qué habríante hecho a ti, haciendo lo que les dicen? ¡Esa pelleja de suegra estaba echándote espadones con la mirada todu el rato, mala peste cójale! ¡Ja! ¡A ver si esta noche gústale el agua de su bañu!
El matiz de su voz puso en alerta a Tiffany.
—No haréis daño a nadie, ¿entendido? A nadie en absoluto, Rob.
El gran hombre refunfuñó.
—¡Aj, sí, señorita, ya entrome todo lo que dijiste en la testa!
—¿Y prometes por tu honor de feegle que no volverás a sacarlo tan pronto como me dé la vuelta?
Rob Cualquiera empezó a refunfuñar de nuevo, empleando unas palabras crepitantes en feegle que Tiffany no había oído nunca. Sonaban como maldiciones y, en un par de casos, al escupirlas salieron acompañadas de humo y chispas. Además Rob estaba caminando a zancadas, indicador claro de un feegle al límite de su paciencia.
—Vinieron portando aceru afilado para excavar mi hogar, excavar mi clan y excavar mi familia —dijo, y sus palabras resultaron mucho más amenazadoras por la voz baja y medida con que las pronunció. Entonces escupió una frase corta hacia al fuego, que ardió verde por un instante cuando las palabras alcanzaron las llamas—. Non desobedeceré a la arpía de las colinas, ya sábeslo, peru date por avisada de que comu vuelva a ojear una pala cerca de mi montículo, su propietariu encontrarala metida kilt arriba con el mangu por delante, para que córtese las manos cuando inténtela sacar. ¡Y será solo el principio de sus problemas! ¡Y si aquí tiénese que liquidar algo, juro por mi espog que nosotros seremos quienes hagamos la liquidanda! —Dio unas cuantas zancadas más y luego añadió—: ¿Y qué fue lo que oímos de que exigiste la ley? Non somos amigos de la ley, ya sabes.
—¿Qué hay de Pequeño Loco Arthur? —dijo Tiffany.
Era casi imposible ver a un feegle con las orejas gachas, pero Rob Cualquiera parecía a punto de tropezarse con ellas.
—Es horrible lo que hiciéronle esos gnomos —respondió, con tristeza en la voz—. ¿Sabes que lávase la cara todos los días? Buenu, esas cosas están ben cuando hácese demasiado gorda la capa de fangu, pero ¿todos los días? ¿Cómo puédelo aguantar el cuerpo, eh?
En un momento había feegles y al siguiente se oyó un tenue soplido de viento seguido de una ausencia total de feegles, y otro momento después hubo un suministro más que suficiente de guardias. Por suerte, eran el sargento y Preston, que se pusieron en posición de firmes.
El sargento se aclaró la garganta.
—¿Estoy hablando con la señorita Tiffany Dolorido? —preguntó.
—A mí me parece que sí, Brian —respondió Tiffany—, pero decídelo tú.
El sargento dio una rápida mirada alrededor y se acercó a Tiffany.
—Por favor, Tiff —susurró—, la cosa se nos ha puesto muy seria. —Enderezó la espalda enseguida y dijo, en voz mucho más alta de lo necesario—: ¡Señorita Tiffany Dolorido! Por orden de mi señor el barón le informo de que debe permanecer en el torno del castillo…
—¿En el qué? —interrumpió Tiffany. Sin abrir la boca y sin apartar los ojos del techo, el sargento le entregó un pergamino—. Ah, quieres decir en el entorno. Significa en el castillo y sus alrededores —le explicó—. Pero ¿el barón no quería que me marchara?
—Mira, yo solo te estoy leyendo lo que pone ahí, Tiff, y tengo órdenes de encerrar tu escoba en la mazmorra.
—Una misión de calado para la guardia del castillo, sí señor. Está ahí, apoyada en la pared; cógela tú mismo.
El sargento puso cara de alivio.
—¿No vas a darnos ningún… problema? —dijo.
Tiffany negó con la cabeza.
—Ninguno, sargento. No tengo nada en contra de quien solo cumple con su deber.
El sargento se acercó con cautela a la escoba. Todos la conocían, por supuesto, ya que la habían visto volar casi a diario sobre sus cabezas, en general muy, muy poco por encima sus cabezas. Pero Brian vaciló cuando hubo acercado la mano a unos centímetros de la madera.
—Hum, ¿qué pasará cuando la toque? —preguntó.
—Ah, que estará lista para volar —contestó Tiffany.
La mano del sargento se retiró muy poco a poco de la vecindad, o probablemente del entorno, de la escoba.
—Pero yo no la haré volar, ¿verdad? —dijo, con la voz cargada de súplica y de miedo al transporte aéreo.
—Bueno, no muy lejos ni muy alto, supongo —admitió Tiffany sin girarse. El sargento era famoso por sufrir ataques de vértigo con solo subirse a una silla. Tiffany fue hacia él y cogió la escoba—. Brian, ¿qué ordenes tienes si me niego a obedecer tus órdenes? Ya me entiendes.
—¡Debo ponerte bajo arresto!
—¿Cómo? ¿Y encerrarme en la mazmorra?
El sargento hizo una mueca.
—Ya sabes que no me gustaría hacerlo —reconoció—. Algunos de por aquí somos personas agradecidas, y todos sabemos que la señora Doquín estaba como una cuba, pobrecita.
—Entonces no te pondré en esa situación —respondió Tiffany—. ¿Qué te parece si llevo yo esta escoba que tanto parece preocuparos a la mazmorra y la dejo encerrada? Así no podré marcharme a ninguna parte, ¿verdad?
El alivio inundó los rasgos del sargento. Mientras bajaban los escalones de piedra hacia la mazmorra, dijo a Tiffany en voz baja:
—No es cosa mía, ya lo sabes, son los de arriba. Parece que ahora la que manda es su excelencia.
Tiffany no había visto muchas mazmorras, pero la gente decía que la del castillo era de las buenas y que seguro que se llevaría al menos cinco bolas con cadena cuando alguien se decidiera a escribir una Guía de las Mejores Mazmorras. Era amplia y desaguaba bien, con un canal en el centro del suelo que desembocaba en el inevitable agujero redondo, que no olía demasiado mal para lo que era.
Tampoco olían muy mal las cabras, que asomaron de sus cómodos montones de paja y la observaron con atención por si hacía algo interesante, como alimentarlas. No dejaron de comer porque, al ser cabras, ya estaban cenando por segunda vez.
La mazmorra tenía dos entradas. Una daba al exterior, posiblemente para que en los viejos tiempos pudieran meter a los presos sin hacerles cruzar el gran vestíbulo y que pusieran perdido el suelo de sangre y barro.
En la actualidad, la mazmorra se usaba sobre todo como cobertizo para las cabras y, en los estantes altos a los que solo la cabra más decidida podría llegar, como almacén de manzanas.
Tiffany dejó la escoba en la balda de manzanas más baja mientras el sargento acariciaba a una cabra, cuidándose de no mirar hacia arriba por si se mareaba. Por tanto, estaba desprevenido del todo cuando Tiffany lo sacó de un empujón por el umbral, cogió las llaves de la cerradura, volvió a entrar en la mazmorra y cerró por dentro.
—Lo siento, Brian, pero no es por ti, ya lo sabes. Bueno, no solo por ti, y ni siquiera sobre todo por ti, y ya sé que ha sido injusto aprovecharme, pero ya que va a tratárseme como a una delincuente, bien puedo actuar como si lo fuera.
Brian meneó la cabeza.
—Tenemos otra llave, ¿sabes?
—No os servirá de mucho si la mía bloquea la cerradura —dijo Tiffany—, pero mírale el lado bueno: estoy encerrada bajo llave, justo lo que algunos querían que pasara, así que en realidad te estás preocupando de detalles. Pero el caso es que me parece que lo estás entendiendo al revés. Yo estoy a salvo en una mazmorra. No me habéis encerrado para tenerme apartada, sino que os he encerrado yo para que no os acerquéis.
Brian parecía a punto de echarse a llorar, y Tiffany pensó: no, no puedo hacerlo. Siempre se ha portado bien conmigo. Incluso ahora intenta portarse bien. Que sea más lista que él no significa que deba quedarse sin trabajo. Y además, ya tenía forma de salir de aquí. Es lo que pasa con los dueños de mazmorras, que nunca pasan el tiempo suficiente en ellas. Le devolvió las llaves y la cara del sargento se iluminó de alivio.
—Por supuesto, te traeremos comida y agua —dijo—. ¡No vas a alimentarte a base de manzanas!
Tiffany se sentó en la paja.
—Pues oye, este sitio es bien cómodo. Qué curioso que los eructos de cabra lo vuelvan todo como calentito y acogedor. No, no voy a comerme las manzanas, pero algunas habría que girarlas para que no empiecen a pudrirse, así que me encargaré de ellas mientras esté aquí. Eso sí, mientras me tengáis encerrada no podré estar fuera. No podré hacer medicinas. No podré cortar uñas de los pies. No podré ayudar. ¿Cómo lleva tu madre la pierna? Sigue bien, espero. Si no te importa, ¿podrías marcharte ya, por favor? Querría usar el agujero.
Oyó sus botas en la escalera. Había estado un poco cruel, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Miró a su alrededor y levantó un fardo de paja muy vieja y muy sucia, que llevaba ya tiempo sin tocarse. Toda clase de cosas salieron escurriéndose, saltando o reptando. En torno a Tiffany, ya sin testigos, emergieron cabezas de feegle, dejando caer trocitos de paja.
—Traedme a mi abogado, por favor —dijo Tiffany con voz alegre—. Creo que le gustará trabajar aquí…
El Sapo se mostró bastante entusiasta, para tratarse de un abogado que cobraría la minuta en escarabajos.
—Creo que empezaremos con la detención ilegal. A los jueces no les gustan nada esas cosas. Si hay que meter a alguien en la cárcel, prefieren hacerlo ellos mismos.
—Esto… en realidad me he encerrado yo sola —reveló Tiffany—. ¿Cuenta igual?
—No nos preocupemos de eso de momento. Estabas bajo coacción, con la libertad de movimiento restringida y sometida a tácticas intimidatorias.
—¡De eso ni hablar! ¡Lo que estaba es cabreadísima!
El Sapo dejó caer una pata sobre un ciempiés fugitivo.
—Te han interrogado dos miembros de la aristocracia en presencia de cuatro hombres armados, ¿es así? ¿Sin mediar previo aviso? ¿Sin leerte tus derechos? Y por lo que dices, el barón cree sin pruebas que mataste a su padre, a la cocinera y que robaste un dinero.
—Me parece que Roland intenta con todas sus fuerzas no creerlo —dijo Tiffany—. Alguien le ha contado una mentira.
—Entonces debemos ponerla en evidencia, eso debemos hacer. No se puede ir por ahí haciendo acusaciones de asesinato sin sustanciar. ¡Podría caerle un buen puro por intentarlo!
—Oh —comentó ella—. ¡No quiero que le pase nada malo! —Era difícil saber cuándo sonreía el Sapo, así que Tiffany supuso que sí—. ¿He dicho algo gracioso?
—Gracioso, lo que se dice gracioso, la verdad es que no, pero a su manera sí que ha sido muy triste y muy jocoso —declaró el Sapo—. Jocoso en un cierto sentido agridulce. Ese joven está vertiendo sobre ti acusaciones que, de demostrarse, llevarían a tu ejecución en muchos lugares de este mundo, ¿y aun así no deseas causarle ninguna molestia?
—A lo mejor soy una ingenua, pero la duquesa no para de agobiarle, y la chica con la que va a casarse es más pánfila que…
Calló. Había oído pasos en la escalera de piedra que bajaba del vestíbulo a la mazmorra, y no tenían el eco pesado de las botas con clavos de un guardia.
Era Leticia, la prometida, toda de blanco y toda llorosa. Se agarró a los barrotes de la celda de Tiffany, apoyó el peso en ellos y siguió llorando, no con grandes sollozos sino con un caudal inagotable de lágrimas, gimoteos, mocos y búsquedas-en-la-manga-del-pañuelo-de-encaje-que-ya-está-como-una-sopa.
La chica ni siquiera miraba de verdad a Tiffany; solo lloraba en su dirección general.
—¡Cuánto lo siento! ¡De verdad que lo siento mucho! ¿Qué vas a pensar de mí?
Y ahí, justo ahí, estaba la pega de ser bruja. Tiffany tenía delante a la persona cuya mera existencia la había llevado una tarde a plantearse todo el asunto de clavar alfileres en una figurita de cera. Al final no lo había hecho, porque esas cosas no se hacían, porque las brujas no lo verían con buenos ojos y, sobre todo, porque no había encontrado ningún alfiler.
Pero ahora la pobre desgraciada estaba pasando por algún tipo de calvario, tan desconsolada que la modestia y la dignidad se veían arrastradas por una crecida incontrolable de lágrimas y mocos. ¿Cómo no iban a llevarse también por delante el odio? Y en realidad tampoco es que hubiera habido tanto odio, sino más bien una especie de sensación picajosa. Tiffany sabía desde el principio que nunca sería una dama, no sin tener el cabello rubio y largo. Iba totalmente en contra de las reglas de cuento de hadas. Pero le había sentado mal que le metieran tanta prisa en aceptarlo.
—¡De verdad que nunca quise que las cosas se pusieran así! —dijo Leticia entre sollozos—. De verdad que lo siento muchísimo. ¡En qué estaría pensando! —Y las lágrimas seguían cayendo por su ridículo y delicado vestido y… oh, no, se estaba formando un perfecto globo de moco en su perfecta nariz…
Tiffany contempló con horror fascinado cómo la chica se sonaba la nariz con fuerza antes de, oh, no, no sería capaz de hacerlo, ¿verdad? Sí que lo era. Sí. Leticia escurrió el empapado pañuelo en el suelo, que ya estaba mojado por su llanto incesante.
—Mira, seguro que las cosas no se habrán puesto tan mal —dijo Tiffany tratando de no escuchar los horrorosos goterones sobre la piedra—. Si dejaras de llorar un momentito, estoy segura de que tiene arreglo, sea lo que sea.
Aquello provocó más lágrimas y también algunos sollozos verdaderos, genuinos y de la vieja escuela, del tipo que nunca se oye en la vida real… al menos hasta entonces. Tiffany sabía que la gente decía «uaaa» al llorar, o por lo menos así venía en los libros. En la vida real no lo decía nadie. Pero Leticia lo hizo mientras proyectaba llanto por toda la escalera. Allí sucedía algo más, y Tiffany atrapó las palabras vertidas mientras se vertían en todos los sentidos y, cuando llegaron algo empapadas a su cerebro, las leyó.
Pensó: Conque sí, ¿eh?, pero antes de que pudiera decir nada volvió a llegar un traqueteo desde la escalera. Roland, la duquesa y uno de sus guardias llegaron a toda prisa, seguidos de Brian, que parecía cada vez más molesto por que los guardias de otra gente repiquetearan en sus adoquines, así que pensaba asegurarse de estar involucrado en todo repiqueteo que tuviera lugar.
Roland resbaló en el charco y luego abrazó con gesto protector a Leticia, que hizo un ruido húmedo y rezumó un poco. La duquesa se cernió sobre la pareja, lo que dejó poco espacio de cernido disponible para los guardias, que tuvieron que conformarse con mirar mal al otro.
—¿Qué le has hecho? —preguntó Roland con malos modos—. ¿Cómo la has atraído hasta aquí abajo?
El Sapo carraspeó y Tiffany le dio un empujón muy poco digno con la bota.
—No digas ni una palabra, anfibio —susurró. Podía ser su abogado, pero que la duquesa viera a un sapo dándole consejo legal solo empeoraría las cosas.
Pero lo que las empeoró fue que la duquesa no viera al Sapo, porque oyó lo que había dicho Tiffany y chilló:
—Pero ¿tú la oyes? ¿Se puede ser más insolente? ¡Me ha llamado anfibio!
Tiffany estuvo a punto de replicar: «No te lo decía a ti, sino al otro anfibio», pero se mordió la lengua a tiempo. Tomó asiento mientras echaba paja encima del sapo con una mano, y miró a Roland.
—Milord, ¿qué pregunta preferís que no responda primero?
—¡Mis hombres saben cómo hacerte hablar! —exclamó la duquesa por encima del hombro de Roland.
—Ya sé cómo se habla, muchas gracias —dijo Tiffany—. Creía que a lo mejor su hija bajaba para regodearse, pero parece que las cosas se han puesto más… náuticas.
—No puede salir, ¿verdad? —preguntó Roland al sargento.
Brian hizo un saludo elegante y aseguró:
—No, señor. Tengo las llaves de las dos puertas a buen recaudo en el bolsillo, señor. —Dedicó una mirada de suficiencia al guardia de la duquesa, como añadiendo: «A algunos nos hacen preguntas importantes y damos respuestas completas y rápidas, para que lo sepas».
Pero la duquesa arruinó bastante el efecto diciendo:
—Te ha llamado dos veces «señor» en vez de «milord», Roland. No debes permitir que el vulgo te tome tanta confianza. Ya te lo he dicho más veces.
Con mucho gusto Tiffany habría dado una buena patada a Roland por no poner a la duquesa en su sitio después de aquello. Sabía que Brian había enseñado a Roland a montar a caballo, a empuñar la espada y a cazar. A lo mejor también debería haberle enseñado modales.
—Disculpad —dijo con firmeza—. ¿Pretendéis tenerme encerrada aquí para siempre? Porque, en ese caso, no me importaría tener más calcetines, un par de vestidos y, por supuesto, unas cuantas inmencionables.
El joven barón se ruborizó, tal vez por la mención de la palabra «inmencionables». Pero se recuperó bastante rápido y contestó:
—Te recluiremos, hum, esto… quiero decir, yo… creo que tal vez deberíamos recluirte por precaución pero con humanidad donde no puedas causar daño hasta después de la boda. Últimamente siempre pareces ser el centro de muchas desgracias. Lamento que sea así.
Tiffany no se atrevió a responder, porque no era de buena educación estallar en carcajadas ante una frase tan solemne y estúpida como aquella.
Roland prosiguió, esforzándose en sonreír.
—Procuraremos que no sufras incomodidades, y por supuesto sacaremos a las cabras, si quieres.
—Preferiría que las dejarais aquí, si no os importa —dijo Tiffany—. Estoy empezando a disfrutar de su compañía. Pero ¿podría haceros una pregunta?
—Sí, claro.
—Esto no va a tratar de ruecas, ¿verdad? —preguntó Tiffany. Bueno, a fin de cuentas, era al único punto al que podía llevarlos su absurdo razonamiento.
—¿Cómo? —dijo Roland.
La duquesa soltó una carcajada triunfal.
—¡Oh, sí, es muy propio de esta jovencita descarada y arrogante explicarnos sus intenciones para burlarse de nosotros! ¿Cuántas ruecas tenemos en el castillo, Roland?
El joven pareció sorprenderse. Le pasaba siempre que su futura suegra le dirigía la palabra.
—Eh… la verdad es que no lo sé. Me parece que el ama de llaves tiene una, y la máquina de hilar de mi madre aún está en la torre alta. Siempre hay unas cuantas por aquí. A mi padre le gusta… le gustaba que la gente tuviera las manos ocupadas. Y… la verdad es que no lo sé.
—¡Ordenaré a mis hombres que registren el castillo y destruyan hasta la última! —exclamó la duquesa—. ¡Voy a verle ese farol! Todo el mundo ha oído hablar de las brujas vengativas y las ruecas, ¿verdad? ¡Un pinchazo de nada en el dedo y acabaremos todos dormidos durante cien años!
Leticia, que seguía allí de pie en modo sorbemocos, logró decir:
—Madre, a mí nunca me has dejado tocar una rueca.
—Ni la tocarás en la vida, Leticia, nunca en la vida. Tales utensilios son para las clases trabajadoras, y tú eres una dama. Hilar es de sirvientes.
Roland había enrojecido.
—Mi madre hilaba —dijo, en tono medido—. A veces me sentaba con ella en la torre alta cuando se ponía a la rueca. Tenía incrustaciones de nácar. Que nadie la toque.
A Tiffany, que observaba entre los barrotes, le dio la impresión de que solo una persona de poco corazón, menos amabilidad y ningún sentido común diría algo en aquel momento. Pero la duquesa no tenía sentido común, probablemente porque era, bueno, demasiado común.
—Insisto en… —empezó.
—No —dijo Roland. La palabra no sonó fuerte, pero tenía una suavidad que la hizo más estrepitosa que un grito, y unos armónicos y matices que habrían detenido en seco a una manada de elefantes. O en este caso a una duquesa. Pero la mujer miró a su futuro yerno con una expresión que presagiaba un mal trago cuando se molestara en pensar cómo dárselo.
Por compasión Tiffany declaró:
—Escuchad, solo he mencionado las ruecas para ser sarcástica. Esas cosas ya no pasan. No creo que pasaran nunca. O sea, ¿gente que se duerme cien años mientras los árboles y las plantas crecen por todo el palacio? ¿Cómo funciona eso? ¿Las plantas no deberían dormirse también? Si no, a la gente le crecerían las zarzas por los agujeros de la nariz, y seguro que eso despierta hasta al más pintado. ¿Y qué ocurre si nieva? —Mientras lo decía mantuvo su atención fija en Leticia, que casi estaba gritando unas palabras vertidas muy interesantes que Tiffany fijó en su memoria para futura consideración.
—Bueno, está claro como el agua que una bruja provoca trastornos allá donde va —dijo la duquesa—, de modo que te quedarás aquí, recibiendo mejor trato del que mereces, hasta que nosotros decidamos.
—¿Y qué vas a decir a mi padre, Roland? —preguntó Tiffany con dulzura.
Fue como si recibiera un puñetazo, cosa que probablemente acabaría haciendo si el señor Dolorido se enteraba de todo aquello. Le haría falta un buen montón de guardias como el señor Dolorido supiera que había encerrado a su hija con unas cabras.
—¿Sabes qué? —dijo Tiffany—. ¿Por qué no decimos que me quedo en el castillo para ocuparme de asuntos importantes? Seguro que el sargento podrá hacer llegar el mensaje a mi padre sin ponerle nervioso. —Acabó la última frase en tono de pregunta y vio asentir a Roland, pero la duquesa no pudo callarse.
—¡Tu padre es un vasallo del barón y hará lo que se le ordene!
Ahora Roland intentaba disimular la inquietud. Cuando el señor Dolorido trabajaba para el viejo barón habían llegado a un acuerdo razonable como los hombres de mundo que eran, consistente en que el señor Dolorido haría todo lo que le pidiera el barón. Siempre y cuando el barón pidiera al señor Dolorido hacer lo que este quería hacer y necesitaba hacerse.
Un día su padre había explicado a Tiffany que ese era el significado de la palabra «lealtad». Significaba que los hombres buenos, fuesen del tipo que fuesen, trabajaban bien juntos cuando conocían sus derechos y deberes y respetaban la dignidad del pueblo llano. Y el pueblo guardaba esa dignidad como oro en paño porque, aparte de unas sábanas, cacharros, cuatro herramientas y los cubiertos, venía a ser todo lo que tenían. No era necesario hablar del acuerdo porque toda persona razonable sabía cómo funcionaba: mientras tú seas buen señor, yo trabajaré bien. Te seré leal si tú me eres leal a mí y, mientras el círculo no se rompa, las cosas seguirán de este modo.
Y Roland estaba rompiendo el círculo, o como mínimo permitiendo que la duquesa lo rompiera en su nombre. Su familia había gobernado la Caliza durante unos siglos, y tenía papeles que lo demostraban. No existía nada que demostrara cuándo había pisado la Caliza el primer Dolorido, porque aún no se había inventado el papel.
La gente se había puesto en contra de las brujas —estaban descontentos y confundidos—, pero lo último que necesitaba Roland era que llegara el padre de Tiffany buscando respuestas. Aunque ya peinara algunas canas, el señor Dolorido podía hacer unas preguntas muy impactantes. Y yo necesito quedarme aquí, pensó Tiffany. He encontrado un hilo, y lo que se hace al encontrar un hilo es tirar de él. En voz alta, dijo:
—No me importa estar aquí. Seguro que nadie quiere que haya contratiempos.
Roland puso cara de alivio, pero la duquesa se giró hacia el sargento y preguntó:
—¿Estás seguro de que está encerrada?
Brian se enderezó; ya estaba en posición de firmes, así que debió de ponerse de puntillas.
—Sí, se… mi excelencia. Como he dicho, solo hay una llave que abre cada una de las dos puertas, y las tengo yo aquí mismo en el bolsillo.
Se dio una palmada en el bolsillo derecho para hacerlo tintinear. El sonido pareció contentar a la duquesa, que dijo:
—Entonces creo que esta noche dormiremos todos un poco más tranquilos, sargento. Vamos, Roland, debes cuidar de Leticia. Me temo que vuelve a necesitar su medicina. A saber lo que le habrá dicho esa chica horrorosa.
Tiffany los vio marcharse, a todos excepto a Brian, que tuvo la decencia de mostrar vergüenza.
—¿Puede venir un segundo, sargento, por favor?
Brian suspiró y se acercó un poco a los barrotes.
—No vas a meterme en líos, ¿verdad que no, Tiff?
—Pues claro que no, Brian, y espero que a cambio tú no me metas en líos a mí.
El sargento cerró los ojos con fuerza y gimió.
—Tienes algo planeado, ¿verdad? ¡Lo sabía!
—Veámoslo de esta forma —dijo Tiffany inclinándose hacia delante—. ¿Qué probabilidad crees que hay de que me quede esta noche en la celda?
Brian bajó la mano hacia el bolsillo.
—Bueno, te recuerdo que las llaves las tengo… —Fue terrible ver su cara arrugarse como la de un cachorrito al que acaban de regañar—. ¡Me las has quitado! —La miró con ojos de súplica, como los de un cachorrito que ahora espera algo mucho peor que una regañina.
Para sorpresa y conmoción del sargento Tiffany le devolvió otra vez las llaves con una sonrisa.
—¿No pensarás que a una bruja le hacen falta? Te prometo que habré vuelto a las siete en punto de la mañana. Dadas las circunstancias supongo que te parecerá un buen trato, sobre todo porque sacaré tiempo para cambiarle las vendas de la pierna a tu madre.
Su expresión fue suficiente respuesta. Agarró las llaves con gratitud.
—Supongo que sería demasiado pedir que me dijeras cómo saldrás… —dijo esperanzado.
—No creo que sea una pregunta apropiada en estas circunstancias, ¿no le parece, sargento?
Brian titubeó, pero acabó sonriendo.
—Gracias por acordarte de la pierna de mi madre, de verdad —dijo—. Se le está poniendo un pelín morada.
Tiffany se llenó los pulmones de aire.
—El problema, Brian, es que tú y yo somos los únicos que pensamos en la pierna mala de tu madre. Hay gente mayor ahí fuera que necesita ayuda para entrar y salir de la bañera. Hay píldoras y pociones que preparar y llevar a la gente que vive en los sitios menos accesibles. Está el señor Maromo, que apenas puede andar si no le doy una buena friega con linimento. —Sacó su agenda, que conservaba la integridad a base de cordel y goma elástica, y se la enseñó—. Esto está lleno de cosas que tengo que hacer, porque soy la bruja. Si no las hago yo, ¿quién las hará? La joven señora Calamnia va a tener gemelos pronto, y estoy segura porque se oyen los dos latidos. Y encima es primeriza. Ya está medio muerta de miedo, y la siguiente comadrona más cercana, aparte de ser un poco miope y despistada, está a quince kilómetros de aquí. Tú eres suboficial, Brian, y se supone que sois hombres de recursos, así que si la pobre viene a pedir ayuda, confío en que sepas lo que hay que hacer.
Vio complacida cómo el sargento se quedaba de un blanco casi cadavérico. Antes de que pudiera farfullar una réplica, Tiffany volvió a hablar:
—Pero yo no puedo ayudar, ya ves, ¡porque hay que encerrar a la bruja malvada, no vaya a echar mano de una rueca cargada! ¡Prisionera por un cuento de hadas! Y el problema es que alguien podría morir. Y si dejo que alguien muera, seré una mala bruja. Pero claro, ya soy una mala bruja de todas formas. Debo de serlo, si me tenéis encerrada.
Sintió auténtica lástima por él. El pobre no había llegado a sargento para lidiar con cosas como aquella; la mayor parte de su experiencia táctica consistía en atrapar cerdos fugados. ¿Debo culparle por lo que le han ordenado hacer?, se preguntó Tiffany. Al fin y al cabo, al martillo no se le culpa por el uso que le dé el carpintero. Pero Brian tiene cerebro y el martillo no. A lo mejor debería intentar usarlo.
Tiffany esperó hasta que el sonido de las botas le dijo que el sargento había decidido, con acierto, que aquella tarde sería buena idea dejar una distancia verosímil entre él y la celda, y a lo mejor también pensar un poco en su futuro. Además, los feegles empezaron a asomar de todos los recovecos, y tenían un instinto muy certero de cuándo había alguien mirando.
—No tendrías que haberle quitado las llaves —dijo Tiffany mientras Rob Cualquiera escupía un trozo de paja.
—¿Ah, non? ¡Quiere que quédeste encerrada!
—Bueno, sí, pero es buena persona. —Sabía que sonaba estúpida, y Rob Cualquiera también debía de saberlo.
—Aj, sí, claru, una buena persona que enciérrate porque a esa pelleja repelente antójasele —gruñó—. ¿Y qué pasa con ese montonciño de chorreanda con el vestidiño blanco? Ya empezaba a darme a mí que tuviéramos que acanalarle el suelu por delante.
—¿Non sería una de las ninfas del agua esas? —sugirió Wullie Chiflado, aunque la opinión predominante era que la chica estaba hecha de hielo, de algún modo, y que había estado fundiéndose. Al pie de la escalera había un ratón nadando hacia tierra firme.
Casi sin darse cuenta, la mano izquierda de Tiffany se metió en el bolsillo y sacó un cordel, que de momento dejó en la cabeza de Rob Cualquiera. La mano volvió al bolsillo y regresó con una llavecita interesante que se había encontrado junto al camino tres semanas antes, un envoltorio vacío de semillas y una piedra pequeña con agujero. Tiffany siempre recogía las piedrecitas con agujero porque daban buena suerte; las llevaba en el bolsillo hasta que la piedra desgastaba la tela y caía, dejando solo el agujero. Tenía suficiente material para hacer un batiburrillo de emergencia, a falta de algo vivo, por supuesto, que solía ser necesario. La cena de escarabajos del Sapo había desaparecido, sobre todo hacia el interior del Sapo, así que lo levantó a él y lo añadió con suavidad al diseño, haciendo caso omiso de sus amenazas con tomar medidas legales.
—No entiendo por qué no usas a algún feegle —dijo—. ¡Si a ellos les encanta!
—Sí, pero entonces la mitad de las veces el batiburrillo acaba llevándome al pub más cercano. Y ahora estate pendiente, ¿quieres?
Las cabras siguieron masticando mientras Tiffany movía el batiburrillo de un lado a otro, buscando una pista. Había algo que Leticia lamentaba mucho, con toda su alma y todos sus lacrimales. Y la última remesa de palabras vertidas había estado compuesta de lo que no tuvo el valor de decir ni los reflejos de contener. Eran las siguientes: «¡Ha sido sin querer!».
Nadie sabía cómo funcionaban los batiburrillos. Todas sabían que funcionaban. Quizá lo único que hiciera fuese obligarte a pensar. Quizá solo daba a los ojos algo que mirar mientras se pensaba, y Tiffany pensó: En este edificio hay otra persona mágica. El batiburrillo se retorció, el Sapo se quejó y el hilo plateado de una conclusión flotó ante la Segunda Vista de Tiffany. Subió la mirada hacia el techo. La hebra plateada relució, y ella se dijo: Alguien de este edificio está haciendo magia. Alguien que lamenta mucho haberla hecho.
¿Podía ser que la siempre pálida, siempre llorosa e irrevocablemente acuarélica Leticia fuera en realidad una bruja? Parecía impensable. Pero en fin, para qué preguntarse qué estaba pasando si podía ir a averiguarlo.
Era bonito pensar que los barones de la Caliza habían acabado llevándose tan bien con todo el mundo que se les había olvidado cómo encerrar a alguien. La mazmorra se había transformado en cobertizo para cabras, y la diferencia entre una mazmorra y un cobertizo es que en el segundo no hace falta fuego, porque las cabras se buscan el calor ellas solas. En una mazmorra el fuego sí sería necesario para que los prisioneros no sufrieran incomodidades o, en caso de que no te cayeran nada bien, para darles muchas de ellas. Ardientes y terminales. La abuela Dolorido había contado a Tiffany que, cuando ella era niña, en la mazmorra había toda clase de objetos metálicos horrorosos, casi todos pensados para desmontar a la gente poco a poco, pero resultó que nunca había ningún preso que los mereciera. Y además nadie del castillo tenía ganas de usar aquellos trastos que te pinzaban los dedos si no ibas con cuidado, así que los enviaron todos al herrero para que los transformara en cosas más sensatas, como palas y cuchillos. Todos excepto la doncella de hierro, que usaron para almacenar nabos hasta que se le cayó la parte de arriba.
Y así, como nadie del castillo fue nunca muy aficionado a las mazmorras, todos olvidaron que la suya tenía chimenea. Y por eso Tiffany miró hacia arriba y vio, en lo alto, el pequeño recuadro azul que un preso llama cielo pero que ella, tan pronto como anocheciera un poco, pretendía llamar salida.
Resultó algo más complicada de usar de lo que esperaba: el tiro era demasiado estrecho para subirlo montada en la escoba, así que tuvo que colgarse de las cerdas y dejarse arrastrar hacia fuera mientras se apartaba de las paredes con las botas.
Por lo menos, Tiffany sabía orientarse allí arriba. Igual que todos los jóvenes. Probablemente en la Caliza no crecía un solo niño que no hubiera grabado su nombre en el plomo del tejado, casi con toda certeza junto a los de sus padres, abuelos, bisabuelos e incluso tatarabuelos, hasta que los nombres se perdían entre las tallas más nuevas.
La idea de un castillo se basa en que nadie pueda entrar sin permiso del dueño, así que no había ventanas hasta las últimas plantas, donde estaban los mejores dormitorios. Roland se había mudado hacía tiempo a la habitación de su padre. Tiffany lo sabía porque le había ayudado a trasladar sus cosas cuando el viejo barón aceptó por fin que estaba demasiado enfermo para subir escaleras. La duquesa estaría en el dormitorio grande de invitados, a medio camino entre esa habitación y la Torre de la Doncella —que de verdad se llamaba así—, donde dormiría Leticia. Nadie lo comentaba en voz alta, pero con ese arreglo la suegra pasaba la noche interpuesta entre la habitación del novio y la de la novia, a buen seguro con las orejas sintonizadas para detectar cualquier indicio de teje o incluso de maneje.
Tiffany avanzó a hurtadillas entre la penumbra y se ocultó enseguida en un hueco cuando oyó pasos subir por la escalera. Pertenecían a una doncella que llevaba una bandeja con una jarra, que casi derramó cuando la puerta de la duquesa se abrió de golpe y la propia duquesa la fulminó con la mirada, solo para comprobar que no pasaba nada. Cuando la doncella volvió a moverse, Tiffany fue tras ella sin que pudiera oírla ni, ya que conocía el truco, verla. El centinela que estaba sentado junto a la puerta miró esperanzado la bandeja cuando la vio llegar, pero recibió la orden brusca de bajar abajo si quería cenar. Cuando lo hizo la doncella entró en la habitación, dejó la bandeja al lado de la gran cama y se marchó, preguntándose por un momento si sus ojos le habrían jugado una mala pasada.
Leticia parecía dormir bajo nieve recién caída, pero el efecto se echaba a perder un poco al comprender que consistía, sobre todo, en pañuelos de papel arrugados. Y pañuelos de papel de segunda mano, por cierto. Se trataba de un lujo bastante caro y poco habitual en la Caliza, así que no estaba mal visto colgar los pañuelos a secar delante del fuego para poder reutilizarlos después. El padre de Tiffany siempre contaba que, de pequeño, tenía que sonarse las narices con ratones, pero seguro que lo decía solo para darle repelús.
En aquel momento, Leticia se sonó los mocos con un trompeteo muy poco refinado y, para sorpresa de Tiffany, registró la estancia con mirada de sospecha. Hasta dijo: «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunta que, si se piensa un poco, nunca lleva a nadie a ninguna parte.
Tiffany se hundió más en una sombra. Si tenía el día bueno, algunas veces podía engañar a Yaya Ceravieja, así que una princesita llorona no iba a notar su presencia.
—Podría chillar, ¿sabes? —declaró Leticia, mirando a su alrededor—. ¡Hay un guardia en la puerta!
—En realidad, ha bajado a por su cena —dijo Tiffany—, cosa que me parece muy poco profesional. Tendría que haber esperado al relevo. Si quieres que te diga la verdad, opino que a tu madre le preocupa más cómo lucen sus guardias que cómo piensan. Hasta el joven Preston vigila mejor que ellos. A veces la gente no sabe que está presente hasta que les da un golpecito en el hombro. ¿Sabías que es muy raro que alguien chille si le están hablando? No sé por qué es. Supongo que porque los han educado para no interrumpir. Y si crees que vas a hacerlo ahora mismo, querría señalar que si tuviera pensado hacerte algo malo, ya te lo habría hecho, ¿no crees?
La pausa duró bastante más de lo que habría querido Tiffany. Después, Leticia dijo:
—Tienes todo el derecho del mundo a enfadarte. Estás enfadada, ¿verdad?
—En este momento, no. Por cierto, ¿vas a beberte la leche antes de que se enfríe?
—En realidad siempre la tiro por el retrete. Ya sé que no hay que tirar la comida y que a muchos niños les encantaría poder tomarse un vaso de leche calentita por las noches, pero no se merecen la mía porque mi madre obliga a las doncellas a echarle una medicina para dormir.
—¿Por qué? —preguntó Tiffany, incrédula.
—Cree que me hace falta. Y no, de verdad. No sabes cómo es esto. Es como estar en la cárcel.
—Bueno, ahora creo que ya sé cómo es —aseguró Tiffany. La chica empezó a llorar de nuevo en su cama, y Tiffany la hizo callar por gestos.
—No pretendía que se pusiera tan mal —dijo Leticia, y se sonó la nariz como si fuera un cuerno de caza—. Solo quería que no le gustaras tanto a Roland. ¡Ni te imaginas lo que es ser yo! Como mucho me dejan pintar cuadros, y solo si es con acuarelas. ¡No puedo ni hacer bocetos a carboncillo!
—Ya me extrañaba todo eso —reflexionó Tiffany, distraída—. Antes Roland se escribía con la hija de lord Zambullido, Mercromina, y ella también pintaba acuarelas. Había pensado que igual era una especie de castigo.
Pero Leticia no la escuchaba.
—Tú no tienes que quedarte sentada todo el día pintando acuarelas. Puedes volar a todas horas —estaba diciendo—, y dar órdenes a la gente y hacer cosas interesantes. Ja, de pequeña yo quería ser bruja. Pero claro, con mi mala suerte tenía el pelo rubio y largo, la tez pálida y un padre muy rico. ¿De qué sirve todo eso? ¡Las chicas como yo no pueden ser brujas!
Tiffany sonrió. Estaban acercándose a la verdad, y era importante mostrarse cooperativa y amistosa antes de que volviera a quebrarse el dique y las inundara a las dos.
—¿De pequeña tenías un libro de cuentos de hadas?
Leticia volvió a sonarse la nariz.
—Ya lo creo.
—¿El que tenía el dibujo de un trasgo terrorífico en la página siete, por casualidad? Yo siempre cerraba los ojos al llegar a esa página.
—Yo lo pintarrajeé por encima con cera negra —confesó Leticia en voz baja, como si fuese un alivio poder contárselo a alguien.
—Yo no te caía bien, así que decidiste hacer magia contra mí. —Tiffany lo dijo con un hilo de voz porque Leticia tenía cierto aire quebradizo. De hecho, la joven buscó más pañuelos aunque de momento parecía haberse quedado sin sollozos, pero resultó que era solo de momento.
—¡Cómo lo siento! Si lo hubiera sabido, nunca habría…
—A lo mejor debería decirte —siguió adelante Tiffany— que Roland y yo éramos… bueno, amigos. Más o menos el único amigo que tenía el otro. Pero en algunos aspectos, era el tipo equivocado de amistad. No nos juntamos nosotros: nos juntaron cosas que pasaron. Y no nos dimos cuenta. Él era el hijo del barón, y cuando sabes que eres hijo del barón y que todos los chicos saben cómo han de portarse con el hijo del barón, te quedas sin mucha gente con la que hablar. Y luego estaba yo, la chica lo bastante lista para hacerse bruja, que no es un trabajo que permita llevar mucha vida social. Si quieres verlo así, los dos que se quedaron aparte creyeron que eran la misma clase de persona. Ahora lo sé. Por desgracia, Roland fue el primero en comprenderlo. Y esa es la verdad. Yo soy la bruja y él es el barón. Y tú serás la baronesa, y no debería preocuparte que la bruja y el barón, en beneficio de todos, se lleven bien. Y es todo lo que puede dar de sí el asunto, porque en realidad ni siquiera hay asunto, solo el fantasma de un asunto. —Vio el alivio recorriendo los rasgos de Leticia como un amanecer—. Y esa ha sido mi verdad, así que ahora me gustaría oír la tuya. Escucha, ¿podemos irnos de aquí? Estoy temiéndome que entren guardias en cualquier momento para encerrarme en un sitio del que no pueda escapar.
Tiffany consiguió subir a Leticia en la escoba con ella. La chica estaba inquieta, pero no dejó escapar más que el asomo de una exclamación mientras la escoba iba descendiendo poco a poco desde las almenas del castillo, flotaba por encima del pueblo y tomaba tierra en un prado.
—¿Has visto a esos murciélagos? —preguntó Leticia.
—Ah, siempre vuelan cerca de la escoba si no vas muy deprisa —dijo Tiffany—. Lo normal sería que la evitaran, digo yo. Y ahora, señorita, ahora que ninguna de las dos puede pedir ayuda, dime lo que hiciste para que la gente me odie.
El pánico se apoderó de la cara de Leticia.
—No, no voy a hacerte daño —aseguró Tiffany—. En caso contrario te lo habría hecho hace bastante tiempo. Pero sí que quiero limpiar mi vida. Dime lo que hiciste.
—Usé el truco del avestruz —respondió Leticia al instante—. Ya sabes, lo llaman magia antipática: haces un modelo de la persona y lo metes bocabajo en un cubo de arena. De verdad que lo siento mucho, muchísimo…
—Sí, ya me lo has dicho —interrumpió Tiffany—, pero ese truco no me suena de nada. Me extrañaría mucho que funcionara. No tiene sentido.
Pero ha funcionado en mí, pensó. Esta chica no es bruja, y lo que quiera que intentó no es un hechizo de verdad, pero en mí ha funcionado.
—Si es magia, no tiene que tener sentido —aventuró Leticia, esperanzada.
—Tiene que tenerlo en algún sitio —explicó Tiffany contemplando las primeras estrellas del cielo.
—Bueno —dijo Leticia—, pues lo saqué de Hechizos para amantes de Anatema Bugloss, si te sirve de algo.
—Ese es el que tiene una iconografía de la autora montada en escoba, ¿verdad? —preguntó Tiffany—. Sentada del revés, por cierto. Y no lleva correa de seguridad. Y nunca he visto a una bruja ponerse anteojos como esos. Y lo de llevar un gato a bordo, eso sí que ni se te ocurra. El nombre es falso, además. He visto el libro en el catálogo de Boffo. Es una estafa para chicas impresionables, las que piensan que hacer magia consiste solo en comprar una varita cara con una piedra semipreciosa pegada a la punta, sin ánimo de ofender. Sería igual de efectivo coger un palo del seto y usarlo como varita.
Sin decir nada, Leticia recorrió una corta distancia hasta el seto que separaba el prado del camino. Siempre hay algún palo bajo los setos, si se busca bien. Cuando Leticia lo hizo bailar un poco en el aire, el palo dejó una tenue estela azul a su paso.
—¿Quieres decir así? —preguntó. Durante un rato largo no se oyó más que el esporádico ulular de un búho y, si se tenía muy buen oído, el aleteo de los murciélagos.
—Creo que ha llegado el momento de que tú y yo charlemos como debe ser, ¿no te parece? —dijo Tiffany.