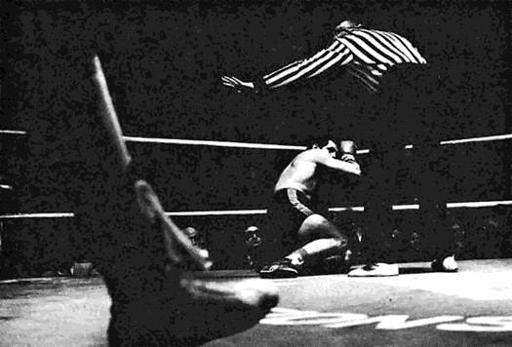
… No estoy seguro de si [esto]
hace de mí un humanista o un voyeur.
JOHN SCHULIAN,
periodista deportivo
Hace mucho tiempo que el boxeo ha atraído a los escritores, desde los primeros tiempos del Prize Ring inglés hasta el día de hoy. Su atractivo más inmediato es el del espectáculo, en sí mudo, carente de lenguaje, que requiere de otros para definirlo, celebrarlo, completarlo. Al igual que todas las acciones humanas, extremas pero perecederas, el boxeo excita no sólo la imaginación del escritor sino también su instinto de dejar testimonio. Antes de la película y la cinta, este instinto debió de ser particularmente agudo. (Pensemos en un deporte que ha sido a menudo practicado ilegalmente, muchos de sus combates más famosos fueron librados en barcazas, en islas, en territorio ajeno a la jurisdicción de dos estados vecinos, entrañando el riesgo de arresto tanto para actores como para observadores: ¡qué pasión!). Y los boxeadores con frecuencia se han mostrado a sí mismos, dentro y fuera del ring, como personajes en el sentido literario de la palabra. Ficciones extravagantes sin una estructura que las contenga.
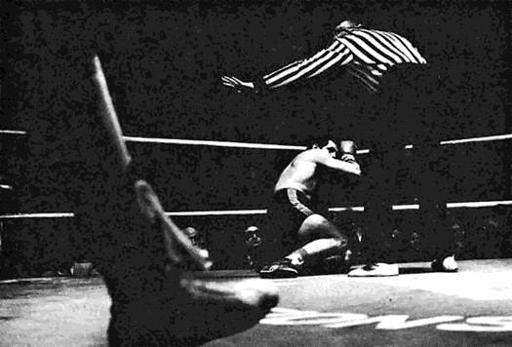
En los tiempos del Prize Ring, los relatos de los combates solían presentarse en verso, acompañados de dibujos al estilo de la historieta, impresos en pliegos sueltos, y vendidos por vendedores itinerantes. Aproximadamente desde el año 1700 en adelante —según el historiador del boxeo Pierce Egan—, la mayoría de los periódicos ingleses, incluyendo el prestigioso The Times, reseñaban detalladas crónicas de los combates, y en 1818 Egan sacó la primera edición de su famosa Boxiana: escenas de pugilismo antiguo y moderno, que cubría desde los primeros días del Prize Ring hasta los tiempos de Egan, cuando el Prize Fight, pese a ser tremendamente popular, era oficialmente ilegal y los anuncios de futuros combates se transmitían de boca en boca. (Se han impreso cantidad de ediciones de Boxiana; la más reciente data de los años setenta). El deleite que Egan siente por su tema proscrito aparece comunicado en una prosa de particular vigor: colorista, directa, descarnada, «masculina» y sin embargo tan sutil y agudamente matizada como la de sus predecesores del siglo XVIII, Defoe, Swift, Pope, Fielding, Churchill. Es Egan quien llamó al combate «la dulce ciencia del aporreo» y es a él a quien A. J. Liebling cita con mayor frecuencia y reconoce como maestro en La dulce ciencia, una boxiana de los tiempos modernos muy admirada por los entusiastas del boxeo.
(Me siento incómodamente sola en mis numerosos desacuerdos con Liebling por su actitud implacablemente burlona, condescendiente y en ocasiones racista hacia su tema. Tal vez debido a que fue originalmente publicada en The New Yorker de principios de los cincuenta, La dulce ciencia: boxeo y boxiana, una perspectiva de primera fila es un ensamblaje de piezas peculiarmente falto de naturalidad, socarrón, grosero en su humor, más bien característico de la comedia de enredos en la que los boxeadores son «personajes» descritos para nuestra diversión. Liebling ni siquiera está seguro con respecto a campeones como Louis, Marciano y Robinson. ¿Deberíamos reverenciarlos o mofarnos de ellos? Y es despiadado cuando escribe sobre «Huracán» Jackson, boxeador negro cruelmente llamado animal, y tratado de «eso» debido a su mediocre destreza pugilística y a lo que Liebling considera su inferioridad mental. El problema para Liebling y para The New Yorker debe haber sido cómo vender un deporte de sangre como el boxeo a un público lector culto y solvente para el que la idea de hombres que luchan para salvar la vida debe haber resultado profundamente ofensiva; ¿cómo sugerir el drama del boxeo obviando su tragedia? Es un problema que, pese a su ingenio verbal, Liebling no llega a solucionar del todo).
Mucho se ha hablado de la atracción de Ernest Hemingway por el boxeo; con todo, Hemingway nunca escribió sobre boxeo con la simpatía y percepción con que escribió sobre las corridas de toros; Cincuenta de los grandes y El campeón no se cuentan entre sus mejores relatos cortos, y su retrato del «peso medio de Princeton» Robert Cohn, en Fiesta, es una pieza sorprendentemente cruda de provocación antisemita en la cual la destreza pugilística de Cohn es irrelevante. (Cuando, provocado más allá de su tolerancia, Cohn noquea a Jake Barnes y a su amigo borracho, la escena pasa de modo tan esquivo que prácticamente no deja ninguna impresión en el lector).
Mucho más sagaz y documentado es Norman Mailer, cuyos ensayos sobre Cassius Clay/Muhammad Ali y sus coetáneos, y sobre la «estética del estadio» en general, son de lo mejor que se ha escrito sobre el tema. La fuerza de Mailer reside en su reconocimiento de que los boxeadores son otros; aunque no lo dice explícitamente, incluso en la prolongada y extravagante meditación de La lucha (título que es homenaje al gran ensayo de Hazlitt), parece claro, a esta lectora al menos, que Mailer no puede establecer una conexión entre los boxeadores y él: lo intenta heroicamente pero no logra entenderlos y queda así excluido para siempre de aquello que irreflexivamente representan: una masculinidad ideal (no por irreflexiva necesariamente forzada) que supera todo cuestionamiento. Es este reconocimiento de su exclusión —una exclusión casi tan completa, podría decirse, como la de la mujer en el codificado mundo del boxeo— lo que da lugar a la fuerza de la visión de Mailer. Y dado que los grandes campeones de nuestra época han sido negros, la preocupación de Mailer por la masculinidad es también preocupación por la condición de negro. De ahí esos característicos arranques de inclinación metafísica que estremecen el oído con el desgarramiento de un lamento de amor:
Si [los pesos pesados] llegan a campeones, empiezan a tener una vida interior como Hemingway o Dostoievski, Tolstoi o Faulkner, Joyce o Melville o Conrad o Lawrence o Proust… Dempsey estaba solo y Tunney nunca logró aclararse, Sharkey nunca pudo creer en sí mismo ni en Schmeling ni Braddock, y Carnera estaba triste y Baer era un payaso ininteligible; grandes pesos pesados como Louis contenían la soledad de los tiempos en su silencio, y hombres como Marciano eran mitificados por un poder que parecía haberles sido otorgado. Sin embargo, con el advenimiento de los modernos y grandes campeones negros, Patterson, Liston, luego Clay y Frazier, tal vez la soledad dio paso a aquello de lo que había estado protegiéndose: una situación surrealista, inestable a más no poder. Ser negro y campeón de los pesos pesados en la segunda mitad del siglo XX (con revoluciones negras estallando en todo el mundo) ya no era muy distinto de ser Jack Johnson, Malcom X y Frank Costello en una misma persona…
(EXISTENTIAL ERRANDS: «King of the Hill»)
No puede ser una coincidencia que la novela de boxeo favorita de todos, Fat City, de Leonard Gardner, trate menos de boxeo que de las estrategias del autoengaño, que sea una especie de manual del fracaso en el que el boxeo funciona como la actividad natural de hombres totalmente desprovistos de lo necesario para comprender la vida. Los boxeadores de Gardner en Stockton, California —aquel famoso pueblo de peleas— parecen existir en un mundo claustrofóbico como un gimnasio, sin más conocimiento de los grandes boxeadores de su época (¿acaso no habría sido el mismo Cassius Clay contemporáneo de ellos?) que de política o de la «sociedad» en general. Fat City es el reverso del sueño americano, donde hombres mínimamente capacitados para deportes peligrosos son contratados para que peleen entre sí por un lastimoso puñado de monedas: es una medida de la ironía de esta novela el que la victoria, habida cuenta de la recompensa, sea difícilmente diferenciable del fracaso. Parece ser que Leonard Gardner no ha escrito ninguna otra novela, pero sus artículos sobre boxeo —publicados en revistas como Sports lllustrated y Squire— revelan un notable don para percibir, como si lo viviera desde dentro, la psicología del hombre que ha nacido para el combate, el hombre que sólo sabe pelear, sin importar la naturaleza suicida de su vocación.
W. C. Heinz y Ted Hoagland han escrito novelas de boxeo ampliamente reconocidas, The Professional y The Circle Home respectivamente, aunque la novela de Hoagland es una especie de anomalía: no hay combates, sólo escenas de entrenamiento descritas con precisión hipnóticamente cinética. Budd Schulberg, Irwin Shaw, Nelson Agren, Ring Lardner, James Farrell, John O’Hara, Jack London: todos ellos han escrito relatos sobre boxeadores, de valía y rigor variables.
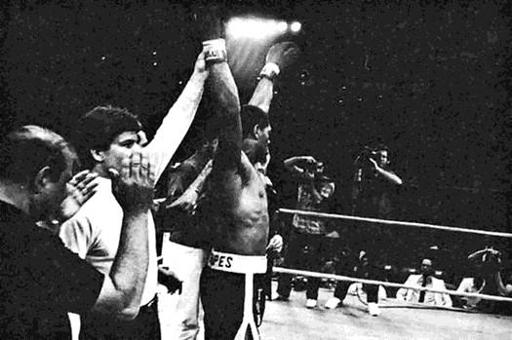
Aquello que podría llamarse «lo romántico» del boxeo —y hasta lo sórdido, filmado, es romántico— subyace en toda una serie de películas de Hollywood de análogo valor irregular, de las cuales la más extraordinaria es la de Martin Scorsese, Toro salvaje, en la que Robert De Niro, casi literalmente, se transforma en Jake LaMotta. Otras películas notables en este género son Fat City-Ciudad Dorada, El ídolo de barro, Marcado por el odio (basada en la autobiografía de Rocky Marciano), Más dura será la caída, The Set-Up, Campeón, Cuerpo y alma, Réquiem por un peso pesado, y La gran esperanza blanca, las dos últimas basadas en famosas obras de teatro. Luego están las películas de «Rocky», que, como sabemos, apenas tratan de boxeo (Rocky y sus enormes contrincantes aparecen ridículamente sobrecargados de músculos de físico-culturistas, no de boxeadores), pero son efectivas como historias bien aceptadas de iconografía pop protagonizadas por Sylvester Stallone en el papel de Rocky, «el Semental Italiano», el tierno tipo rudo, el eterno desfavorecido que no puede perder ni ante los obstáculos más abrumadores. Rocky es un boxeador de comics, sus combates son de revista de historietas, al igual que las hazañas de su similar Rambo, que encarna la fascinación norteamericana por el (macho) isolato cuyo abordaje del mundo es puramente físico. No obstante resulta significativo, por cierto, que Stallone hiciera de Rocky un boxeador, en homenaje al campeón peso pesado Rocky Marciano, cuyo estilo en el ring imita… hasta cierto punto.
A menudo el boxeo ha estimulado una literatura deportiva (el más agotador de los géneros) de primera clase. Entre los periodistas deportivos contemporáneos, John Schulian (del Daily News de Filadelfia) y Hugh MacIlvanney (de The Observer inglés) sobresalen por la alta y consistente calidad de su prosa y por lo que podría llamarse su enfoque rigurosamente analítico del tema: no simplemente el qué y el cómo, sino de hecho el por qué: ¿por qué existe el boxeo, por qué hay hombres (y algunas mujeres) fascinados por él, qué nos dice sobre la difícil condición humana? Writers’ Fighters de Schulian, y MacIlvanney on Boxing, de MacIlvanney, son trabajos que reúnen columnas que fueron publicadas a lo largo de varios años, pero son notables por la unidad de sus respectivas visiones. Ninguno de los dos escritores se toma el tema a la ligera, así como tampoco eluden un examen de la relación ambivalente entre el hombre que escribe sobre boxeo y el boxeo en sí, llamado por algunos «la dulce ciencia del aporreo». Otros deportes sugieren otras respuestas, pero el boxeo es, aquí y en todas partes, un caso indudablemente especial. En ningún otro deporte la relación entre ejecutante y observador es tan íntima, tan frecuentemente dolorosa, tan irresoluta.
La razón de que ningún otro deporte produzca tal ansiedad teórica se explica en el núcleo de la fascinación que ejerce el boxeo sobre los escritores. Es la cosa en sí, pero es también su significado para el individuo, cambiante y problemático como una imagen distorsionada en un espejo. El escritor contempla a su contrario en el boxeador, que es todo exhibición pública, todo riesgo e, idealmente, improvisación: él conocerá su límite de una manera en que el escritor, como todos los artistas, nunca llega a conocer: pues nosotros, que escribimos y vivimos en un caleidoscópico mundo de valoraciones y juicios en cambio permanente, somos incapaces de determinar si es revelación o supremo autoengaño lo que alimenta nuestros esfuerzos más cruciales. Dejando de lado por un momento el problema de los jueces incompetentes o con prejuicios —como el que dio a Michael Spinks la victoria sobre Larry Holmes en la defensa que hizo Spinks de su título en abril de 1986, o el que hizo que Ray Mancini superara en puntos a Livingstone Bramble en el primero de sus dos combates—, el mundo del boxeador no es ambiguo: él llega a conocer rápidamente su valor en un contexto de otros boxeadores. En efecto, es imposible no saberlo. Carreras «prometedoras» terminan en cuestión de segundos; los «regresos» quedan revelados como simples errores; un contrincante joven y no clasificado (como «Rayo» Lonnie Smith en su pelea por el título contra el campeón de los pesos superligeros Billy Costello) salta de golpe hasta la cima. No puede haber ambigüedad en la derrota de John Mugabi frente a Marvin Hagler, o la de James Shuler frente a Thomas Hearns, o la inesperada pérdida del título de peso gallo de Richie Sandoval en combate con Gaby Cañizales: la casi pérdida, opinaron algunos observadores, de la mismísima vida de Sandoval. Es este sentido de término, de límite, de juicio final e incontestable lo que hace que, en sus mejores momentos, el boxeo evoque el sangriento quinto acto de las tragedias clásicas, cuando ese misterioso elemento que llamamos «trama» alcanza su apoteosis.
Para algunos escritores la fascinación tiene que ver, como he sugerido anteriormente, con el deslumbrantemente explícito despliegue de masoquismo del boxeo; «masoquismo» en su sentido más holgado, más sugerente y, podríase decir, más poético. Porque, contrariamente a las nociones estereotipadas, el boxeo tiene que ver primordialmente con ser herido, no con herir. (Lo cual se sugiere muy gráficamente en las películas de boxeo más destacadas: Toro salvaje, Fat City, El ídolo de barro). Avanzar por el dolor hacia el triunfo —o la semblanza del triunfo— es la esperanza del escritor, como lo es del boxeador. El momento de horror visceral en un combate típico, al menos tal como yo lo vivo, es ese momento en que un boxeador pierde el control, no logra mantener su defensa, comienza a tambalearse, a trastabillar, a inclinarse hacia atrás, a saltar con los golpes de su adversario, que ya no puede absorber; el momento en que el combate cambia de sentido, en que toda una carrera, toda una vida, puede terminar. No es un momento aislado sino el momento, místico, universal. La derrota de un hombre es el triunfo del otro: pero somos capaces de interpretar este «triunfo» como meramente temporal y pasajero. Sólo la derrota es permanente.
Cuando soñaba con escenas de boxeo, o con combates abstractos, inconclusos, entre adversarios oníricos cuyos rostros no podía ver, pensaba en el boxeo como una especie de nudo, cruelmente atado, que está allí para ser deshecho. No puedes pero debes deshacerlo. Debes… pero no puedes. Si deshaces un nudo te enfrentarás a otro, y más allá de ese otro, a otro: asaltos, combates, carrera, «vida». La diferencia para el boxeador es que la derrota, la humillación y la vergüenza no son sino parte del riesgo; el daño físico, incluso la muerte, también acechan. Se es castigado por un fallo, tal como Kafka imaginaba que se podía ser castigado por los pecados cometidos; la sentencia grabada en carne viva, matando incluso mientras se pronuncia el veredicto.