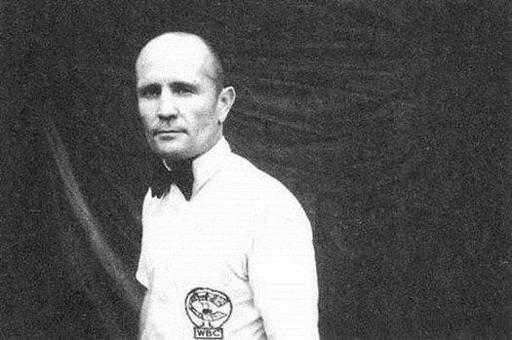
El boxeo es el deporte al que aspiran
todos los demás deportes.
GEORGE FOREMAN,
ex-campeón mundial de pesos pesados
Al menos en teoría y por tradición, el boxeo es un deporte. Pero ¿qué es deporte?… y, ¿por qué un hombre, en el deporte, no es el hombre que se espera que sea en otros momentos?
Consideremos la historia del combate de gladiadores tal como lo practicaban los romanos, o hicieron que se practicara, desde aproximadamente el año 265 anterior a nuestra era hasta su abolición por Teodorico en el 500 de nuestra era. En la antigüedad, y entre las naciones semicivilizadas, era costumbre que después de una batalla se sacrificara a los prisioneros de guerra en honor a los comandantes que habían muerto. También se hizo habitual sacrificar esclavos en los funerales de todas las personas de importancia. Pero ¿por qué motivo?, ¿por diversión, o en nombre del «deporte»? A los esclavos condenados se les proporcionaba armas y eran instados a defenderse matando a quienes habían recibido la orden de matarlos. De esta evolución del sacrificio brutal hacia algo que se acercaba a una reconocible contienda deportiva surgió gradualmente el fenómeno del combate romano entre gladiadores: la muerte como entretenimiento de las masas. Sin duda no existe nada parecido en la historia del mundo.
Al principio las contiendas se ejecutaban junto a la pira funeraria o cerca del sepulcro, pero con el paso del tiempo, a medida que el interés por el combate se desligaba de su contexto ostensiblemente religioso, los encuentros fueron desplazados hacia el fórum, de ahí al circo y a los anfiteatros. Emergieron contratadores para entrenar a los esclavos, hombres de relevancia y de importancia política comenzaron a mantener «familias» de gladiadores, los combates previstos eran promocionados y anunciados tal como las competiciones deportivas de hoy; espectáculos que duraban hasta tres días aumentaron en número y popularidad. Ya no era sólo el sacrificio de individuos indefensos, sino el «deporte» de la competencia lo que excitaba a los espectadores, pues si bien el instinto de luchar y matar queda sin duda cualificado por el coraje personal, el instinto de observar cómo otros luchan y matan es evidentemente innato. Cuando el fan del boxeo grita «¡Mátalo!, ¡mátalo!», no está revelando ninguna patología o retorcimiento individual y peculiar, sino afirmando su común humanidad y parentesco, por distante que sea, con los miles y miles de espectadores que atestaban los anfiteatros romanos para ver gladiadores luchando a muerte. Debería llamarnos la atención que semejantes eventos para el entretenimiento de las masas hayan persistido no unos años, o tan siquiera décadas, sino durante siglos.
Según Petronio, los gladiadores prestaban el siguiente juramento: «Juramos, siguiendo el dictado de Eumolpus, sufrir la muerte por fuego, yugo, azotes y espada, y sea lo que fuere que ordene Eumolpus, como verdaderos gladiadores, someternos en cuerpo y alma al servicio de nuestro amo». Su valentía se hizo legendaria. Cicerón la señalaba como modelo para todos los ciudadanos romanos: se debía estar dispuesto a sufrir noblemente en defensa de la República. Por regla general, los gladiadores eran esclavos y criminales condenados que podían aspirar a prolongar sus vidas y, si llegaban a ser campeones, hasta obtener la libertad; pero también hombres libres aunque pobres solían prestarse al combate. Con el paso del tiempo, de forma paralela y seguramente tributaria de lo que hoy vemos como la decadencia de Roma, incluso hombres de enjundia se ofrecían a competir en público. (Bajo Nerón, el más notorio de los emperadores romanos, florecieron tales exhibiciones. Se estima que durante su mandato, entre el 54 y el 68 de nuestra era, hasta mil aristócratas actuaron como gladiadores de una forma o de otra, en combates francos, obstaculizados o arreglados de antemano. A veces hasta mujeres de fama competían, en combates que sin duda no eran particularmente dignos de mención). Tan atraídos por estos deportes violentos se sentían los aristócratas romanos que el emperador Augusto terminó por verse obligado a emitir un edicto que prohibía su entrenamiento como gladiadores.
Los orígenes del boxeo gladiatorio son específicamente griegos. Según la tradición, un gobernante llamado Thesus (aproximadamente 900 antes de nuestra era) encontró diversión en el espectáculo de dos luchadores enfrentados, sentados uno frente al otro, golpeándose a muerte con los puños. Más adelante los combatientes lucharon de pie y cubrieron sus puños con tiras de cuero; luego fueron tiras de cuero erizadas con filosas púas de metal: el cestus. Una especie de ring, probablemente circular, pasó a ser un espacio neutral al que el boxeador lesionado podía temporalmente retirarse. Una vez que los romanos adoptaron el deporte, su práctica se hizo extraordinariamente popular: de un legendario campeón del cestus se decía que había matado a 1.425 contrincantes. Los gladiadores victoriosos eran ampliamente celebrados como «reyes de los atletas» y héroes para todos. Al confirmar en la arena la sangrienta mortalidad de otros hombres, establecían para sí, como siempre hacen los campeones, una especie de inmortalidad.
Así, sucede que cuanto más rica y avanzada es una sociedad, más fanático es su interés por cierta clase de deportes. La trayectoria de las civilizaciones hace una curva de regreso sobre sí misma —¿naturalmente?, ¿inevitablemente?—, como la mítica serpiente que se muerde la cola, para luego adoptar apasionadamente las señales exteriores y los gestos del «salvajismo». Si bien es verosímil que hombres y mujeres decadentes necesiten experiencias cada vez más extremas para excitarse, tal vez sea cierto también que el deseo no consiste tan sólo en imitar sino asimismo, mágicamente, en ser brutal, primitivo, instintivo, y por lo tanto inocente. Entonces resulta posible ser una persona para quien la contienda no sea un simple juego de autodestrucción sino la vida misma, y que el mundo no esté en una decadencia espectacular e irrevocable, sino que sea nuevo, fresco, vital, pendularmente aterrador e hilarante, un lugar de prodigios. Es el ser ancestral y perdido lo que se busca, por vanos que sean los medios. Como esos residuos de sueños de la niñez, que año tras año continúan eludiéndonos sin ser nunca abandonados, y mucho menos despreciados.
El combate entre gladiadores romanos fue abolido en tiempos de los emperadores cristianos Constantino y Teodorico, y su práctica quedó para siempre descontinuada. El boxeo, tal como lo conocemos en los Estados Unidos, deriva únicamente de la británica pelea a puño limpio que se practicaba en el siglo dieciocho y de un concepto del deporte completamente distinto.
El primer testimonio documentado de una pelea a puño limpio en Inglaterra —entre el criado de un caballero y un carnicero— data de 1681, y apareció en una publicación llamada London Protestant Mercury. A esta especie de combate, en el que ni la lesión ni la muerte eran los objetivos, se le daba el nombre de Prize Figbt o Prize Ring, y era un entretenimiento público de naturaleza itinerante, a menudo ligado a las ferias de pueblo. El Prize Ring era un espacio móvil creado por los espectadores que, sosteniendo una cuerda, formaban un holgado círculo; el Prize Fight era una competición voluntaria entre dos hombres, por regla general uno «campeón» y el otro «retador», sin árbitro pero regida por rudimentarias reglas de juego limpio. El reto al combate era anunciado a la multitud por un luchador y sus cómplices; el que quisiera aceptarlo arrojaba su sombrero al ring y empezaba la pelea. Por lo general se solía apostar quién sería el primero en noquear al otro o en «sacar la primera sangre». El juego sucio era activamente censurado por los espectadores; una vez terminada la pelea, los luchadores se daban la mano. «El noble arte», como solía llamarse al Prize Ring, comenzó como una especie de diversión de los bajos fondos, pero con el tiempo recibió el apoyo entusiasta de los deportistas de la aristocracia y de las clases acomodadas.
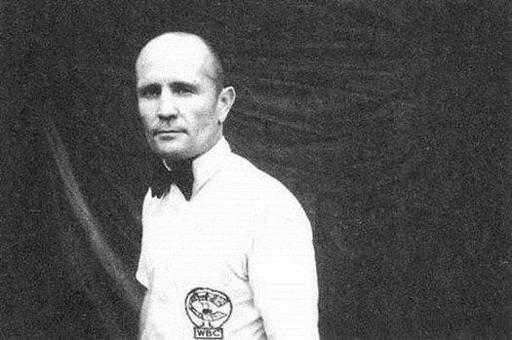
El primer campeón inglés de pelea a puño limpio fue el llamado James Figg, quien alcanzó tal honor en 1719. El último campeón de este tipo de combate fue el peso pesado norteamericano John L. Sullivan, cuya carrera —desde 1882 hasta 1892 aproximadamente— conoció la pelea a puño limpio y el boxeo enguantado tal como fue establecido por las reglas del marqués de Queensberry, que, salvo algunas modificaciones, son observadas hasta la fecha. Dos fueron los cambios más significativos: la introducción de guantes de cuero (sobre todo para proteger la mano, no la cara, pues los nudillos se rompen con facilidad), y el tercer hombre del ring, el árbitro, cuyo privilegio es el de suspender el combate según su criterio si considera que uno de los boxeadores no tiene posibilidades de ganar o es incapaz de defenderse de su adversario. Con la introducción del árbitro, la crudeza del «noble arte» pasa a transformarse en la relativa sofisticación del boxeo.
El «tercer hombre del ring», por lo general anónimo a ojos del público, es considerado por muchos observadores como un simple observador más, hasta como un intruso; una presencia fantasmal de movimientos tan fluidos y pies tan rápidos como los de los mismos boxeadores (de hecho, suele tratarse de un ex-boxeador). Pero el árbitro es pieza tan importante en el drama del boxeo que el espectáculo de dos hombres luchando entre sí sin vigilancia en la elevación del cuadrilátero resultaría infernal, cuando no indecente: vida, que no arte. El árbitro hace que el boxeo sea posible.
El árbitro es nuestro intermediario en la lucha. Es nuestra conciencia moral, extirpada de nosotros en tanto que espectadores de modo que, a lo largo del combate, la «conciencia» no tiene por qué ser un factor de nuestra experiencia; tampoco necesita ser un factor para la conducta del boxeador. (Cuando se le preguntó si había lamentado alguna vez haber herido a sus adversarios, Carmen Basilio replicó: «¿Lamentar? Lo dirá usted en broma. Los boxeadores nunca lamentan nada»). Lo cual no quiere decir que los boxeadores están definitivamente desprovistos de conciencia: cada boxeador es diferente, y se comporta de forma distinta en momentos distintos. Pero hay ocasiones en que un boxeador, acorralado contra las cuerdas y sin poder caer a la lona mientras lo golpean repetidamente, corre el riesgo de morir a menos que el árbitro intervenga: el boxeador atacante ha sido entrenado para no detener su ataque mientras su contendiente esté aún técnicamente en pie. En la rápidamente creciente intensidad del combate, el árbitro se mantiene neutral y objetivo.
Pese a que la tarea del árbitro es sumamente exigente y que según algunos cálculos tal vez no haya en el mundo más de una docena de árbitros realmente calificados, parece necesario que, en el drama de la lucha, el árbitro carezca de identidad dramática: su nombre es rara vez recordado después de un combate, excepto por la afición más entendida. Sin embargo, paradójicamente, la participación del árbitro es fundamental. No puede controlar lo que sucede en el ring, pero sí puede controlar hasta cierto punto el que ello suceda: es responsable del combate, pero no de la actuación individual de los combatientes. En una pelea en la que la pericia, y no la simple lucha, sea lo predominante, el papel del árbitro puede ser meramente funcional, pero en un combate ferozmente disputado es de incalculable importancia. El árbitro detenta el poder sobre la vida y la muerte en ciertas ocasiones, pues su decisión de suspender un combate, o dejar que prosiga, puede determinar el destino de un hombre. (Ha de saberse que un puñetazo bien orientado y con toda la masa de un peso pesado detrás puede llevar la fuerza equivalente de cuatro toneladas y media: un golpe que el cerebro tiene que absorber en su gelatinosa masa). Del infame combate entre Benny Paret y Emile Griffith, en marzo de 1962, se dijo que el árbitro Ruby Goldstein permaneció paralizado mientras Griffith acorraló a Paret contra las cuerdas y le golpeó la cabeza dieciocho veces. (Paret murió diez días después). Los boxeadores son entrenados para que no abandonen. Noqueados, tratan de ponerse en pie y reanudar el combate, aun cuando apenas pueden defenderse. La regla básica del cuadrilátero —defenderse en todo momento— es a la vez parodia y devenir de la vida.
En el pasado —bien entrados los años cincuenta— no era costumbre que un árbitro interfiriese en el combate, por brutal y desigual que fuera. El boxeador que siguiera esforzándose por levantarse después de haber sido noqueado, o —como el intransigente Jake LaMotta en su sexto y último combate contra Sugar Ray Robinson— se negara a caer en la lona aunque ya no pudiera defenderse y se hubiera convertido en un saco de boxeo humano, era abandonado a su suerte, sencillamente. La voluntad del público —y, abrumadoramente, es la voluntad del público— de que un hombre derrote a otro total e irrevocablemente, se cumplía. De ahí los «grandes» combates sangrientos de la historia del boxeo —el triunfo de Dempsey sobre Williard, por ejemplo—, hoy inconcebibles.
Debe entenderse que el «boxeo» y la «lucha», aunque siempre se combinan en los más grandes boxeadores, pueden ser actividades totalmente distintas y hasta separadas. A los boxeadores aficionados se les entrena para ganar sus combates por puntos; los profesionales suelen buscar el K.O. (No porque los profesionales sean más violentos que los aficionados, pero ¿por qué confiar en los jueces…?, y el K.O. resulta dramáticamente espectacular). Si el boxeo es con frecuencia, y sobre todo en los pesos más ligeros, una cuestión de destreza sumamente compleja y refinada, exclusiva propiedad de la civilización, la lucha pertenece a algo que es depredador de la civilización: el instinto, no sólo de defenderse —pues, ¿cuándo se ha visto el ego masculino aplacado con tan mínima respuesta a la amenaza?— sino también de atacar a otro y forzarlo a la sumisión absoluta. Ello explica el efecto electrizante que se produce en el típico público de un combate cuando, por ejemplo, el rostro de un boxeador comienza a sangrar y la lucha parece entrar en una fase nueva, más peligrosa. A los ojos de muchos espectadores, el destello del rojo es la señal visible de la autenticidad del combate, y a los boxeadores se les justifica que estén orgullosos —y muchos lo están— de sus cicatrices faciales.
Si la «violencia» del boxeo parece por momentos manar del público, ser una expresión elevada del delirio de la multitud —rara vez transmitida por televisión, por cierto—, las numerosas restricciones y sutilezas del boxeo son posibles gracias al «tercer hombre del ring», especie de dique para la incipiente turbulencia de emociones al otro lado de las cuerdas y del proscenio del cuadrilátero: nuestra conciencia, como he señalado, extraída de nosotros e investida de autoridad absoluta.