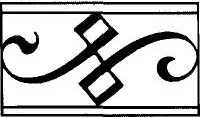
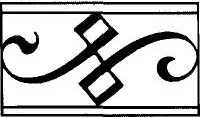
CAVERNAS DE SALFAG
ABARRACH
—¡Ojalá fuéramos más fuertes! —exclamaba Balthazar cuando Alfred se acercó, titubeante, al nigromante y la centinela. El perro meneó la cola y se acercó a recibir a Alfred.
»¡Ojalá nuestro número fuera mayor! Sin embargo tendrá que bastar… —Balthazar miró a su alrededor—. ¿Cuántos de los nuestros se encuentran en condiciones de…?
—¿Qué…, qué sucede? —Alfred se acordó, oportunamente, de fingir que lo ignoraba.
—Ese lázaro, Kleitus, pretende apoderarse de tu nave —informó el nigromante con una calma que asombró a Alfred—. Naturalmente, ese malvado debe ser detenido.
«Para que puedas apropiarte de ella tú mismo», añadió Alfred, pero lo añadió en silencio.
—La… esto… la magia rúnica patryn protege la nave. No creo que nadie pueda desbaratarla…
Balthazar le dirigió una sonrisa sombría, con los labios apretados.
—Como recuerdas, una vez vi una demostración de esa magia patryn. Sus estructuras rúnicas resplandecen, despiden luz cuando están activadas, ¿no es cierto?
Alfred asintió, cauto.
—Pues has de saber que la mitad de los signos de tu nave está apagada —le informó el nigromante—. Al parecer Kleitus los está desmontando.
—¡Eso es imposible! —Protestó Alfred con incredulidad—. ¿Cómo podría el lázaro haber aprendido tal habilidad…?
«De Xar», dijo Haplo. «Kleitus ha estado observando a mi Señor y al resto de mi gente. Y ha descubierto el secreto de la magia rúnica».
—Los lázaros pueden aprender —decía al mismo tiempo Balthazar—, debido a la proximidad del alma al cuerpo. Y llevan mucho tiempo deseando abandonar Abarrach. Aquí ya no les queda carne viva de la que alimentarse. Y no es preciso que te diga qué terrible tragedia se abatiría sobre los demás mundos si esos lázaros consiguieran entrar en la Puerta de la Muerte.
Tenía razón. No era preciso que se lo dijera a Alfred, pues éste podía hacerse una idea muy clara de tal pesadilla. Había que detener a Kleitus pero, una vez que lo consiguieran (si así era), ¿quién iba a detener a Balthazar?
Alfred se sentó pesadamente en un saliente rocoso, con la mirada perdida en la oscuridad.
—¿Es que no terminará nunca? ¿Es que el llanto y el dolor se prolongarán eternamente?
El perro se echó a sus pies y emitió un leve gañido compasivo. Balthazar se quedó en las proximidades, con aquella mirada penetrante e inquisitiva en sus negros ojos. Alfred se encogió como si la afilada mirada lo hubiera tocado en lo vivo. Y tuvo la clara sensación de saber qué iba a decir Balthazar a continuación.
El nigromante posó su descarnada y ajada mano en el hombro de Alfred e, inclinándose hacia él, le dijo con voz grave:
—Hubo un tiempo en el que habría sido capaz de formular los hechizos como es debido. Pero ya no. Tú, en cambio…
Alfred palideció y rehuyó el contacto con su interlocutor.
—¡Yo… no podría! ¡No sabría cómo…!
—Yo sí —insistió Balthazar sin estridencias—. Como puedes suponer, he dado muchas vueltas al asunto. Los lázaros son peligrosos porque, a diferencia de los muertos normales, el alma viva permanece atada al muerto. Si esa atadura se rompiera y el alma pudiera desembarazarse del cuerpo, creo que los lázaros, los cadáveres ambulantes, quedarían destruidos.
—¿Lo «crees»? —Replicó Alfred—. ¿No lo sabes con seguridad?
—Ya te he dicho que no tengo el vigor necesario para llevar a cabo el experimento yo mismo.
—Pues no cuentes conmigo —declaró Alfred abiertamente—. No podría hacerlo de ninguna manera.
«Pero el nigromante tiene razón», intervino Haplo. «Es preciso detener a Kleitus, y Balthazar está demasiado débil para hacerlo».
Alfred emitió un nuevo gemido. «¿Qué hago con Balthazar?», preguntó en silencio, consciente de la presencia del nigromante a su costado. ¿Cómo lo detengo a él?
«Preocúpate de una sola cosa cada vez», respondió Haplo.
Alfred movió la cabeza en un gesto de desazón.
«Mira a esos sartán», insistió Haplo. «Apenas pueden andar. Y se trata de una nave patryn, cubierta de runas patryn por fuera y por dentro. Aunque Kleitus destruya las runas, habrá que grabar otras para que la nave pueda remontar el vuelo. Balthazar no podrá zarpar en cierto tiempo. Además, no creo que al Señor del Nexo le agrade demasiado la idea de permitir que estos sartán se le escapen».
Nada de cuanto oía le resultaba estimulante a Alfred.
—Pero esto significará más luchas, más muertes… —protestó.
«Los problemas, de uno en uno, sartán», dijo Haplo con una calma inexplicable. «Los problemas, de uno en uno. ¿Puedes llevar a cabo la magia que propone el nigromante?».
—Sí —musitó Alfred con un suspiro de resignación—. Creo que sí.
—¿Puedes obrar la magia? —La voz era la de Balthazar—. ¿Es eso lo que dices?
—Sí —confirmó Alfred, sonrojado.
Balthazar entrecerró los ojos.
—¿Con quién o con qué estás hablando, hermano?
El perro alzó la testuz y emitió un gruñido. No le gustaba el tono de aquel hombre. Alfred sonrió, alargó la mano y dio unas palmaditas en el lomo al animal.
—Conmigo mismo —musitó en voz muy baja.
Balthazar insistió en llevar consigo a toda su gente.
—Tomaremos el control de la nave y empezaremos a trabajar en ella inmediatamente —le dijo a Alfred—. Los más fuertes de los nuestros montarán guardia, en previsión de cualquier ataque. Si no tenemos interrupciones, deberíamos estar en condiciones de abandonar Abarrach en un tiempo relativamente corto.
«Habrá interrupciones», se dijo Alfred. «Xar no os dejará partir. Y yo no puedo ir con vosotros. No puedo abandonar a Haplo en este mundo. Pero tampoco puedo quedarme. Xar me busca para que lo conduzca a la Séptima Puerta. ¿Qué voy a hacer?»
«Haz lo que debes», respondió Haplo con calma y serenidad.
Y Alfred comprendió en ese instante que Haplo tenía un plan. Su corazón vibró de esperanza.
—Tienes una idea…
—¿Cómo dices? —Balthazar se volvió hacia él.
«¡Cierra el pico, Alfred!», le ordenó Haplo. «No digas una palabra. Todavía no está elaborada. Y las circunstancias quizá no sean favorables. Pero, está prevenido. Ahora, ve a despertar a Marit».
Alfred inició una protesta, pero notó cómo lo invadía el calor de la irritación de Haplo. Una experiencia incómoda y misteriosa.
«Marit estará débil, pero vas a necesitar ayuda y ella es la única que puede proporcionártela».
Alfred asintió e hizo lo que le indicaba el patryn. Los sartán estaban reuniendo sus escasas pertenencias y se preparaban para el traslado. La voz había corrido entre ellos con rapidez: una nave, una escapatoria, una esperanza. Hablaban en tono admirado de huir de aquella tierra ominosa, de encontrar una vida nueva en un nuevo mundo llenó de belleza. Alfred estuvo a punto de echarse a chillar de pura frustración.
Se arrodilló junto a Marit. La patryn dormía tan profunda y apaciblemente que parecía un crimen despertarla. Viéndola dormir sin que la perturbaran sueños o recuerdos, recordó de pronto, con un sobresalto, a otro —Hugh la Mano— que se había liberado de las cargas y dolores de la vida y había encontrado un refugio en la muerte… hasta que había sido arrebatado de ella…
Notó un nudo en la garganta. Sofocado, intentó carraspear y, al oír el extraño sonido, Marit despertó.
—¿Qué? ¿Qué sucede?
Los patryn estaban acostumbrados a despertar instantáneamente, siempre atentos —incluso cuando dormían— al peligro que los rodeaba en el Laberinto. Marit se incorporó en su lecho de mantas y su mano buscó el arma casi antes de que Alfred se diera cuenta de que estaba despierta y en acción.
—Nada…, no sucede nada—se apresuró a tranquilizarla.
La patryn pestañeó y retiró el cabello de su frente. Alfred observó de nuevo el signo grabado en ella y el corazón se le encogió. Había olvidado que Xar conocía… cada movimiento… Quizá debería decírselo a Marit, que parecía ignorarlo.
«No digas una palabra», se apresuró a aconsejarle Haplo. «Sí, Xar conoce lo que sucede, a través de ella. Pero eso podría ser una ventaja para nosotros. No dejes que Xar sepa que tú lo sabes».
—¿Qué quieres? —Preguntó Marit—. ¿Por qué me miras?
—Estás…, tienes mucho mejor aspecto —improvisó Alfred.
—Gracias a ti. —Marit sonrió y se relajó. AI hacerlo, Alfred observó que todavía estaba débil y enferma. La patryn miró a su alrededor y advirtió al momento la súbita actividad.
—¿A qué viene todo esto?
—Kleitus intenta apoderarse de la nave —explicó el sartán.
—¡Mi nave! —Marit se incorporó rápidamente; demasiado. Estuvo a punto de caerse.
—Voy a intentar impedirlo —añadió Alfred; él también se puso en pie con torpeza.
—¿Y quién va a impedírselo a ellos? —Preguntó Marit con un gesto impaciente que abarcaba a los sartán de la caverna— ¡Están recogiendo sus cosas! ¡Piensan mudarse! ¡En mi nave!
Alfred no supo qué decir… y Haplo no lo ayudó. Miró a Marit, pestañeó como un búho desconcertado y balbuceó algo ininteligible.
Marit se ajustó la espada a la cintura.
—Comprendo —murmuró, tranquila y ceñuda—. Lo olvidaba. Es tu gente. Naturalmente, los ayudarás a escapar con mucho gusto.
«Silencio…», le advirtió Haplo.
Alfred apretó los labios con fuerza para evitar la tentación. Temía que si abría la boca, aunque sólo fuera para respirar, las palabras surgieran solas. Además, en realidad, no podía decirle a Marit nada positivo. Ignoraba qué estaba tramando Haplo.
El sartán tuvo la extraña impresión de que la mente de Haplo seguía un sendero, como las centellas rodantes de la gran Tumpa-chumpa, los grandes vagones metálicos que se deslizaban por raíles de hierro, impulsados por las descargas de los lectrozumbadores. Alfred tenía que estar prevenido para una descarga temible cuando Haplo llegara al final de la línea. Mientras tanto, no tenía más remedio que continuar adelante a tientas con la esperanza de que, de algún modo y en algún momento, se las arreglara para llevar a cabo su papel adecuadamente.
La gente de Balthazar se había reunido hasta formar un pequeño ejército que parecía más muerto que los muertos a los que se disponía a enfrentarse. Con expresiones endurecidas y decididas en sus demacrados rostros, los sartán avanzaron lentamente, pero con firmeza. Alfred se admiró. Habría llorado por ellos.
Pero, al contemplarlos, vio el principio del mal, no su término.
Los sartán abandonaron las cavernas de Salfag y recorrieron el escarpado camino que conducía a la ciudad de Puerto Seguro. Con su lógica característica, Balthazar había dispuesto que los más jóvenes, los cuales tenían que proteger a los demás, se alimentaran lo necesario para recuperar sus fuerzas.
Este grupo estaba en relativa buena forma, aunque su número era escaso, y abría la marcha en calidad de exploradores y escolta de vanguardia. Aun así, la mayor parte de la columna la componía un grupo de gente desharrapada, macilenta y lastimosamente débil que avanzaba a lo largo de la costa del mar ardiente con la intención de plantar cara a los muertos, a los que no se podía hacer daño, a los que no se podía matar…
Alfred y Marit acompañaron a los sartán. Alfred tenía tal confusión en la cabeza ante la perspectiva de tener que formular aquel hechizo —un hechizo que nunca había pensado que debería emplear—, que no prestaba atención alguna a dónde iba ni a cómo lo hacía y avanzaba tropezando con los peñascos y trastabillando con los pies de sus compañeros de marcha, cuando los tenía cerca, o con sus propios zapatos, cuando no había otra cosa.
El perro estuvo muy ocupado en alejar a Alfred de un posible desastre tras otro y, al cabo de poco tiempo, incluso el fiel animal empezó a dar muestras de irritación ante su torpeza. Si al principio de la marcha se apresuraba a dar un golpecito con el hocico al sartán para desviarlo de un pozo de fango burbujeante, un trecho después se limitaba a advertir a Alfred con un gruñido y un tirón de la pernera de los pantalones, cogida entre los dientes.
Marit caminaba en silencio, con la mano en la empuñadura de la espada. Ella también tramaba algo pero, evidentemente, no tenía intención de compartir su estrategia. Alfred se había convertido de nuevo en un enemigo.
Y, aunque no podía culparla por pensar así, la reflexión llenó de abatimiento al sartán. Él tampoco se atrevía a confiar en ella, mientras llevara en la frente el signo de Xar.
Todo empezaba de nuevo… sin final. Sin final.
A una orden de Balthazar, los sartán abandonaron el camino antes de aproximarse a la ciudad y se pusieron a cubierto entre las sombras oscuras que creaba la tenue luminosidad procedente del Mar de Fuego. Los que estaban en mejores condiciones ayudaron a los niños y a los enfermos a continuar la marcha hacia los edificios abandonados. Los jóvenes más vigorosos acompañaron a su líder a estudiar el muelle y la embarcación patryn desde un punto de observación disimulado y bien situado.
Kleitus estaba solo; no había ningún otro lázaro que lo ayudara, lo cual, al principio, le resultó inexplicable a Alfred. Después, se le ocurrió pensar que aquellos lazaros, probablemente, también se tenían desconfianza entre ellos. Kleitus se reservaba celosamente los secretos que había aprendido de Xar. Encogidos en las sombras, los sartán observaron cómo el lázaro, despacio y con paciencia, desmontaba la compleja estructura rúnica patryn.
—Menos mal que hemos venido en este momento —susurró Balthazar antes de retirarse para dar órdenes a su gente.
Alfred estaba tan atormentado y agitado que fue incapaz de responder. Marit tampoco hizo el menor comentario; desconcertada y abatida, se limitó a contemplar su nave. Casi dos terceras partes de las runas que protegían el casco estaban destruidas y su poder mágico, anulado. Si le quedaba alguna duda de lo que le había dicho el sartán, en aquel momento acababa de comprobar que era verdad.
—¿Crees que Xar le habrá enseñado a Kleitus el modo de desbaratar la magia?
En realidad, Alfred le hacía la pregunta a Haplo pero Marit, era evidente, había pensado que se la dirigía a ella. Con un centelleo en los ojos, respondió:
—¡Mi Señor no permitiría jamás que el lázaro aprendiera la magia rúnica! Además, ¿con qué propósito haría una cosa así?
Alfred se sonrojó, escocido por la cólera de la patryn.
—Debes reconocer que es un modo muy conveniente de librarse del lázaro… y de mantenernos atrapados aquí, en Abarrach.
Marit movió la cabeza, negándose a tomar en consideración la sugerencia del sartán. Se llevó la mano a la frente y frotó el signo mágico que Xar había grabado en ella. Cuando advirtió que Alfred la observaba, retiró la mano apresuradamente y cerró los dedos con fuerza en torno a la empuñadura de la espada.
—¿Qué te propones hacer? —preguntó con voz fría—. ¿Vas a transformarte en dragón?
—No. —Alfred se lo contó a regañadientes; no quería pensar en lo que se disponía a hacer, en lo que se vería obligado a realizar—. Tendré que emplear toda mi energía para llevar a cabo el hechizo que libere a esta alma atormentada. —Su mirada, apesadumbrada, estaba fija en el lázaro—. No podría hacerlo y, al mismo tiempo, ser el dragón.
El sartán se cercioró de que Balthazar no estaba en las inmediaciones; a continuación, se volvió hacia la patryn y le susurró:
—Marit, no voy a permitir que los sartán se apoderen de la nave.
Ella lo observó en silencio, pensativa y desconfiada. Por último, hizo un brusco gesto de asentimiento.
—¿Cómo vas a impedirlo?
—Marit… —Alfred se humedeció los labios resecos—. ¿Y si destruyo la nave?
Ella permaneció pensativa. No protestó.
—Quedaríamos atrapados en Abarrach —continuó Alfred. Quería asegurarse de que Marit lo había comprendido—. Es nuestra única vía de escape de este mundo.
—Hay otra —replicó Marit—. La Séptima Puerta.